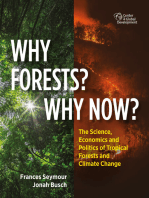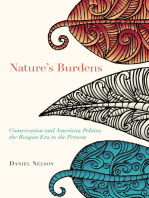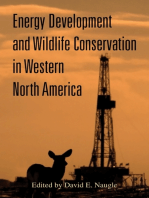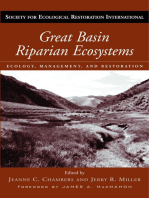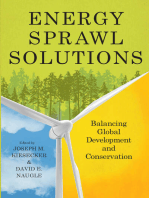Professional Documents
Culture Documents
A Perfect Storm in The Amazon Wilderness, Development and Conservation in The Context of The Initiative For Integration of The Regional Infrastructure of South America (IIRSA)
A Perfect Storm in The Amazon Wilderness, Development and Conservation in The Context of The Initiative For Integration of The Regional Infrastructure of South America (IIRSA)
Uploaded by
Tim KilleenOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
A Perfect Storm in The Amazon Wilderness, Development and Conservation in The Context of The Initiative For Integration of The Regional Infrastructure of South America (IIRSA)
A Perfect Storm in The Amazon Wilderness, Development and Conservation in The Context of The Initiative For Integration of The Regional Infrastructure of South America (IIRSA)
Uploaded by
Tim KilleenCopyright:
Available Formats
Timothy J. Killeen, Ph.D.
Una Tormenta Perfecta en la Amazona
Desarrollo y conservacin en el contexto de la
Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)
Te Advances in Applied Biodiversity Science series is published by:
Center for Applied Biodiversity Science (CABS)
Conservation International
2011 Crystal Drive, Suite 500
Arlington, VA 22202
(703) 341-2718 (tel.)
(703) 979-0953 (fax)
CI on the Web: www.conservation.org
CABS on the Web: www.biodiversityscience.org
Editorial: Suzanne Zweizig
Diseo: Glenda P. Fbregas
Traduccin al espaol: Daniel Nash Gonzales
ISBN: 978-1-934151-07-5
2007 by Conservation International. All rights reserved.
Printed on recycled paper.
Conservation International is a private, non-prot organizations exempt from federal income tax under section
501 c(3) of the Internal Revenue Code.
Te designations of geographical entities in this publication, and the presentation of the material, do not imply
the expression of any opinion whatsoever on the part of Conservation International or its supporting organizations
concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of
its frontiers or boundaries.
Otras publicaciones en la serie de Advances in Applied Biodiversity:
Kormos & Hughes. 2000. Regulating Genetically Modied Organisms: Striking a Balance Between Progress and Safety (no. 1)
Bakarr et al. 2001. Hunting and Bushmeat Utilization in the African Rain Forest: Perspectives toward a Blueprint for Conservation Action (no. 2)
Rice et al. 2001. Sustainable Forest Management: A Review of Conventional Wisdom (no. 3)
Hannah & Lovejoy. 2003.Climate Change and Biodiversity: Synergistic Impacts (no. 4)
Rodrigues et al. 2003.Global Gap Analysis: Towards a Representative Network of Protected Areas (no. 5)
Oates et al. 2004. Africas Gulf of Guinea Forests: Biodiversity Patterns and Conservation Priorities (no.6)
Para mas informacin sobre estos documentos favor de visitar www.biodiversityscience.org
3
AGRADECIMIENTOS
Deseo agradecer a mis colegas y amigos de Conservacin Internacional y del Museo de Historia Natural Noel Kemp Mercado
por el apoyo prestado durante muchos aos, el cual me permiti adquirir la experiencia y el conocimiento necesarios para escribir
este documento. En particular, agradezco a Larry Goreno, Keith Alger y Rosimeiry Portela por brindarme informacin sobre
economa de recursos naturales y sociedades humanas; a Marc Steininger, Lisete Correa, Liliana Soria, Beln Quezada, Else Ana
Guerra, Veronica Caldern, Miki Calzada y Grady Harper por su ayuda en cuanto a teledeteccin y cambio de uso del suelo; a
Kellee Konig, Mark Denil y Daniel Juhn por su experiencia en cartografa y SIG; a Ben Vitale, Sonal Pandya y Laura Ledwith por
su revisin del texto sobre mecanismos de comercio de carbono; a Free de Koning, Jordi Surkin y Robert Bensted-Smith por su
ayuda acerca de asuntos de polticas en los Andes; a Isabella Freire y Paulo G. Prado por sus conocimientos sobre conservacin y
desarrollo en el Brasil; y a Lisa Famalore por brindarme informacin importante acerca de Surinam y Guyana. Suzanne Zweizig
aport con una experiencia editorial excepcional y Glenda Fabregas mejor enormemente la publicacin nal con su buen gusto
en diseo grco. Debo un especial reconocimiento a Gustavo Fonseca que comision el estudio y reconoci la gran importancia
del impacto de IIRSA en el rea silvestre tropical ms grande del mundo y a Alfredo Ferreyos que brind todo su apoyo en una
etapa clave de la elaboracin del documento. Phillip Fearnside y Susan B. Hecht ofrecieron revisiones externas del manuscrito.
Este documento es, esencialmente, una revisin bibliogrca extensa que abarca varios temas y que no hubiese sido posible sin el
trabajo de docenas de bilogos, eclogos, gegrafos, economistas y socilogos que han dedicado su vida al estudio de la Amazona,
el Cerrado y los Andes. Mi capacidad para entender sus conocimientos se deriva de varios aos de residencia en Santa Cruz, Bolivia
que es simultneamente un pas Andino, situado dentro de la cuenca amaznica y, bio-geogrcamente, forma parte del Cerrado.
Tengo la suerte de haber contado con el apoyo de la Fundacin Gordon y Betty Moore, la Fundacin de la Familia Moore y el
Critical Ecosystem Partnership Fund durante los ltimos aos, as como con los auspicios de un donante annimo que suministr los
fondos para la traduccin de este trabajo al espaol y portugus.
4
Prefacio
El presente estudio tiene el propsito de revisar y revitalizar el dilogo sobre conservacin y desarrollo en el rea
Silvestre de Alta Diversidad de la Amazona y en los Hotspots de Alta biodiversidad del Cerrado y los Andes Tropicales.
Si bien nuestra discusin toca una variedad de factores que inuyen en las posibles vas de conservacin y desarrollo
de la regin, incluidas las ventajas y desventajas de los diferentes escenarios emergentes, el tema central y factor
motivador del estudio es la Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). sta se
est constituyendo, rpidamente, en un principio organizador del mpetu para mejorar los vnculos fsicos entre los
pases sudamericanos mediante carreteras, hidrovas, proyectos de energa y otras iniciativas.
En el estudio se trata de evaluar objetivamente a IIRSA mediante un anlisis de los posibles cambios que
sta traera a la regin. No se pretende plantear una diatriba en contra de IIRSA. Reconocemos que IIRSA es,
potencialmente, una iniciativa visionaria que puede promover el intercambio cultural y estimular el crecimiento
econmico. La integracin regional puede compensar los aspectos ms despiadados de la globalizacin y brindar una
alternativa a los ciclos de auge y cada causados por la dependencia excesiva de la exportacin de materias primas.
IIRSA se ha constituido en un paso vlido hacia el crecimiento econmico y la reduccin de la pobreza, y en un
ingrediente esencial para el futuro bienestar de Sudamrica.
Tenemos la esperanza de que este documento motive a IIRSA a convertirse en una iniciativa an ms importante
y acertada, que incorpore la visin de una Amazona ecolgica y culturalmente intacta. Recientes experimentos en
democracia participativa han demostrado que las inversiones en infraestructura se pueden modicar a n de que
respondan a las preocupaciones ambientales y prioridades sociales de la sociedad civil. Estos foros han hecho aportes
importantes a la conservacin de la biodiversidad y brindado oportunidades econmicas a las comunidades locales.
Puesto que los recursos naturales de la Amazona forman la base de la economa regional, todos los sectores de la
sociedad deberan participar en su uso y gestin.
Creemos que nuestro estudio ofrece una perspectiva nueva acerca del desarrollo de la Amazona, cuestionando
la sostenibilidad del modelo actual de manejo forestal, as como la suposicin muy socorrida de que la agricultura a
gran escala es, intrnsecamente, inviable en el trpico hmedo. Se hizo un esfuerzo especial a n de describir el riesgo
que supone al cambio climtico global y su impacto potencial en las funciones del bosque. Si existe una expresin
que describira este anlisis, sera la identicacin de vnculos entre cambio climtico e incendios forestales, entre
deforestacin y precipitacin, entre fragmentacin y extincin de especies, o entre minera y energa elctrica, por
mencionar algunos.
Estos temas forman parte de la interrogante mayor acerca de qu constituye desarrollo sostenible. El paradigma
actual nos ha llevado, a medias, hasta nuestra meta pero (todava) no ha logrado cambiar la ndole esencialmente
explotadora del desarrollo basado en los recursos naturales de la Amazona. En la mayora de los casos, slo ha podido
mitigar los impactos negativos ms graves. La Amazona requiere un nuevo paradigma de desarrollo que promueva
el desarrollo econmico y reduzca la pobreza, a la vez que promueve la conservacin de recursos naturales y la salud
econmica a largo plazo de la regin.
Cmo, entonces, podemos mejorar a IIRSA o, incluso ms importante, cmo podemos hacer que el desarrollo
funcione mejor en sus dimensiones ambientales, sociales y econmicas? Este estudio ofrece el primer anlisis a escala
regional (si bien preliminar) de los costos y benecios que supone la propuesta de inversiones en infraestructura. Se
debe realizar un esfuerzo serio para documentar el costo proyectado de reemplazo en lo que se reere a las emisiones
de carbono provenientes de la deforestacin; las estimaciones preliminares indican que se trata de decenas de miles de
millones de dlares. No sera mejor usar estos recursos para subvencionar sistemas de produccin que no impliquen
5
la destruccin de bosques? Como mnimo, los costos y benecios de IIRSA debern ser reevaluados en el contexto de
uno de los temas ms importantes de nuestro tiempo: el rol del desarrollo amaznico en la mitigacin o acentuacin del
impacto del calentamiento global. Debemos entender qu impactos tendrn la deforestacin y el cambio climtico en los
patrones de precipitacin de otras regiones del continente, puesto que incluso una pequea reduccin podra disminuir
los rendimientos agrcolas con enormes consecuencias econmicas.
Sudamrica contiene las extensiones ms grandes de bosques tropicales prstinos que quedan en pie a nivel mundial.
Se debe reconocer esta caracterstica como la base para el desarrollo y como la principal ventaja comparativa de la regin.
Sudamrica tiene un incentivo econmico enorme para conservar los servicios ecolgicos que suministra la Amazona,
adems de lograr una integracin regional real y efectiva. stas no son metas contrapuestas. Somos plenamente
concientes de que para esto se requerir la participacin de todos los sectores de la sociedad, pero, sobre todo, de
las comunidades que residen en la Amazona y las empresas que transforman la riqueza de la Amazona en bienes y
servicios aptos para la comercializacin. Los gobiernos locales y nacionales deben liderar este esfuerzo, como parte de su
obligacin de normar las interacciones entre los distintos sectores de la sociedad. Conservacin Internacional presenta
esta publicacin a ese pblico a n de sumarse a l en un esfuerzo comn para salvar a la Amazona.
Gustavo Fonseca
Team Leader, Natural Resources
Te Global Environment Facility
6
Contenido
Prefacio .......................................................................................................................................... 4
Resumen ejecutivo ......................................................................................................................... 8
Captulo 1. Introduccin ............................................................................................................. 11
Estructura institucional de IIRSA ........................................................................................... 12
El futuro de la Amazona: tres escenarios ................................................................................ 15
Captulo 2. Factores motrices de cambio .................................................................................... 21
Avance de la frontera agrcola ................................................................................................. 22
Manejo forestal y extraccin maderera .................................................................................... 25
Cambio climtico global y regional ........................................................................................ 27
Incendios forestales ................................................................................................................ 30
Exploracin y produccin de hidrocarburos ........................................................................... 31
Minera .................................................................................................................................. 34
Energa hidroelctrica y redes de distribucin de energa ........................................................ 37
Biocombustibles ..................................................................................................................... 40
Mercados mundiales y geopoltica .......................................................................................... 41
Captulo 3. Biodiversidad ............................................................................................................ 45
Bosques montanos ................................................................................................................. 46
Bosque hmedo tropical de tierras bajas ................................................................................. 48
Sabanas, cerrados y bosques secos ........................................................................................... 50
Ecosistemas acuticos ............................................................................................................. 52
Captulo 4. Servicios ecolgicos .................................................................................................. 55
El valor de la conservacin de la biodiversidad ....................................................................... 56
Reservas de carbono y crditos de carbono ............................................................................. 60
Agua y clima regional ............................................................................................................. 63
Captulo 5. Paisajes sociales ........................................................................................................ 65
Migracin, tenencia de la tierra y oportunidades econmicas ................................................. 66
Grupos indgenas y reservas extractivas ................................................................................... 68
Migracin y salud humana ..................................................................................................... 70
La zona de libre comercio de Manaus ..................................................................................... 71
Captulo 6. Evaluacin y mitigacin ambiental y social ............................................................ 73
Evaluacin estratgica ambiental ............................................................................................ 74
Planes de desarrollo sostenible ................................................................................................ 75
7
Captulo 7. Evitar el n de la Amazona ............................................................................... 79
Recaudacin de fondos mediante la monetizacin de los servicios ecolgicos ................... 81
Un intercambio equitativo: servicios ecolgicos a cambio de servicios sociales .................. 82
Quid pro quo ................................................................................................................... 82
Subvencin de los sistemas alternativos de produccin ..................................................... 82
Aprovechar el poder de los gobiernos locales .................................................................... 84
Diseo de paisajes para la conservacin ............................................................................ 85
Conclusiones .................................................................................................................... 86
Bibliografa ............................................................................................................................ 87
Anexo ..................................................................................................................................... 97
8
Resumen ejecutivo
La Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura
Regional Sudamericana (IIRSA) es un programa
visionario que transformar a los pases de Sudamrica
en una comunidad de naciones. A diferencia de esfuerzos
diplomticos y bloques aduaneros anteriores, IIRSA
es una iniciativa eminentemente prctica que propone
integrar fsicamente al continente, lo cual ha sido, por
mucho tiempo, una meta histrica de las democracias
sudamericanas. No obstante, muchas de las inversiones
proyectadas por IIRSA se realizarn en partes del continente
donde existen ecosistemas y culturas extremadamente
vulnerables al cambio. Entre stos se incluye el rea
Silvestre de Alta Diversidad de la Amazona, y los Hotspots de
Diversidad del Cerrado y los Andes, dos regiones geogrcas
que se caracterizan por un nmero extraordinariamente
alto de especies que no se encuentran en ningn otro lugar
del planeta. Asimismo, la Amazona alberga a numerosas
comunidades indgenas que luchan por adaptarse a un
mundo globalizado. Lamentablemente, IIRSA se ha
concebido sin prestar debida atencin a sus posibles
impactos ambientales y sociales, y debera incorporar
medidas para garantizar que los recursos naturales
renovables de la regin se conserven y que las comunidades
tradicionales se fortalezcan. Si no se prev el impacto total
de las inversiones de IIRSA, en particular en el contexto
del cambio climtico global y los mercados globalizados, se
desencadenar una combinacin de fuerzas que conllevaran
a una tormenta perfecta de destruccin ambiental. Se
encuentra en riesgo el rea silvestre tropical ms grande
del planeta, que brinda una serie de servicios ecolgicos a
las comunidades locales y regionales, as como al mundo
entero.
NECESIDAD DE IIRSA Y UNA ESTRATEGIA DE CONSERVA-
CIN CONCOMITANTE
IIRSA est motivada por la necesidad, innegable, de
estimular el crecimiento econmico y reducir la pobreza en
los pases que la integran. Es as que esta iniciativa contem-
pla una serie de inversiones bien denidas en tres sectores
estratgicos: transporte, energa y telecomunicaciones. Algu-
nas de sus inversiones ms importantes mejorarn caminos
que atraviesan la Amazona, los Andes y el Cerrado, y
vincularn las costas del Pacco y el Atlntico creando un
sistema moderno de carreteras a escala continental. Si bien
las instituciones nancieras responsables de IIRSA cuentan
con normas relativamente estrictas de evaluacin ambien-
tal y social, los anlisis ambientales estn vinculados con
proyectos individuales y no toman en cuenta el impacto
colectivo de varias inversiones. Tampoco abordan el tema
de las fuerzas motrices de cambio a largo plazo tales como la
agricultura, el manejo forestal, los hidrocarburos, los minerales y
los biocombustibles. Ninguna evaluacin ambiental, por ejem-
plo, a enfocado la relacin que existe entre mejora de caminos,
aumento de la deforestacin y emisiones de carbono, ni tampoco
la forma en que la deforestacin afectara a los patrones locales y
continentales de precipitacin.
Conservacin Internacional (CI) est elaborando una
estrategia integral para la evaluacin y el monitoreo de IIRSA y
otras inversiones en infraestructura, a base de la infoermacin
recopilado y recomendaciones de este documento. En el presente
documento se analiza cmo el desarrollo de la regin supone
la participacin de actores locales y regionales, la importancia
de los mercados mundiales de materias primas y la forma en
que el cambio climtico podra inuir en estos fenmenos,
individual y colectivamente. Por ejemplo, la agricultura es el
principal impulsor de cambio de uso del suelo en la regin y
sta se extender ms rpido y en mayor grado en respuesta a
los mercados mundiales a medida que las carreteras construidas
con inversiones de IIRSA abran acceso a tierras anteriormente
remotas y conforme las nuevas tecnologas agrcolas hagan
que la produccin sea ms rentable. Los sistemas modernos
de transporte conllevarn a un aprovechamiento forestal
ms intensivo en supercies ms extensas, en particular en la
anteriormente remota Amazona occidental, a medida que sta se
vincule con los mercados de Asia mediante puertos situados en la
costa del Pacco.
La mejora de los sistemas de transporte uvial (hidrovas)
aumentar la competitividad en los mercados internacionales de
los productos agrcolas, biocombustibles y minerales industriales
provenientes del sur y este de la Amazona. La fragmentacin y
degradacin de bosques causada por el desmonte y la extraccin
maderera aumentarn los incendios forestales, que tambin
se acentuarn debido a las manifestaciones regionales del
calentamiento global. El incremento de la deforestacin crear
un peligroso crculo de retroalimentacin con los sistemas
atmosfricos y ocenicos globales, acelerando el calentamiento
global y, quizs, alterando los patrones de precipitacin en
escala local, continental y mundial. stos son los riesgos que
deben evaluarse en un anlisis integral; IIRSA deber incorporar
medidas para evitar o mitigar los ms nocivos de estos impactos.
IIRSA y otras inversiones similares afectarn profundamente
la biodiversidad, nica y vulnerable, de la regin. A excepcin
de uno, los diez corredores de IIRSA atraviesan un Hotspot de
Biodiversidad o rea Silvestre de Alta Diversidad regiones
muy vulnerables que contienen especies que no se encuentran
en ninguna otra parte del mundo. En los bosques montanos de
los Andes, los niveles de endemismo local son extremadamente
altos y cualquier inversin que all se realice supone el riesgo de
grandes extinciones. En las tierras bajas de la Amazona, donde se
9
encuentran bosques tropicales renombrados por la singularidad
regional de su biodiversidad, fajas de deforestacin creadas
alrededor de las carreteras conllevarn a una fragmentacin
que interferir con la capacidad de las especies para cambiar
su distribucin geogrca en respuesta al cambio climtico.
Las sabanas naturales del Cerrado continuarn sufriendo las
repercusiones del desarrollo agrcola puesto que las tasas actuales
de conversin conllevarn a la desaparicin de los hbitats
naturales hasta el ao 2030. Un aumento en los euentes
provenientes de paisajes terrestres degradar los ecosistemas
acuticos, mientras que los ros se fragmentarn debido a la
construccin de plantas hidroelctricas e hidrovas, poniendo en
peligro la sostenibilidad de las poblaciones pisccolas.
Las estrategias de conservacin y los programas de mitigacin que
se apliquen a este desarrollo debern basarse en una comprensin
exhaustiva de la ndole regional de la biodiversidad amaznica
y debern trascender los impactos directos e inmediatos de los
proyectos individuales a n de tomar en cuenta los impactos
cumulativos y de largo plazo. No slo se encuentra en riesgo
la rara abundancia de biodiversidad de la regin, sino tambin
la sostenibilidad econmica y social del desarrollo que IIRSA
pretende estimular.
EL VALOR DE LA CONSERVACIN COMO PARTE DE UNA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
El rea Silvestre de Alta Diversidad de la Amazona, y los
Hotspots de Diversidad del Cerrado y los Andes suministran al
mundo servicios ecolgicos mediante su biodiversidad, reservas
de carbono, recursos hdricos y regulacin climtica. Localmente,
los recursos biolgicos de la regin brindan sustento e ingresos
a los habitantes mediante peces, fauna terrestre, frutos y bras.
Pero tambin como ecosistema natural intacto aportan un
gran valor a la economa mundial. Lamentablemente, los sistemas
actuales de produccin tienden a ser explotadores, enfatizando
retornos econmicos a corto plazo que, por lo general, son
de ndole cclica, as como econmica y ecolgicamente
insostenible. Peor an, los economistas tienden a descontar
los bienes y servicios ofrecidos por el ecosistema, puesto que
stos son intangibles y no pueden monetizarse en un mercado
tradicional. Actualmente, no existe ningn mecanismo o
mercado que convierta los servicios ecolgicos de la Amazona en
los recursos nancieros necesarios para pagar por su conservacin
o subvencionar la gestin sostenible de sus recursos naturales
renovables.
La ora y fauna de la Amazona tiene un valor intrnseco
evidente, si bien hay lmites en cuanto a la capacidad de la
biodiversidad para generar ingresos de forma directa. No
obstante, sta tiene un papel irremplazable de respaldo de
las economas locales y tiene potencial para el crecimiento
econmico mediante emprendimientos comerciales tales como
la piscicultura y el ecoturismo. El activo econmico ms grande
y todava no explotado de la Amazona, sin embargo, los
constituyen sus reservas de carbono, que se estiman en un valor
de $2,8 billones si se monetizaran en los mercados actuales.
Ms all de este clculo terico, existe el potencial para generar
ingresos utilizando modelos ms realistas contemplados en el
contexto de la Convencin Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climtico (UNFCCC por sus siglas en ingls). Por
ejemplo, si los pases amaznicos accedieran a reducir sus tasas
de deforestacin en un 5% anual cada ao durante 30 aos,
esto podra calicar como una reduccin en las emisiones de
gases causantes del efecto invernadero y generar alrededor de
$10 mil millones anualmente por la duracin del convenio.
Distribuido de manera equitativa entre los aproximadamente
1.000 municipios de la Amazona, este monto equivaldra a
cerca de $6,5 millones al ao por comunidad y se podra invertir
debidamente en salud y educacin, los dos aspectos prioritarios
para la mayora de las comunidades.
IIRSA Y LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Nadie puede negar la necesidad, urgente y palpable, de brindar
a los habitantes de la Amazona condiciones de vida dignas. Los
cambios inminentes que generarn las inversiones de IIRSA,
en combinacin con los mercados mundiales, decididamente
tendrn un gran impacto en los habitantes actuales de la
Amazona, en particular las comunidades tradicionales y los
grupos indgenas que dependen de los ecosistemas naturales
para su subsistencia. Desde un punto de vista positivo, los
proyectos de IIRSA reducirn enormemente el aislamiento de
las comunidades rurales y promovern crecimiento econmico
y nuevas oportunidades comerciales. La historia demuestra, sin
embargo, que estos benecios no se distribuirn equitativamente
y, en ciertos casos, podran marginar an ms a los pobres de
reas rurales si no se toman precauciones adecuadas.
Por ejemplo, los corredores camineros estimularn la migracin
de cientos de miles, o incluso millones, de personas a la regin;
los nuevos inmigrantes competirn por los recursos con las
comunidades tradicionales, la mayora de cuyos residentes no
estn debidamente preparados para dicha competencia con
inmigrantes ms sosticados. La titulacin en derechos reales y el
reconocimiento de los derechos tradicionales de uso sern vitales
para garantizar que los residentes actuales y las comunidades
indgenas no lleven las de perder en la reestructuracin eventual
e inevitable de la sociedad amaznica.
La rapidez del cambio cultural tambin aumentar la
incidencia del alcoholismo, el suicidio, la prostitucin y el VIH.
Los residentes locales debern estar capacitados para competir
en las economas modernas y funcionar bien en las nuevas
sociedades. Asimismo, ser necesario abordar temas de salud:
el aumento de los incendios forestales incrementar el riesgo
de enfermedades respiratorias relacionadas con la inhalacin
de humo, y los patgenos del bosque se propagarn hacia los
nuevos asentamientos humanos. Ninguno de stos es un asunto
insignicante y debern ser enfocados como parte integral de los
planes de desarrollo sostenible a n de garantizar la creacin de
una sociedad saludable en la Amazona.
IIRSA PUEDE SER UNA FUERZA POSITIVA PARA LA CONSERVACIN
DE LA AMAZONA?
Se ha criticado mucho a los organismos de nanciacin y a los
gobiernos por no identicar y mitigar los impactos ambientales
10
y sociales asociados con las inversiones en infraestructura. En
respuesta a estas crticas, stos se han comprometido a efectuar
evaluaciones estratgicas ambientales (EEA) integrales y
garantizar la participacin activa de las comunidades locales en la
determinacin de impactos ambientales y sociales. No obstante,
este proceso de evaluacin debe mejorarse de varias formas para
que el desarrollo sea realmente sostenible y para mitigar algunos
de los impactos que se indican en este documento:
Evaluacin socio- ambiental adelantada los EEA
deben llevarse a cabo con debida anticipacin antes de
los estudios de factibilidad de modo que las recomenda-
ciones se incluyan, de forma realista, en el diseo de los
proyectos.
Ampliar el mbito de las evaluaciones las cuales de-
ben empezar a tomar en cuenta los impactos secundarios
y cumulativos que se suman en proyectos mltiples, in-
cluidos los que sean nanciados por otras entidades e in-
versiones del sector privado.
Reconocer los motivos econmicos de los actores
los planes de desarrollo sostenible, que tienen el objetivo
de evitar, mitigar o compensar los impactos identicados
en los EEA, deben trascender las iniciativas enfocadas en
la comunidad por importantes que stas puedan ser
a n de considerar las motivaciones econmicas del
propietario de tierras a nivel individual. La Amazona
no est siendo deforestada por comunidades; est siendo
desmontada y degradada por las acciones de individuos,
sean stos familias o empresas, y si se la quiere salvar de la
destruccin, ser necesario motivar a los individuos para
que cambien de comportamiento.
Este documento concluye con la presentacin de una serie
de recomendaciones de mejora de IIRSA, de modo que sta
pueda servir como modelo de desarrollo para toda la regin y
otras regiones tropicales. Estas recomendaciones estn ordenadas
en dos categoras amplias: mtodos tradicionales de mitigacin
ambiental (es decir, la creacin de sistemas nacionales de reas
protegidas, complementadas por reservas indgenas y la gestin
de tierras de propiedad privada para la conservacin y el manejo
forestal sostenible) y mtodos no tradicionales que se enfocan en
el potencial para generar ingresos a partir de servicios ambientales
para subvencionar un crecimiento econmico que evite la
deforestacin y recompense la conservacin. Dichos mtodos no
tradicionales incluyen recomendaciones tales como:
Generacin de ingresos mediante la monetizacin de
los crditos de carbono Para salvar la Amazona se
requieren recursos. Los mercados y los mecanismos vol-
untarios de carbono pueden generar estos recursos y, a
la vez, se pueden estructurar de manera que respeten el
derecho soberano de los pases a gestionar sus propios
recursos naturales. Estos recursos econmicos pueden
crear modelos econmicos alternativos a las industrias
que dependen en s en la deforestacin.
Los servicios ecolgicos deberan solventar los servi-
cios sociales Se debe crear un sistema de transferen-
cias econmicas para educacin y salud que compensen
a las comunidades que protejan los servicios ecolgicos y
limiten la deforestacin.
Quid Pro Quo Puesto que la conservacin de la Ama-
zona ralentizar el calentamiento global, el cual es un
tema de seguridad mundial, la comunidad global debera
respetar la contribucin de las naciones sudamericanas en
el amparo de la seguridad internacional ((es decir, otorgar
membresa al Brasil Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas) y reformar el comercio internacional respondi-
endo los peticiones de las naciones sudamericanas.
Personas por va area, carga por va uvial: Las car-
reteras son slo una forma de transporte. El sistema u-
vial del Amazonas es ideal para el transporte de materias
primas en grandes volmenes (granos, minerales, madera
y biocombustibles), mientras que subsidios aplicados al
transporte areo podran cubrir las necesidades de trans-
porte de las comunidades remotas de la Amazona.
Reforma del sistema de tenencia de la tierra: La inse-
guridad en la tenencia de la tierra es uno de los prin-
cipales causantes de deforestacin y conicto; cambios
necesarios desde hace mucho tiempo podran revertir
este paradigma de modo que la conservacin del bosque
se recompense en vez de ser castigada.
Cambio del paradigma de desarrollo: La Amazona
necesita sistemas de produccin que estn menos suje-
tos a las uctuaciones de los mercados internacionales
de materias primas. Esto slo podr lograrse mediante
la transformacin de dichas materias primas en bienes
manufacturados y servicios, y a travs de la inversin en
industrias tecnolgicas independientes de los recursos
naturales (es decir, semejantes a la Zona de Libre Com-
ercio de Manaus).
Los pases de la Amazona, los Andes y la Guayana
reconocen que la conservacin de la Amazona constituye una
prioridad estratgica. Sin embargo, tambin insisten en que la
necesidad de crecimiento econmico para mejorar el bienestar
social de sus poblaciones es una prioridad estratgica an mayor.
La combinacin de estas prioridades conlleva a una opcin
lgica de polticas: el uso de subsidios directos e indirectos para
promover un crecimiento econmico que, simultneamente,
conserve los ecosistemas naturales. Esto no sera ayuda y tampoco
los residentes de la Amazona desean caridad u otro tipo de
limosna. Lo que quieren es trabajo decente y oportunidades para
sus hijos. El desarrollo futuro deber brindarles ambos, o los
esfuerzos de conservacin fracasarn. Este nuevo paradigma de
desarrollo debe garantizar a los habitantes de la regin un nivel
digno de prosperidad, a la vez que aporta signicativamente a
las economas de los pases que son custodios de la Amazona.
Si el bosque amaznico es un patrimonio mundial que merece
conservarse, entonces sera razonable que se remunere a los
custodios por sus esfuerzos.
11
CAPTULO 1
Introduccin
Advances in Applied Biodiversity Science
No. 7, Julio 2007: pp. 1120
Pese a dcadas de avasallamiento y
degradacin, la gran Amazona sigue
siendo el bosque tropical ms grande
del mundo y contiene ms de 6 millones
de kilmetros cuadrados de hbitat
boscoso (Haroldo Castro/CI).
La Amazona cuenta con el bosque tropical intacto ms grande del mundo. La misma est situada entre el Hotspot de biodiversidad
de los Andes Tropicales y el Hotspot de biodiversidad del Cerrado, dos regiones que en s se caracterizan por un nmero
extraordinariamente elevado de especies que no se encuentran en otras partes del planeta (Mittermeier et al. 1998, 2003). Si bien estas
tres regiones estn vinculadas por climas, ecosistemas, cuencas hidrogrcas y experiencias culturales compartidas, los ocho pases que
comparten la Amazona no han podido integrar sus economas nacionales. La Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura Regional
Sudamericana (IIRSA) fue concebida a n de crear una economa continental, forjando vnculos entre todos los pases de Sudamrica.
IIRSA es una iniciativa visionaria que aspira a un nivel de integracin que ha sido, durante mucho tiempo, una meta histrica de los
fundadores de las democracias del continente. Su meta mxima consiste en formar una identidad sudamericana en la que los ciudadanos
se vean a s mismos como parte de una sola comunidad con un futuro comn. Si bien se han realizado esfuerzos anteriores para la
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
12
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Figura 1.1. IIRSA est conformada por diez ejes que incorporan
inversiones en carreteras modernas pavimentadas, ferrocarriles,
hidrovas y redes de distribucin de energa elctrica. Las redes
camineras mejoradas atravesarn la Amazona, mientras que las
hidrovas abrirn extensas reas de la Amazona occidental al
comercio y el desarrollo (mapa modicado a partir de BID 2006).
integracin mediante iniciativas tales como la Organizacin del
Tratado de Cooperacin Amaznica (OTCA) y la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) y la integracin aduanera del
MERCOSUR, el logro de una identidad comn no se ha
podido hacer realidad debido a diferencias polticas y asimetras
en el tamao y la estructura interna de las economas de las
naciones integrantes. IIRSA es una iniciativa eminentemente
prctica concebida para complementar iniciativas diplomticas;
su objetivo es llevar adelante acciones especcas para vincular,
fsicamente, las regiones del continente de forma que se fomente
el comercio y el intercambio social entre naciones (Figura 1.1).
IIRSA no es un n en s, ni es otro mecanismo de tratados,
sino una serie de inversiones bien denidas (IIRSA 2007) que
convertirn a Sudamrica en una comunidad de naciones.
IIRSA est motivada por la necesidad muy real de promover
el crecimiento econmico y reducir la pobreza de los pases
que la integran. Sin embargo, tambin amenaza con acelerar
la degradacin ambiental que pone en peligro los ecosistemas
naturales de Sudamrica. Si bien es cierto que el bosque
amaznico ha funcionado como una barrera para el intercambio
cultural y econmico, ste es tambin un importante patrimonio
biolgico, al menos en cuanto a biodiversidad terrestre, puesto
que alberga una cantidad desproporcionada de los recursos
biolgicos del planeta. Muchos de los proyectos de desarrollo de
IIRSA causarn impactos directos en reas que contienen especies
nicas y vulnerables (Figura 1.2).
Se est tratando de instituir a IIRSA con una rapidez que
reeja el compromiso poltico de los pases integrantes. No
obstante, la integracin de las economas de la regin no deber
efectuarse a expensas de los recursos naturales que forman
la base de estas economas nacionales. IIRSA desencadenar
fuerzas econmicas que provocarn la migracin humana
hacia reas que son extremadamente importantes para la
conservacin de la biodiversidad y lo har en escalas y con una
rapidez de cambio que sus propugnadores an no han tomado
en cuenta, pese a existir ms de tres dcadas de experiencia en
evaluacin de impactos ambientales. Al igual que el impulso
inicial de desarrollo de la Amazona, a principios de la dcada
de 1960, muchas propuestas de inversin de IIRSA pasan
por alto las consecuencias ambientales y son indiferentes a
los impactos sociales. Un proyecto visionario tal como IIRSA
debera ser visionario en todos sus componentes; asimismo,
debera incorporar medidas que garanticen la conservacin de
los recursos naturales de la regin y el bienestar social de las
poblaciones tradicionales de sta. No prever el pleno impacto
de las inversiones de IIRSA desencadenar una combinacin
de efectos que crearn una tormenta perfecta de destruccin
ambiental, degradando as el mayor bosque tropical del planeta.
En este documento se ofrece un vistazo general de las
regiones de la Amazona, los Andes y el Cerrado. En l se
describe el proceso de desarrollo econmico en relacin con
fenmenos locales, regionales y mundiales. Tambin se analiza la
ndole de la biodiversidad de estas tres regiones ecolgicamente
complejas a n de resaltar la vulnerabilidad de sus ecosistemas a
los impactos relacionados con los proyectos de IIRSA. Asimismo,
el documento destaca iniciativas de conservacin y desarrollo que
han tenido xito y que podran repetirse. Por ltimo, se ofrece
una serie de recomendaciones para polticas que podran evitar
los impactos ms nocivos de IIRSA. Dichas recomendaciones
no se formulan en contraposicin a IIRSA, sino que brindan
alternativas de desarrollo que podran consolidar la misin de
IIRSA en sentido de promover el crecimiento econmico y el
desarrollo.
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE IIRSA
IIRSA comprende a todos los pases de Sudamrica y fue
creada a n de promover el crecimiento y el desarrollo mediante
la inversin en la integracin fsica de tres sectores econmicos
estratgicos: transporte, energa y telecomunicaciones. Si
bien IIRSA no es un tratado de libre comercio, aborda temas
normativos que constituyen barreras para el intercambio
econmico y social entre los pases. IIRSA promueve normas
industriales y protocolos de comunicaciones comunes, a la
vez que facilita el cruce de fronteras mediante el transporte
ferroviario, martimo y areo. IIRSA tambin auspicia reuniones
y estudios para promover el comercio, y facilita el intercambio
de tecnologa, la integracin de mercados y la estandarizacin
de normas (BID 2006). Sin embargo, las inversiones ms
importantes de la iniciativa estn enfocadas en mejorar la
infraestructura fsica de transporte. Los proyectos de IIRSA estn
organizados dentro de uno de diez ejes de integracin, cada uno
Introduccin Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
13
Figura 1.2. Los principales corredores e hidrovas de IIRSA se muestran en el contexto del rea
Silvestre de Alta Diversidad de la Amazona, y los Hotspots de Diversidad del Cerrado y los Andes.
Conservacin Internacional organiza acciones prioritarias en estas regiones.
con varios corredores compuestos por carreteras, hidrovas
1
y
ferrocarriles, as como redes de energa elctrica y oleoductos
y gasoductos (Figura 1.1). IIRSA no es un organismo de
nanciacin; ms bien, es un mecanismo de coordinacin entre
los gobiernos y las instituciones multilaterales que estn a cargo
de nanciar la mayora de las inversiones en obras pblicas en
Sudamrica.
IIRSA est regida por un Comit de Direccin Ejecutiva
(CDE) y un Comit de Coordinacin Tcnica (CCT). El CDE
est a cargo del desarrollo de una visin unicada, que dena
prioridades estratgicas y apruebe planes de accin peridica.
Este comit est conformado por representantes de cada uno
de los doce pases integrantes, generalmente pertenecientes a
ministerios de planicacin, pero ocasionalmente personeros de
los ministerios de asuntos exteriores o nanzas (Figura 1.3). El
CCT comprende representantes de tres organismos regionales de
nanciamiento: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la
Corporacin Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero
para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). Este
comit brinda apoyo nanciero y tcnico, coordina reuniones
y es depositario de la memoria institucional de IIRSA. Las
funciones principales del CCT son identicar proyectos
elegibles, involucrar al sector privado y organizar los aspectos
nancieros. Finalmente, los proyectos aprobados por la iniciativa
para cada eje de integracin son administrados por Grupos
Tcnicos Ejecutivos (GTE); stos aprueban proyectos, revisan
estudios ambientales y sociales, y administran las inversiones
de IIRSA. Los proyectos se seleccionan sobre la base de los
principios paralelos de sostenibilidad y factibilidad, analizndose
los proyectos en el contexto de una cartera de inversiones y
1 El trmino hidrova se reere a vas de transporte uvial.
reejando el consenso de los GTE (BID 2006). En la prctica, los
proyectos aprobados son aquellos favorecidos por los ministerios
nacionales de planicacin y presentados a los comits ejecutivos
y tcnicos de IIRSA (Dourojeanni 2006). Actualmente, la agenda
de IIRSA consta de 335 proyectos, con 31 proyectos prioritarios
que constituyen un total de ms de $6,4 mil millones a ser
implementados en la primera fase de la iniciativa, que abarca
desde 2005 hasta 2010 (Cuadro 1; Figura 1.4).
Brasil cuenta con una iniciativa complementaria, semejante
a IIRSA tanto en losofa como en escala geogrca, en la cual el
gobiernos federal y los gobiernos estatales y municipales reciben
el mandato constitucional para presentar un plan integrado
de desarrollo plurianual (PPA por su sigla en portugus) a sus
correspondientes poderes legislativos. El PPA actual, que abarca
de 2004 a 2007 y se denomina Plano Brasil de Todos, tiene
tres objetivos principales: 1) inclusin social y reduccin de
la desigualdad social, 2) crecimiento econmico y creacin de
empleos en el contexto del desarrollo sostenible y la reduccin de
la desigualdad entre regiones y 3) fortalecimiento de la democracia
mediante mecanismos participativos. Puesto que el objetivo
principal del PPA consiste en fomentar el crecimiento econmico,
muchas de sus inversiones mejorarn la integracin de las redes
nacionales de transporte y energa con pases limtrofes.
La mayora de los proyectos de IIRSA se nancian mediante
prstamos de los tres organismos nancieros del CCT; no
obstante, los paquetes nancieros a menudo incluyen fondos
provenientes de presupuestos nacionales, bonos nancieros de
los pases, donantes bilaterales y fuentes privadas obtenidas por
las empresas constructoras que son contratadas para ejecutar
los proyectos. El nanciamiento del PPA proviene de distintas
fuentes pblicas; la mayora viene de los presupuestos locales,
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
14
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Figura 1.3. Estructura de IIRSA. El Comit de Direccin Ejecutiva de IIRSA incluye a representantes de cada
gobierno sudamericano. Los proyectos son administrados mediante tres organismos multilaterales de crdito:
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporacin Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero
para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).
Figura 1.4. Las inversiones de IIRSA estn enfocadas, en su mayora, en infraestructura caminera, pero tambin incluyen sistemas
estratgicos de transporte, as como redes de conduccin de energa y sistemas de comunicacin (BID 2006).
Eje de integracin Segmentos de corredores Proyectos individuales
Inversin estimada
1
($ millones)
Financiamiento prioritario
($ millones)
2
Amazona 7 91 8.027 1.215
Andes 11 92 8.400 117
Per Bolivia Brasil 3 21 12.000 1.067
Interocenico 5 54 7.210 921.5
Escudo de Guayana 4 44 1.072 121
Sur 2 22 1.100 n.d.
Capricornio 4 27 2.702 65
Mercosur Chile 5 70 13.197 2.895
Hidrova Paran Paraguay 1 3 1.000 1
Andes del Sur n.d. n.d. n.d. n.d.
Total 42 424 54.708 6.403
Cuadro 1. Resumen de inversiones proyectadas por IIRSA.
1
Modicado a partir de IIRSA (2007) y BICECA (2006).
2
BID (2006).
Introduccin Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
15
Figura 1.5. En un Escenario Utilitario, el capital privado convertira a la Amazona en una potencia agroindustrial
que suministrara alimentos, bras y biocombustibles para el planeta, a la vez que facultara el crecimiento
econmico y la equidad social. Los pases amaznicos desarrollaran soluciones tecnolgicas para superar
limitaciones agrcolas tales como la infertilidad del suelo y el control de malezas ( Hermes Justiniano/Bolivi-
anature.com).
estatales y federales, pero una parte importante es suministrada
por el Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social
(BNDES), entidad pblica asociada al Ministerio de Desarrollo,
Industria y Comercio Exterior. Asimismo, el BNDES nancia a
las empresas brasileas que funcionan en pases vecinos mediante
un programa conocido como BNDES-EXIM que existe a n de
promover la exportacin de bienes y servicios desde el Brasil.
2
Como resultado de esto, algunos contratos de IIRSA se otorgan a
los consorcios dirigidos por empresas de construccin brasileas
que tienen acceso a crdito ofrecido por el BNDES
3
o por otros
programas de promocin de las exportaciones administrados por
el Banco do Brasil (Banco do Brasil 2007).
Debido a los impactos adversos relacionados con anteriores
inversiones de este tipo, muchos observadores indican que las
inversiones de IIRSA en infraestructura constituyen una amenaza
para los ecosistemas naturales de la Amazona y las regiones
adyacentes. Afortunadamente, la mayora de los organismos
nancieros que participan en IIRSA tienen normativas
relativamente estrictas de evaluacin ambiental y social, y, por
lo general, condicionan los prstamos a la implementacin de
planes de accin ambiental y social.
4
No obstante, puesto que
2 En 2005, el BNDES aprob un total de $2,5 mil millones en prstamos para
las exportaciones brasileas; de esta cifra total aproximadamente $ 1,06 mil
millones se destinaron a exportaciones destinadas a Argentina, Chile, Ecuador,
Paraguay y Venezuela.
3 El BNDES tambin ha aumentado su participacin en la CAF, aumentando re-
cientemente sus acciones de 2,5 a 5 por ciento, pero no lo suciente para tener
los mismos privilegios de voto que los pases andinos (las denominadas acciones
A).
4 Los bancos multilaterales han sido ms progresistas que los bancos comerciales
en temas ambientales y sociales. Por ejemplo, el BID y la CAF han formulado
y adoptado directrices ambientales y Evaluaciones Ambientales Estratgicas,
si bien ests an no se han implementado. En contraste, el FONPLATA slo
requiere que los proyectos cumplan las normas ambientales de sus pases miem-
bros y, recientemente, el BNDES recibi malas calicaciones en una evaluacin
independiente que se enfoc en bancos comerciales (WWF/BankTrack 2006).
los proyectos de infraestructura se evalan individualmente,
5
stos no toman en cuenta cmo la combinacin de proyectos
y fuerzas externas tales como mercados mundiales, migracin
transfronteriza o cambio climtico podran actuar en sinergia
causando efectos imprevistos.
6
La comunidad acadmica ha
suministrado anlisis valiosos sobre posibles impactos futuros y
una amplia justicacin de la necesidad de un procedimiento
integral de evaluacin tanto para IIRSA como para los PPA
(Laurance et al. 2001, 2004, Nepstad et al. 2001, da Silva et al.
2005, Fearnside 2006b).
EL FUTURO DE LA AMAZONA: TRES ESCENARIOS
Prcticamente todas las sociedades de Sudamrica respaldan
la conservacin del bosque amaznico y simultneamente
piden ms desarrollo que brinde a los residentes de la Amazona
una vida digna exenta de pobreza. Existen enormes diferencias
entre las personas acerca de esta visin, particularmente en lo
que se reere a preservacin de reas silvestres, manejo forestal,
produccin agrcola y tenencia de la tierra. La mayora de los
conservacionistas ven a IIRSA como un tipo tradicional de
desarrollo que conllevar mayor deforestacin; a la vez, muchos
economistas y empresarios perciben las metas del movimiento
conservacionista como un impedimento para el crecimiento
econmico. Al margen del contraste entre estos puntos de
vista, sern los mercados econmicos y las decisiones de las
sociedades democrticas los que decidan, en ltima instancia, el
destino de la Amazona. Es imposible predecir este futuro, pero
5 Hasta la fecha de impresin, se haban contratado o estaban en curso Evalu-
aciones Ambientales Estratgicas para el corredor Puerto SurezSanta Cruz
(Proyecto BID No. TC-9904003-BO0), el Corredor del Norte en Bolivia
(Proyecto BID BO-0200), y el Corredor Interocenico en Madre de Dios, Per
(Proyecto INRENA-CAF).
6 Antes de 2006, slo se encomend un estudio que abarque toda la Amazona,
el cual consisti en una consultora, por un monto de $81.000, contratada por
el BID con fondos suministrados por Holanda; el contrato se otorg al grupo
consultor privado, Golder Associates, de Boulder, Colorado.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
16
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
es posible, sobre la base de eventos histricos e investigacin
cientca, imaginar varios escenarios que podran suscitarse
a partir de distintas polticas. En esta seccin se ofrecen tres
escenarios posibles que se presentaran en la Amazona despus
de un siglo de cambios inducidos por la humanidad. Dos de
ellos son decididamente optimistas en sus perspectivas, pero
diametralmente opuestos en sus fundamentos, mientras que el
tercer escenario es un punto de vista ms realista de lo que podra
pasar si no se aplica un cambio radical en las polticas pblicas
actuales.
La Amazona como granero (escenario utilitario)
En este escenario, el cambio climtico y el cambio de uso del
suelo interactuaran para crear una Amazona que se hara
paulatinamente ms seca y calurosa, y donde los sistemas de
bosques naturales seran reemplazados, en su mayora, por
plantaciones forestales y agricultura mecanizada (Figura 1.5).
Este escenario se basa, en gran parte, en dos suposiciones: 1) el
clima de la Amazona ser ms seco y clido, segn lo predicen
los modelos de cambio climtico, derivando en un colapso del
ecosistema de bosque hmedo y 2) habr una gran deforestacin
en la Amazona como resultado de decisiones tomadas por
gobiernos y habitantes locales. El resto de las suposiciones que
fundamentan este escenario, referentes especcamente a sistemas
agrcolas y crecimiento econmico, reejan la tenacidad y la
capacidad tecnolgica de la sociedad moderna para adaptarse al
cambio.
El calentamiento global es la primera fuerza motriz
de cambio. Mayores temperaturas y sequedad hacen que la
respiracin de los suelos del bosque hmedo sea ms rpida que
la fotosntesis de los rboles, con lo cual el ecosistema amaznico
se convertira en una fuente neta de carbono, agravando el
calentamiento global. Las especies de rboles del ecosistema de
bosque hmedo no podran adaptarse a las nuevas condiciones
climticas y seran eliminadas eventualmente del bosque debido
a la mayor mortandad de ejemplares adultos y a los menores
niveles de reproduccin. Las carreteras transcontinentales
de IIRSA aumentaran la densidad de caminos secundarios,
de modo que en un siglo un 70 por ciento de la cobertura
boscosa original sera reemplazada por pastizales, cultivos y
plantaciones forestales. Al hacerse evidente que las especies
arbreas estn amenazadas siolgicamente por el cambio
climtico, los gobiernos adoptaran polticas para monetizar
las reservas forestales, en lugar de que stas se pierdan debido a
procesos naturales de mortalidad y degradacin. Bsicamente,
el ecosistema de bosque colapsara y sera reemplazado por un
sistema de produccin agrcola que consolidara al Brasil como el
productor agrcola ms importante del mundo en lo que respecta
a alimentos y biocombustibles.
La tecnologa facultara al sector agrcola para la adaptacin
al cambio climtico. Reconstrucciones arqueolgicas efectuadas
en la Amazona han revelado la forma en que las civilizaciones
amerindias mejoraron los suelos y mantuvieron la fertilidad de
stos a largo plazo mediante el uso de cermica y carbn para
contrarrestar la acidez del suelo y aumentar la materia orgnica.
Las ciencias agrcolas modernas han redescubierto estas tcnicas
de manejo y las adoptado tanto para sistemas de produccin
perennes como anuales. La agricultura sera ms diversicada y
los mejores suelos se dedicaran a cultivos anuales, mientras que
los terrenos con topografa ondulada se dedicaran a la ganadera
y las plantaciones forestales. La produccin de biocombustibles
adquirira cada vez mayor importancia, con plantaciones de
caa de azcar para la produccin de alcohol y palma aceitera
para biodiesel. La investigacin mejorara el control de plagas
mediante el uso de organismos modicados genticamente, en
combinacin con un creciente arsenal de plaguicidas. Las ncas
especializadas en especies perennes altamente productivas haran
que la Amazona sea la regin agrcola de mayor productividad
del mundo por hectrea al ao.
Si bien la precipitacin disminuira, la cuenca amaznica
seguira siendo el sistema hidrolgico ms grande del mundo,
puesto que contiene el depsito acufero subterrneo ms grande
del planeta.
7
La tecnologa de riego, que funcionara con las
abundantes reservas de gas natural de la Amazona occidental
y con biocombustibles producidos localmente, mitigara las
uctuaciones estacionales de precipitacin. Represas y embalses
aportaran agua supercial para el sistema de riego y brindaran
energa hidroelctrica econmica a centros urbanos con una
economa industrial enfocada en metalurgia, productos forestales
y procesamiento de alimentos. Habra una migracin continua
desde reas rurales hacia reas urbanas, en especial a ciudades
tales como Iquitos en Per y Leticia en Colombia, que seguiran
el ejemplo de Manaus, Brasil en el desarrollo de economas
basadas en manufactura, servicios nancieros e innovacin
tecnolgica.
Estos cambios radicales en la cuenca amaznica causaran
impactos ambientales a nivel mundial, regional y local. A nivel
mundial, el colapso de los ecosistemas de bosque acentuara el
calentamiento global. Las reservas de carbono de la Amazona
seran liberadas hacia la atmsfera; el carbono emitido por la
Amazona durante este siglo sera equivalente a unos 13 aos
de emisiones industriales. Los regmenes de precipitacin
de la Amazona y reas adyacentes seran afectados tanto
por manifestaciones globales como regionales de cambio
climtico. Sin embargo, la Amazona central contara con
niveles moderados de precipitacin garantizados por los vientos
alisios que transportan humedad desde el Ocano Atlntico.
La deforestacin tendra un impacto negativo en los sistemas
de conveccin que reciclan alrededor del 50 por ciento de
la precipitacin que cae en la Amazona; esto ocasionara
temporadas secas ms largas y acentuadas. La Corriente en
Chorro de Bajo Nivel de Sudamrica (SALLJ por sus siglas
en ingls) que modula las temporadas de lluvias y transporta
vapor de agua de la Amazona a la cuenca del Ro de la Plata
aumentara su intensidad pero acarreara menos agua debido a las
condiciones ms secas predominantes en la Amazona occidental.
No obstante, la productividad agrcola de la cuenca baja del Ro
de la Plata no sera afectada gravemente puesto que otros sistemas
7 Recientemente, se cartograaron las dimensiones de la parte sur de este
depsito acufero en Santa Cruz, Bolivia (Cochrane et al. 2007). La geologa
de la cuenca est formada por sedimentos libremente consolidados que se han
cargado de agua durante varios millones de aos. Puesto que ste es un depsito
acufero no connado, ste se recarga continuamente a partir de fuentes su-
perciales y tiene potencial para su uso en un sistema de riego verdaderamente
sostenible.
Introduccin Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
17
Figura 1.6. Un Escenario Utpico requerira un convenio internacional que compense a los pases amaznicos por reducir
las emisiones de carbono causadas por la deforestacin. Los pagos por servicios ecolgicos se usaran para nanciar la
salud y la educacin, y para subvencionar la produccin en la que se evite la deforestacin y la degradacin del bosque
(Greenpeace).
climticos aumentaran la precipitacin que se origina en el
Atlntico Sur.
La conservacin de la biodiversidad se gestionara mediante
un sistema de reservas con reas protegidas que se estableci en la
ltima dcada del siglo veinte y continuara en las dos primeras
dcadas del siglo veintiuno. Al igual que las reas protegidas
de Norteamrica y Europa, stas seran reservas de tipo insular
que contendran una muestra representativa de la biodiversidad
que existi en la Amazona antes de la industrializacin de la
agricultura. Tal y como lo predijeron los bilogos especializados
en conservacin, este nivel de aislamiento habra causado la
extincin de muchas especies endmicas y la homogeneizacin
de biomas dentro de las reas protegidas. La fragmentacin
de ecosistemas limitara la capacidad de las especies para
migrar en respuesta al calentamiento global, lo que causara,
consiguientemente, an ms extinciones.
El crecimiento econmico generado por la agricultura,
la ganadera y las plantaciones forestales creara un ambiente
empresarial favorable y aumentara las oportunidades de empleo.
La prosperidad incrementara la recoleccin de impuestos y
generara mayores inversiones en educacin y servicios sanitarios.
Los profesionales capacitados necesarios para administrar las
instituciones nancieras, industriales y comerciales comenzaran
a migrar hacia la Amazona desde centros urbanos de Sudamrica
(ej. Sao Paulo, Bogot y Lima). Los pueblos indgenas se
adaptaran al cambio a consecuencia de su propia organizacin
social que les ayudara a afrontar la homogeneizacin de
sus culturas y a proteger los intereses econmicos de sus
comunidades. Sin embargo, el elemento ms importante de su
xito radicara en la ventaja de contar con titulacin de vastas
extensiones de tierras. Siendo el grupo con mayor supercie de
tierras en la Amazona, usaran este activo para el crecimiento
econmico mediante la produccin agrcola y las plantaciones
forestales.
En este escenario utilitario, los pases amaznicos habran
integrado exitosamente sus economas y Brasil se habra
constituido en uno de los pases ms prsperos y dinmicos del
planeta. Su gran poblacin y economa estable seran el motor
econmico de la regin y brindaran mucha de la innovacin
tecnolgica que respaldara los sistemas productivos sostenibles
que caracterizaran a la Amazona. Los pases andinos tendran
vnculos comerciales estrechos con el Brasil y el crecimiento
econmico de la Amazona estara vinculado con los mercados
de Asia a los cuales se accedera mediante puertos situados sobre
el Ocano Pacco. Las predicciones de prdida de biodiversidad
se haran realidad, pero se evitara el colapso ecolgico mediante
el uso de tecnologa para la creacin de sistemas sostenibles de
produccin que brinden productos estratgicamente importantes
a los mercados mundiales.
La Amazona como zona de bosques silvestres (escenario utpico)
En este escenario, la marcada disminucin de precipitacin
pronosticada por algunos modelos climticos no se hara realidad
y se evitara la deforestacin a gran escala debido a que los pases
que comparten la Amazona se comprometeran a conservar el
bosque amaznico como un ecosistema natural (Figura 1.6).
Para evitar la deforestacin se creara un sistema en el que pagos
por servicios ecolgicos subvencionaran la conservacin de la
Amazona. Por ejemplo, los pases desarrollados pagaran por el
almacenamiento de carbono en ecosistemas naturales y estaran
dispuestos a transferir considerables sumas de dinero desde sus
economas a los pases amaznicos. La estabilidad de los niveles
de precipitacin supondra que el mundo evite el peor escenario
de calentamiento global mediante la limitacin de emisiones
de carbono y que la conservacin mantenga los sistemas de
conveccin que reciclan el agua en la Amazona. Este escenario
se basa en la idea de que las sociedades humanas tendran la
capacidad para gestionar el crecimiento y el desarrollo en la
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
18
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Figura 1.7. En un Escenario Realista se asume que los modelos existentes de
explotacin de recursos naturales continuaran operando, lo que conllevara a
paisajes dominados por agricultura de baja intensidad y bosques degradados.
La falta de gobernabilidad y los mercados no regulados derivaran en ciclos de
auge y cada que inhibiran la inversin a largo plazo en servicios sociales y la
regin se caracterizara por una pobreza arraigada ( Olivier Langrand/CI).
Amazona y que las sociedades latinoamericanas reformaran
sus gobiernos y estableceran el imperio de la ley en la frontera
agrcola, en especial sistemas normativos que garanticen la
tenencia de la tierra.
Los gobiernos nacionales que accedan a reducir la
deforestacin adoptaran mecanismos para el uso de pagos por
servicios ecolgicos para la conservacin de bosques a cambio
de inversiones en salud y educacin; una parte de estos pagos
se usara para subvencionar industrias de valor agregado que
transformaran los abundantes recursos naturales de la regin
en bienes y servicios competitivos a nivel mundial. Estudios
satelitales anuales monitorearan el cambio de uso del suelo y
el incumplimiento de compromisos incidira negativamente en
el presupuesto anual destinado a servicios sociales. Este vnculo
explcito creara un fuerte apoyo local para el cumplimiento de
las metas de reduccin de la deforestacin y el nfasis en servicios
sociales tendra benecios inmediatos a corto plazo debido al
auge en la construccin de nuevas escuelas y clnicas, mientras
que los impactos a largo plazo se derivaran del aumento de
empleo en los sectores de educacin y salud.
Coincidentemente con uno de los principales objetivos de
IIRSA facilitar la exportacin de productos agrcolas desde
el centro del Brasil hacia la costa del Pacco la produccin
intensiva acrecentara las exportaciones, pero se limitara la
deforestacin mediante la adopcin de modelos mixtos de uso
del suelo que mantendran un 80 por ciento de la tierra con
cobertura boscosa y limitaran el cambio de uso del suelo a un
20 por ciento de la cobertura total.
8
La implementacin de
este modelo se promovera mediante una garanta de titulacin
clara y crditos subvencionados para los propietarios de tierras
que adopten las reglas de uso del suelo en proporcin 80:20.
Estos crditos estaran vinculados a la produccin intensiva que
maximizara el uso de las tierras deforestadas. Mediante imgenes
de satlite se monitoreara el uso del suelo y se identicara las
8 Este tipo de normativa de uso del suelo ya se ha aanzado en la legislacin del
Brasil, pero su aplicacin y cumplimiento en la frontera agrcola son casi nulos.
propiedades que no cumplan los criterios. El incumplimiento
derivara en prdida de crditos y reversin de tierras.
En lugar de corredores camineros, los pases amaznicos
adoptaran el modelo de transporte de personas por va area y
carga por va uvial. El trco barato por barcaza hara que el
precio de mercancas y minerales sea competitivo en los mercados
mundiales. El transporte areo subvencionado facilitara un
sistema de salud ms efectivo, permitiendo el acceso a servicios
sanitarios durante emergencias y visitas por parte de personal
mdico a comunidades alejadas. En toda la Amazona, los
servicios areos baratos estimularan el desarrollo de la industria
turstica en reas remotas. Se usaran crditos subvencionados
para fomentar sociedades entre el sector privado y comunidades
locales, garantizando la participacin de los lugareos, a la vez
que se mejora la experiencia de los turistas.
Los sistemas de produccin intensiva incluiran algunas
opciones tradicionales, tales como la agricultura mecanizada,
la ganadera, las plantaciones forestales y los biocombustibles.
Sin embargo, puesto que el agua es el recurso ms abundante
y valioso de la Amazona, sera tambin lgico que sta sea la
base ms importante para la produccin. La piscicultura sera la
forma ms eciente de convertir productos agrcolas en protena
animal, en especial en las lagunas de aguas tibias de la Amazona
donde especies nativas de peces herbvoros se alimentaran con
productos agrcolas importados desde regiones cercanas dedicadas
a la produccin de granos. La piscicultura requiere poca
supercie y es ideal para las ncas familiares; asimismo, da lugar
a una cadena productiva con valor agregado que incrementara
los ingresos de las poblaciones rurales. El modelo productivo
con mayor uso de supercie, sin embargo, seguira siendo el
aprovechamiento forestal. El sector de productos forestales
adoptara directrices de aprovechamiento que imitaran los
procesos naturales del bosque, con ciclos de extraccin de ms
de 100 aos. Este modelo de aprovechamiento maderero de baja
intensidad dependera del transporte subvencionado, las rebajas
tributarias y los pagos directos por servicios ecolgicos. En lugar
de recolectar regalas por concepto de explotacin maderera, los
Estados compensaran a los propietarios de tierras por adoptar
criterios de manejo que garanticen la conservacin del bosque.
9
Mantener la integridad del ecosistema de bosque derivara
en benecios para la conservacin de la biodiversidad en
este escenario utpico optimista. Las propiedades agrcolas y
plantaciones estaran dispersas en un amplio paisaje geogrco
debido a la dependencia del transporte uvial; no obstante, el
respeto del uso del suelo en proporcin 80:20 ayudara a evitar
la fragmentacin de bosques y a mantener la matriz forestal
intacta. Se mantendran conexiones entre reas protegidas a n
de garantizar la supervivencia de especies endmicas regionales
y raras. Lamentablemente, la dependencia del transporte uvial
conllevara a una degradacin de los sistemas acuticos, sobre
todo en lugares donde se instalen exclusas y represas para evitar
rpidos o donde se usen dragas y explosivos para facilitar el
trnsito de convoyes de barcazas en ros ms pequeos. Del
9 Con esto, se acabaran los incentivos distorsionados actuales en los que las
concesiones forestales pagan regalas por la madera aprovechada, mientras que
los ganaderos y agricultores no pagan nada por la madera que extraen durante el
desmonte de tierras.
Introduccin Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
19
mismo modo, la adopcin general de la piscicultura degradara
algunos recursos hidrolgicos debido a la descarga de euentes
desde lagunas de produccin.
El escenario utpico brinda una mejora del bienestar
humano en las sociedades amaznicas. Grandes ujos de efectivo
provenientes de los pagos por servicios ecolgicos mejoraran los
ingresos y subvencionaran los servicios sociales ms importantes.
El modelo de uso mixto del suelo combinara manejo forestal
de baja intensidad con produccin agrcola de alta intensidad.
Los grupos indgenas con grandes extensiones de tierra se
beneciaran al formar empresas de riesgo compartido con
inversionistas urbanos que brindaran experiencia tcnica y acceso
a capital. Asimismo, el uso de subsidios, rebajas tributarias y
crditos con intereses bajos para la produccin sostenible creara
nuevas oportunidades de negocios que aumentaran la cantidad y
calidad de empleo tanto en comunidades rurales como urbanas.
En el escenario utpico los pases amaznicos integraran
sus economas. La decisin soberana de Brasil de conservar el
ecosistema amaznico como patrimonio nacional conllevara
a la creacin de un sistema para compensar a las comunidades
por los servicios ecolgicos brindados por el bosque. Los pases
andinos seguiran el ejemplo y haran esfuerzos especiales para
preservan la diversidad tnica que caracteriza las tierras bajas de la
Amazona occidental. Los mercados de Asia seguiran dominando
las exportaciones amaznicas, pero stas se caracterizaran por
cadenas de produccin con valor agregado que generaran empleo
y aportaran a economas estables.
La Amazona como un bosque degradado (escenario realista)
Lamentablemente, el escenario futuro ms probable sera igual
que siempre. Las suposiciones que fundamentan este escenario
indican que las personas seguiran motivadas por las ganancias
econmicas a corto plazo, mientras que los gobiernos nacionales
no podran hacer cumplir las normativas para el control del
desarrollo en la Amazona y los organismos internacionales
no podran crear mecanismos de mercado para el pago por los
servicios ecolgicos. Como resultado, los mercados mundiales y las
presiones demogrcas nacionales continuaran motivando a las
personas a adquirir tierras en la Amazona y dedicarse a prcticas
agrcolas y de desarrollo que deforestaran paisajes, degradaran los
suelos e interrumpiran los sistemas hidrolgicos (Figura 1.7).
La motivacin de este escenario pesimista no es distinta a
la que fundamenta el escenario utilitario optimista; no obstante,
en este escenario, los sosticados sistemas de produccin que
requieren inversin de capitales e innovacin tecnolgica no se
haran realidad debido a la inestabilidad en cuanto a la tenencia
de la tierra y a los altos costos del capital de nanciamiento. Sin
embargo, la determinacin de integrar la estructura de transporte
del continente acelerara la demanda de tierras e inducira a los
gobiernos a abrir ms reas para la colonizacin. Agricultores
de pequea escala y campesinos competiran por la tierra con la
agricultura industrializada, malas prcticas de manejo de suelos
conllevaran, a la larga, al predominio de la ganadera de baja
intensidad combinada con plantaciones forestales, modelo de
negocios de bajo riesgo que brindara un retorno moderado a los
inversionistas.
La deforestacin tendra un impacto dramtico en el ciclo
hidrolgico regional al disminuir la precipitacin y aumentar
la intensidad de la temporada seca anual. La agricultura
tambin sera afectada negativamente en las zonas perifricas
de la Amazona tales como Argentina, Paraguay, Santa Cruz
en Bolivia, y Mato Grosso do Sul, en Brasil, que seran los
mayores graneros del continente. Los paisajes se veran afectados
radicalmente y el bosque se reducira a manchas degradadas que
variaran en tamao y composicin de acuerdo a la distancia que
las separa de las carreteras principales. Grandes extensiones de
bosque slo existiran en reas protegidas, territorios indgenas
y reservas extractivas, si bien las dos ltimas categoras estaran
muy degradadas debido a prcticas excesivamente agresivas de
extraccin forestal. La conexin entre manchas de bosque sera
mnima o nula, excepto en reas donde la topografa y los suelos
inhiban el desarrollo de la agricultura. Los ros y arroyos sufriran
un aumento en la sedimentacin y la escorrenta por el uso de
plaguicidas y fertilizantes nitrogenados, cambiando sus atributos
tanto fsicos como qumicos. Los propietarios de tierras en las
cabeceras construiran estructuras de retencin a n de brindar
agua para el ganado, mientras que iniciativas gubernamentales
para construir represas y embalses para la gestin de aguas y la
generacin de energa hidroelctrica degradaran la conectividad
de los sistemas acuticos y los empobreceran.
La biodiversidad sufrira tanto en los sistemas acuticos
como en los terrestres, ocurriendo extinciones masivas de especies
a nivel mundial, regional y local. Esta extincin masiva ocurrira
paulatinamente y muchas especies, tales como las plantas
leosas longevas, sobreviviran como individuos solitarios no
reproductivos en varias manchas de bosque. El exterminio de
grandes mamferos y la sobreexplotacin de poblaciones de peces
migratorios ocasionaran cambios drsticos tanto en estructura
como en composicin de las comunidades biolgicas. La rapidez
del cambio climtico y la fragmentacin del paisaje inhibiran
la capacidad de muchas especies para adaptarse y migrar a
regiones donde las condiciones climticas sean adecuadas para su
supervivencia. Todos estos procesos conllevaran a la extincin
de muchas especies endmicas regionales en las tierras bajas de
la Amazona y de especies endmicas locales en las estribaciones
andinas.
La falta de incentivos y polticas innovadoras conllevara
al estancamiento de las comunidades humanas. Las sociedades
indgenas que recibieron grandes extensiones de bosque
sobreexplotaran estos recursos y se haran an ms dependientes
de la agricultura de subsistencia debido a la escasez de caza y
pesca. El grupo social ms susceptible a los efectos negativos del
crecimiento econmico mal planicado y del cambio ambiental
seran los pobres de zonas rurales sin clara pertenencia tnica. La
pobreza y la escasez de caza aumentaran la presin en las reas
protegidas, derivando en extraccin de madera y cacera ilcitas
en las regiones ms remotas de la Amazona. Los inmigrantes
seguiran avasallando las reas protegidas, que tendran poca
prioridad para los gobiernos que encararan una pobreza
arraigada. La mano de obra no calicada, tanto nativa como
inmigrante, se congregara en guetos urbanos y competira por
empleos en un mercado laboral atroado. La desigualdad social
se acentuara puesto que los ganaderos y los grandes agricultores
prosperaran con la produccin para los mercados de exportacin
20
con poca transformacin y valor agregado. La falta de inversin
en educacin originara personas con poca capacitacin,
mientras que la carencia de presupuestos de investigacin en las
universidades limitara la innovacin en el desarrollo de nuevos
sistemas productivos.
En este escenario, los pases amaznicos no lograran
integrar sus economas pese a las grandes inversiones en
infraestructura. En la Amazona brasilea, predominara la
produccin industrializada a gran escala debido a la decisin
de la sociedad de adoptar una economa capitalista de mercado
libre. En contraste, los pases andinos habrn optado por
un modelo de desarrollo en el que el Estado asumira un rol
predominante en la planicacin econmica. El estancamiento
econmico resultante obligara a los pobres de las tierras altas
a migrar a la Amazona occidental donde, debido a la carencia
de capital, adoptaran sistemas inecientes de produccin. Los
mercados asiticos continuaran dominando las exportaciones
amaznicas pero stas se caracterizaran por ser materia prima
en lugar de bienes manufacturados derivados de dichas materias.
Consiguientemente, los productores de la Amazona estaran
sujetos a grandes uctuaciones en los mercados internacionales,
perpetuando la mentalidad de auge y cada que ha caracterizado a
la regin por ms de dos siglos.
21
Advances in Applied Biodiversity Science
No. 7, Julio 2007: pp. 2143
Ganado premiado de raza
Nelore en la Estancia el
Carmen, en Santa Cruz,
Bolivia ( Lus Fernando
Saavedra Bruno).
IIRSA desencadenar fuerzas econmicas y socales que alterarn radicalmente a la Amazona. Muchas de stas son bien conocidas
y han sido responsables del proceso en curso de deforestacin y degradacin del bosque durante la segunda mitad del siglo pasado.
La dinmica, de rpida evolucin, de una economa globalizada hace esencial visualizar los fenmenos econmicos y sociales que
trascienden el alcance de nuestros conocimientos. En este captulo se describen los principales impulsores de cambio y sus relaciones
con el crecimiento econmico y las inversiones en infraestructura. Slo si entendemos la ndole y las dimensiones de estas fuerzas
podremos entender el impacto potencial de las inversiones de IIRSA y elaborar una estrategia efectiva de mitigacin para gestionar
debidamente el crecimiento y el desarrollo.
CAPTULO 2
Factores Motrices de Cambio
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
22
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
22
Figura 2.1. La migracin estimulada por la construccin de carreteras ha dejado su huella en los paisajes de la Amazona;
a menudo se pueden observar los sistemas sociales y agrcolas en el tipo de deforestacin: a) La deforestacin en
Roraima es caracterstica de agricultores de subsistencia en regiones remotas del Brasil que no cuentan con mercados
para su produccin agrcola; muchos de ellos tambin son garimpeiros. b) Se cree que la deforestacin dispersa en el ro
Caguan, en el departamento de Caquet en Colombia, se debe en gran parte al cultivo de coca. c) Los grandes bloques de
tierras deforestadas son caractersticos de haciendas ganaderas corporativas del noreste de Mato Grosso, en Brasil. d)
La colonizacin a lo largo de la red de caminos primarios y secundarios en Rondonia, Brasil, ha derivado en un patrn de
deforestacin con forma de espinazo de pez. e) En el pie de monte andino cerca de Pucallpa, Per, los colonos se han asentado
a lo largo de la carretera que conectan los auentes del ro Amazonas con mercados urbanos de las tierras altas andinas. f)
Los complejos patrones de uso del suelo en Santa Cruz, Bolivia, son resultado de la presencia de colonos de zonas andinas,
comunidades Mennonitas, y empresas agrcolas (Google Earth Mapping Services).
AVANCE DE LA FRONTERA AGRCOLA
La mayor amenaza para la conservacin del bosque
amaznico y las regiones biogeogrcas del Cerrado y el los
Andes Tropicales es el cambio de uso del suelo debido a la
expansin de la frontera agrcola. Pese a profundas reformas
en las economas nacionales y enormes inversiones nacionales
y extranjeras directas en las ltimas dos dcadas, decenas de
miles de campesinos siguen migrando hacia la Amazona,
como resultado de la presin demogrca y la gran pobreza que
caracterizan a los pases de la regin. A la vez, las propiedades
agrcolas mecanizadas y ganaderas estn ampliando su
produccin hacia reas de frontera,
10
aprovechando los precios
bajos de la tierra y la tecnologa moderna para obtener economas
de escala y retornos interesantes a la inversin. Los proyectos
de construccin de carreteras nanciados por IIRSA (si bien
10 En este documento, se usa la expresin frontera para referirse a la regin de
frontera agrcola o de avance de las actividades de desarrollo y asentamiento
humano (Nota del traductor)
en gran parte stos suponen mejoras de redes camineras ya
existentes) acelerarn este proceso al incrementar el acceso a
miles de kilmetros cuadrados de tierras scales. De hecho, las
carreteras modernas son la causa ms importante de deforestacin
en la Amazona. Los caminos nuevos y mejorados tambin
cambiarn la economa de los modelos de transporte: si bien los
caminos primitivos construidos por las empresas madereras no
ofrecen un sistema de transporte viable, cuando stos se mejoran
con terraplenes elevados, puentes y pavimento, los costos de
transporte disminuyen, conriendo competitividad a productores
agrcolas de lugares remotos de la Amazona tanto en mercados
nacionales como internacionales (Kaimowitz & Angelsen 1998,
Lambin et al. 2003, Hecht 2005).
La dinmica de uso del suelo vara de una regin a otra y ha
cambiado con el paso del tiempo. En las dcadas de 1970 y 1980,
los gobiernos de la regin adoptaron polticas econmicas y de
desarrollo para promover la migracin de campesinos hacia reas
de frontera y ofrecieron una serie de subsidios para la ganadera
(Hecht & Cockburn 1989, Tiele 1995, Pacheco 1998). El
impacto de estas polticas sigue siendo visible en el paisaje de
muchas partes de la Amazona (Figura 2.1).
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
23
Factores Motrices de Cambio
23
Figura 2.2. Los datos sobre deforestacin uctan de un ao a otro, pero sta
aumenta a mediano plazo, al menos en Brasil y Bolivia. IIRSA abrir extensas reas
de bosques anteriormente remotos, incrementando la tasa de deforestacin a corto
plazo a menos que se tomen medidas para contrarrestar esta tendencia (modicado
a partir de INPE 2007 y Killeen et al. 2007).
En la dcada de 1990, preocupaciones acerca de la
deforestacin en el trpico indujeron a los gobiernos a
cambiar sus polticas y a eliminar muchos de los subsidios que
respaldaron los sistemas de produccin agrcola responsables
de la deforestacin. Simultneamente, los gobiernos y los
organismos internacionales invirtieron en reas protegidas y
fomentaron el crecimiento del ecoturismo (Mittermeier et al.
2005). La bsqueda de alternativas econmicas viables que
reemplacen a la agricultura conllev a iniciativas de mejora del
manejo de productos maderables y no maderables (Putz et al.
2004, Ruiz-Perez et al. 2005). Sin embargo, la deforestacin
no ha disminuido. Posteriormente a una breve pausa a nes
de la dcada de 1990 y quizs nuevamente en los ltimos dos
aos,
11
las tasas anuales de deforestacin han estado aumentando
constantemente tanto en Brasil como en Bolivia (Figura 2.2).
Si bien los gobiernos ya no promueven activamente la
migracin ni el cambio de uso del suelo mediante proyectos
organizados de colonizacin,
12
siguen apoyando el desarrollo
agrcola, tanto directa como indirectamente. Existe un apoyo
ms obvio a las inversiones en infraestructura tales como las
ejemplicadas por IIRSA (Laurance et al. 2004, Hecht 2005).
Sin embargo, otras polticas tambin tienen efectos sutiles.
Por ejemplo, la investigacin agrcola y ganadera tropical, con
apoyo gubernamental, aporta a la rentabilidad de los sistemas
agrcolas que motivan el cambio de uso del suelo. Del mismo
modo, la entrega de ttulos a personas y empresas que ocupan
tierras scales conere benecios econmicos indisputables a los
actores que son directamente responsables de la deforestacin
(Andersen 1997, Pacheco 1998, Margulis 2004). No obstante,
el avance ms importante que contribuye a la deforestacin es la
vinculacin de los mercados globales con el sector agrcola, que
ahora est rmemente arraigado en un modelo de mercado libre
basado en la oferta y demanda. Es as que, el pequeo agricultor
o ganadero a gran escala de la Amazona trabajan para maximizar
el retorno de sus inversiones personales (Margulis 2004). Las
fuerzas del mercado son, ahora, el factor ms importante que
motiva la deforestacin en el trpico.
Una de las doctrinas ms rmes de la ecologa tropical
seala que los suelos tropicales son infrtiles; muchos bilogos
especializados en conservacin estn convencidos de que las
tierras deforestadas sern abandonadas, a la larga, o requerirn
prolongados periodos de descanso para restaurar su fertilidad.
Si esto fuese cierto, la expansin agrcola y la deforestacin no
tendran una lgica econmica, excepto en los casos en que los
campesinos migran, practican agricultura de tumba y quema,
y luego siguen desplazndose en un esfuerzo ftil para huir de
la pobreza (Fujisaka et al. 1996).
13
Sin embargo, la tecnologa
moderna y los mercados estn facultando, rpidamente, el
desarrollo agrcola y haciendo que la agricultura mecanizada a
11 El Ministerio de Medio Ambiente del Brasil ha reportado una disminucin
del 31 por cierto en la tasa anual de deforestacin de 2004 en la Amazona
Brasilea; para mayor informacin ingresar a la pgina http://www.socioambi-
ental.org/nsa/detalhe?id=2161.
12 Esta poltica podra cambiar nuevamente en Bolivia, donde el gobierno del
presidente Evo Morales ha anunciado un plan de distribucin de tierras enfo-
cado en pequeos agricultores y campesinos sin tierra.
13 Las consecuencias de este modelo y la pobreza pronosticada se evidencian en
reas colonizadas por campesinos con poco acceso a capital o tecnologa, tales
como el pie de monte andino, Rondonia y a lo largo de la Carretera Trans-
amaznica, en Par.
gran escala sea factible econmicamente (vase el Recuadro 1).
Las inversiones en razas de ganado mejoradas genticamente
y variedades de pastos, combinadas con fbricas ecientes
de procesamiento de carne y devaluaciones monetarias, han
aumentado la produccin convirtiendo al Brasil en uno de los
exportadores de carne ms grandes del mundo. En la ltima
dcada, ochenta por ciento del crecimiento del hato ganadero
se ha producido en los estados de la Amazona. Mientras tanto,
las inversiones en transporte local y redes de energa elctrica
han reducido los costos de operacin de los productores. Las
inversiones de IIRSA acelerarn este proceso al aumentar el
acceso a decenas de miles de kilmetros cuadrados de tierras
scales, aumentando as la competitividad de los productores
ganaderos del Brasil. Procesos similares se encuentran en curso
en Bolivia y Colombia, y el modelo brasileo de produccin
probablemente se exportar a otros pases andinos como
consecuencia de los proyectos de IIRSA (Figura 2.3).
Asimismo, el redescubrimiento de mtodos agrcolas
especiales, practicados por culturas precolombinas, tambin
podra brindar tecnologas para el desarrollo agrcola moderno
en la cuenca amaznica. Los arquelogos han demostrado que
la Amazona sustentaba una agricultura intensiva y que en el
brazo principal del ro Amazonas vivan poblaciones de varios
24
Conservacin Internacional
24
Figura 2.3. En Brasil, la ganadera se basa en un modelo exitoso de negocios
en el que se usa mejoramiento gentico, pastos cultivados, pastoreo rotativo
y complementos vitamnicos que suplen los minerales esenciales del suelo. La
tecnologa brasilea se ha exportado a esta hacienda en Santa Cruz, Bolivia,
donde la productividad se monitorea cuidadosamente por computadora(
Lus Fernando Saavedra Bruno).
Advances in Applied Biodiversity Science Number 7, July 2007
A Perfect Storm in the Amazon Wilderness
millones de habitantes (Roosevelt et al. 1996).
14
Los sistemas de
produccin agrcola de estas poblaciones estaban estrechamente
vinculados con los ros principales, pero tambin incluan
extensos huertos de rboles en los que se modicaba la qumica
del suelo mediante adiciones de carbn y cermica, prctica
agrcola que ofrece una alternativa interesante para el desarrollo
en torno a un sistema revitalizado de transporte uvial (Lehmann
et al. 2003, Glaser & Woods 2004).
Factores sociales clave tienen un papel importante en la
introduccin de la tecnologa agrcola en regiones de frontera.
Los agricultores menonitas generalmente han sido los primeros
en llevar la agricultura mecanizada a las tierras nuevas y han
experimentado con distintos cultivos. Los menonitas tienen la
tradicin cultural de migrar hacia tierras que no haban ocupado
antes y que, frecuentemente, estn a cientos de kilmetros de
sus asentamientos originales. Del mismo modo, los inmigrantes
andinos de segunda o tercera generacin, con experiencia
en cultivos tropicales, a menudo forman la vanguardia de la
colonizacin de nuevas zonas. Actualmente, estos grupos estn
dedicados a la especulacin de tierras en la periferia del Parque
Nacional Madidi, en el norte de Bolivia.
En Brasil, las fuerzas del mercado rigen las acciones de
agricultores residentes de pequea y mediana escala, as como las
de los inversionistas urbanos que son propietarios de la mayora
de las haciendas agrcolas y ganaderas industriales. Por lo general,
los pequeos agricultores son responsables de la deforestacin.
14 La cultura actual de los caboclos mantiene varios atributos de este sistema de
produccin, incluyendo agricultura, pesca y recoleccin de frutos de rboles y
palmeras en los bosques de valles inundados por ros. Las poblaciones preco-
lombinas tambin habitaron las zonas altas del norte y sur de la llanura aluvial
donde practicaron una agricultura intensiva usando suelos antropognicos de
tierra negra que se crearon usando una combinacin de tecnologas tales como
la aplicacin de carbn y arcilla. Tambin existe evidencia circunstancial de que
stas crearon extensos huertos de rboles nativos que servan como fuentes de
frutos y atraccin para los animales que cazaban (vase en Mann 2005 un relato
popular y una revisin de la bibliografa pertinente).
Recuadro 1
Es factible la agricultura mecanizada en la Amazona?
Los eclogos tropicales siempre han sostenido que los suelos tropicales son infrtiles y no son econmicamente
viables para el desarrollo agrcola. Sin embargo, la tecnologa moderna est refutando este principio y agricultores y
ganaderos, debidamente capitalizados, estn superando las limitaciones que suponen los suelos tropicales (Mertens
et al. 2002). Mediante el uso de nuevas variedades de pastos forrajeros, la rotacin del pastoreo para el control de
maleza y la aplicacin de vitaminas para compensar la carencia de micro-nutrientes, los ganaderos han aumentado su
rentabilidad y logrado la sostenibilidad. Otros factores que tambin coneren competitividad a la carne amaznica
en los mercados mundiales son: innovaciones en la crianza de animales, eliminacin de la ebre aftosa y ausencia de
la encefalitis bovina (enfermedad de las vacas locas) que ha tenido un gran impacto en la competencia de Europa y
EE.UU. Hoy por hoy, alrededor de 33 millones de hectreas estn cubiertas por pastizales en la Amazona Brasilea
y stos albergan unos 57 millones de cabezas de ganado (Kaimowitz 2005).
La agricultura tambin se ha hecho ms factible, gracias a la tecnologa moderna y a soluciones econmicamente
viables. En el Hotspot de Biodiversidad del Cerrado, los agricultores dedicados al cultivo de soya aplican cal (CaCO
3
),
con lo que cambian el pH de los suelos, solucionan la toxicidad por aluminio y movilizan nutrientes minerales que
antes estaban ligados a partculas de arcilla. En Bolivia, los agricultores rotan la soya con maz o sorgo a n de evitar
hongos patgenos. Es probable que se descubran soluciones similares y stas se implementen en la Amazona para
manejar la fertilidad del suelo y mejorar el control de plagas. Un informe de la Academia Nacional de Ciencias de
los Estados Unidos seala que la produccin continua de cultivos para la alimentacin es posible en la mayora de
los oxisoles y ultisoles del trpico hmedo y que sta es econmicamente viable cuando las condiciones del mercado
garantizan acceso a fertilizantes y a mercados para los productos (BOA 1993).
Killeen Factores Motrices de Cambio
Figura 2.4. Los modelos estadsticos basados en tendencias anteriores (mapa a) pueden pronosticar la distribucin de la deforestacin
futura (mapa b). Este modelo probablemente subestima la deforestacin en el pie de monte andino puesto que no toma en cuenta los
impactos de las inversiones de IIRSA (Britaldo Soares, Universidad Federal de Minas Gerais).
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
25
Si bien sus propiedades no son particularmente lucrativas, stos
recuperan su inversin en mano de obra como capital cuando
venden sus tierras a ganaderos o a agricultores que fusionan estas
pequeas propiedades en grandes operaciones agroindustriales
(Fearnside 2001a, Margulis 2004). En los pases andinos, la
deforestacin es, en gran parte, resultado de campesinos que
practican agricultura de subsistencia, que complementan con
cultivos comerciales que se venden en reas urbanas en la costa
o en las tierras altas (Gomez-Romero & Tamariz-Ortiz 1998,
Kalliola & Flores-Paitan 1998). En algunas reas el cultivo
comercial es la coca, que se usa para la produccin de drogas
ilcitas (Figura 2.1b). Al integrar las economas del Brasil y los
pases andinos, IIRSA acelerar la tendencia de los agricultores
andinos a adoptar los sistemas ms ecientes de produccin del
Brasil e incrementar radicalmente la tasa de cambio de uso del
suelo en la Amazona occidental, tal como sucedi anteriormente
en el oriente de Paraguay en la dcada de 1980 y en Bolivia en
la de 1990 (Steininger et al. 2001, Pacheco & Mertens 2004).
Existen, por ejemplo, informes recientes de agricultores que estn
adoptando sistemas de produccin mecanizada de arroz cerca de
Pucallpa, en Per (Figura 2.1e).
En Bolivia, la agricultura campesina y la industrializada
han coexistido durante varias dcadas, pero en los ltimos
aos la agricultura mecanizada y la ganadera intensiva se han
difundido marcadamente a medida que la regin se ha vinculado
ms con los mercados mundiales (Pacheco 1998, Kaimowitz et
al. 1999, Pacheco & Mertens 2004). Con esta expansin de la
agricultura orientada hacia el mercado, la especulacin de tierras
se ha constituido en un impulsor, cada vez ms importante, de
cambio de uso del suelo (Pacheco 2006) y la supercie cultivada
ha crecido alcanzando tasas anuales cercanas al 20 por ciento
durante la ltima dcada (Figura 2.2b). La transferencia de
tecnologa no slo va de inversionistas brasileos a agroindustrias
bolivianas, sino tambin del sector agroempresarial a la
agricultura campesina.
15
15 Un vuelo reciente sobre una zona de colonizacin campesina (San Julin)
cerca de Santa Cruz, Bolivia revel que aproximadamente 25 por ciento de los
campos estaban plantados en las, con cultivos como soya, girasol y maz. Las
empresas agroindustriales estn reclutando activamente a pequeos agricultores
mediante la entrega de crdito durante la poca de siembra pagaderos en grano
despus de la cosecha (com. Pers. D. Onks, Gerente General ADM/Sao, Santa
Cruz, Bolivia).
Una reforma del comercio mundial tambin podra
aumentar dramticamente la presin en los ecosistemas de los
bosques tropicales. La produccin agrcola es ms rentable en
Amrica Latina que en Norteamrica, Europa o Japn gracias a
las subvenciones del combustible, los bajos costos de mano de
obra, los valores de la tierra y la exencin o evasin tributaria.
16
Los agricultores de la regin ya compiten exitosamente en
mercados internacionales, en particular de la China
17
y el mayor
ingreso a mercados de pases desarrollados podra aumentar
marcadamente la presin en los hbitats naturales. El nuevo
inters en los biocombustibles tambin crear presiones en
los ecosistemas de bosques tropicales, sobre todo si dichos
combustibles se elaboran a base de especies adaptadas a climas y
suelos tropicales (vase la seccin sobre biocombustibles, abajo).
Los corredores de integracin de IIRSA abrirn extensas reas del
interior del continente a la migracin, la especulacin de tierras
y la deforestacin (Figura 2.4). Las dimensiones de la expansin
agrcola que acompaar a estos cambios an no se ha evaluado
debidamente mediante estudios encargados por IIRSA; en ciertos
casos, la expansin agrcola podra ser un resultado deseado y
una motivacin legtima para las inversiones. No obstante, en
reas remotas donde los ecosistemas naturales an prevalecen,
los posibles impactos ambientales relacionados con la agricultura
debern ser previstos y descritos de modo que se puedan
incorporar medidas apropiadas de mitigacin en las inversiones
de IIRSA (vase el Captulo 6).
MANEJO FORESTAL Y EXTRACCIN MADERERA
El mayor acceso a mercados tambin motivar profundos
cambios en la industria de los productos forestales, que se basa
en la extraccin y explotacin tanto de productos maderables
como no maderables. El sector ms sostenible ambientalmente
16 El valor de la tierra ucta entre $20$300 ha
1
(Santa Cruz, Bolivia) y $200
$1,000 ha
1
(Matto Grosso do Sul, Brasil), comparado con $2,000$7,000 ha
1
(Iowa, EE.UU.). Vase http://www.extension.iastate.edu/agdm/articles/leibold/
LeibDec01.htm.
17 En Bolivia, los agricultores de gran escala dedicados a la soya experimentaron
retornos de hasta 100 por ciento sobre el capital en 2005, con rendimientos
de 2 toneladas mtricas (Tm) ha
1
y precios de $240 por Tm, mientras que un
precio de $140 Tm les permita cubrir sus costos.
Figura 2.5. Bolivia y Per han otorgado concesiones forestales comerciales (reas sombreadas con
rayas) en bosques de produccin permanente y estn implementando procesos de certicacin
forestal a n de lograr la sostenibilidad (Modicado a partir de Superintendencia Forestal, Bolivia e
INRENA, Per).
de esta industria es tambin una de las actividades econmicas
ms rentables en el suroeste de la Amazona: la recoleccin,
el procesamiento y el transporte de castaa. El suroeste de la
Amazona cuenta con una de las densidades ms altas de castaa
de la Amazona (Peres et al. 2003), exportndose anualmente
slo del norte de Bolivia alrededor de $70 millones en castaa, lo
que representa cerca del 50 por ciento de la produccin mundial
de este importante producto amaznico (Bolivia Forestal 2007).
Irnicamente, las carreteras nanciadas por IIRSA aumentarn
la rentabilidad de este sector a corto plazo al disminuir los
costos de transporte pero, a mediano plazo, las exportaciones
se reducirn a medida que la deforestacin y la fragmentacin
de bosques devasten las poblaciones de castaa. Los estudios
han demostrado que an si se dejan rboles en pie en medio de
paisajes deforestados, stos al quedar aislados en pastizales dejan
de producir frutos y sufren tasas elevadas de mortandad (Ortiz
2005).
IIRSA tendr un efecto igualmente profundo en la
industria maderera. Las hidrovas amaznicas y los corredores
con carreteras modernas conectarn a remotas regiones de la
Amazona occidental con la costa del Pacco (vase la Figura
A.1). Actualmente, la extraccin maderera en estas zonas es
altamente selectiva; slo unas cuantas especies son conocidas en
mercados internacionales y tienen caractersticas organolpticas
Advances in Applied Biodiversity Science Number 7, July 2007
26
Conservation International A Perfect Storm in the Amazon Wilderness
que las hacen particularmente atractivas.
18
Si bien este tipo de
extraccin maderera ha sido criticado tanto por la industria
forestal como por los conservacionistas por su ineciencia y
por conllevar a la extincin comercial de estas especies de alto
valor unitario (Uhl & Viera 1989, Blundell & Gullison 2003,
Kometter et al. 2004), la estructura, funcin y biodiversidad
general del bosque se mantienen esencialmente intactas, aunque
la presin sobre estas especies pueda ser grande (Gullison &
Hardner 1993). No obstante, la mejora de los sistemas de
transporte en la Amazona occidental cambiara el modelo de
negocios del sector maderero regional (Figura 2.5), hacindolo
ms semejante al modelo de explotacin que ha predominado
en el este y sur de la Amazona. Se ha demostrado que este tipo
de extraccin forestal semi-intensiva, a veces errneamente
denominada extraccin selectiva, causa modicaciones en la
estructura del bosque (Uhl et al. 1997, Asner et al. 2005) y, a la
larga, conllevara a la degradacin de ste, la prdida del valor
econmico y la conversin eventual del bosque a pastizales,
agricultura o plantaciones forestales pese a esfuerzos en curso
que tratan de hacer que la industria sea sostenible (vase el
recuadro 2).
En vista del escenario actual, las inversiones de IIRSA
tendran tanto impactos positivos como negativos en el sector
18 Caoba (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela odorata), roble (Amburana
cearensis).
Figura 2.6. La extraccin forestal en la Amazona, por lo general, se enfoca
en rboles de entre 100 y 300 aos de edad, tales como stos que se
muestran en un camin maderero en Brasil. No obstante, los programas de
certicacin se basan en ciclos de aprovechamiento de 20 a 30 aos, que
son insucientes para garantizar la regeneracin de especies maderables
nativas ( John Martin/CI).
de productos forestales. La mejora de los sistemas de transporte
aumentara las ganancias de los productores madereros y no
madereros. Sin embargo, el incremento de la deforestacin
causado por las carreteras nanciadas por IIRSA conllevara
a una erosin paulatina de la base del recurso que mantiene
al sector de productos forestales. Del mismo modo, el mayor
acceso a regiones remotas conllevar a una mayor intensidad de
la extraccin forestal por parte tanto del sector formal como del
informal; esta extraccin, est certicada o no, probablemente
no ser verdaderamente sostenible en lo que se reere a mantener
los ecosistemas de bosques naturales (Figura 2.6). En las
mejores circunstancias, los paisajes deforestados adyacentes a los
corredores camineros de IIRSA se convertirn en plantaciones
forestales para la produccin de madera, la conservacin del
recurso edco y para contribuir a los procesos hidrolgicos que
sustentan los sistemas climticos regionales. No obstante, estas
plantaciones forestales no conservarn la biodiversidad de los
Killeen The Drivers of Change
Center for Applied Biodiversity Science
27
Recuadro 2
Manejo forestal sostenible: realidad, ccin o slo buenos deseos?
Los eclogos forestales han propuesto una serie de recomendaciones de manejo para garantizar la sostenibilidad;
stas se hicieron muy populares en la anterior dcada y son mantenidas por programas que certican el aprovechamiento
forestal sostenible. Las mismas incluyen la adopcin de ciclos rotativos de extraccin de 20 a 30 aos, mtodos de
aprovechamiento con impacto reducido, control de incendios y la conservacin de especies clave de la fauna (Putz et al.
2004). Sin embargo, los estudios han demostrado que los rboles requieren dcadas de crecimiento para llegar al dosel y
lograr la madurez reproductiva (Gullison et al. 1996, Brienen & Zuidema 2006), mientras que los cupos propuestos de
aprovechamiento por lo general superan las tasas combinadas de crecimiento anual de las especies con potencial comercial
(Dauber 2003).
Los ingenieros forestales sostienen que las especies aprovechadas cambiarn entre los ciclos de extraccin y que las
poblaciones remanentes explotadas durante el primer ciclo crecern y se regenerarn para mantener las poblaciones. Si
bien ste podra ser el caso en una industria debidamente regulada, en la Amazonia, el ambiente normativo actual ucta
entre laxo y catico (Powers 2002). Un escenario ms probable, dadas las directrices actuales de certicacin, sera una
extincin secuencial de especies y la prdida del valor econmico residual del bosque. En este punto, los concesionarios
abandonaran sus concesiones o se dedicaran a las plantaciones forestales, cultivando especies de rotacin corta para la
produccin de pulpa, biocombustible y madera. Este escenario puede ser aceptable para el sector de productos forestales
(Lugo 2002, Hecht et al. 2006), pero no garantiza la conservacin de la biodiversidad del bosque amaznico de tierras
bajas o del bosque montano andino (Rice et al. 2001).
ecosistemas de bosques naturales. Las evaluaciones ambientales
y los posteriores planes de accin debern abordar el tema de
degradacin del bosque a largo plazo, particularmente en lo
que se reere al impacto de abrir las regiones occidentales de la
Amazona para la explotacin comercial de madera.
CAMBIO CLIMTICO GLOBAL Y REGIONAL
Los climatlogos estiman las consecuencias del
calentamiento global mediante modelos de circulacin global
(GCM por sus siglas en ingls), que integran procesos geofsicos
y ujos de energa en la atmsfera, los ocanos y la supercie
terrestre. Si bien las proyecciones de los modelos son inciertas,
stas ayudan a indicar las consecuencias potenciales del cambio
climtico en escala continental o global (IPCC 2007). Un GCM
(HadCM3LC) incorpora principios de siologa vegetal en su
componente de supercie terrestre, mostrando cmo el aumento
de temperaturas y la reduccin de precipitacin en la Amazona
podra conllevar a la muerte de los bosques hmedos tropicales
(Cox et al. 2000). A la larga, las plantas absorbern menos
carbono mediante la fotosntesis del que se libera mediante la
respiracin de los suelos, tornando el ecosistema amaznico en
una fuente neta de carbono y acrecentando el calentamiento
global. Este modelo asume que las especies vegetales tropicales
no se adaptarn a las temperaturas altas ni a la sequa. Esta
suposicin est respaldada por la respuesta del ecosistema
amaznico a fases secas de El Nio Oscilacin Austral (ENSO
por sus siglas en ingls), fenmeno climtico caracterizado
por fases hmedas/secas y clidas/fras en diferentes partes del
hemisferio sur (Potter et al. 2004, NOAA 2007). Durante las
fases secas de ENSO, la Amazona se convierte en una fuente
neta de carbono debido al aumento de la respiracin y a los
incendios forestales (Giannini et al. 2001, Coelho et al. 2002,
Foley et al. 2002).
El modelo HadMC3LC pronostica que el cambio climtico
global esencialmente inclinar a la Amazona central hacia
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
28
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Figura 2.7. Cambios en temperatura y precipitacin. Algunos modelos de circulacin global predicen que
la Amazona ser ms caliente y seca, lo que conllevara a la desaparicin del bosque amaznico; un
resultado ms probable sera un cambio de bosques hmedos siempreverdes a bosques secos estacionales
(Betts et al. 2004, vase http://www.metofce.com/research/hadleycentre/models/HadCM3.html).
condiciones muy semejantes a las de la fase seca del fenmeno
ENSO (Figura 2.7), iniciando un ciclo de retroalimentacin que
cambiar a la Amazona de un sistema de bosque siempreverde
a uno de sabana estacional dentro del prximo siglo (Betts et al.
2004, Cox et al. 2000). Estos autores resaltan la incertidumbre
de sus modelos y, en una evaluacin reciente de los resultados del
modelo HadMC3LC, Li et al. (2006) aplicaron once modelos
GCM elaborados para el Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climtico (IPCC 2007) y determinaron que si bien los
niveles generales de precipitacin no cambiaron en la mayora
de los modelos, la estacionalidad se acrecent con el aumento
de la precipitacin en la temporada de lluvias y en menor
grado durante la temporada seca. Malhi y Wright (2005) han
presentado recientemente corroboracin de que la Amazona se
ha estado recalentando dndose un aumento de temperatura de
0,25C por dcada a partir de la dcada de 1970.
Adems de estos cambios en los ecosistemas, ocasionados
por el cambio climtico global, la deforestacin tambin podra
alterar el clima regional de la Amazona. La deforestacin
mundial aporta alrededor de un 20 por ciento del total anual
de emisiones antropognicas de gases causantes del efecto
invernadero y, consiguientemente, es un factor importante
que contribuye al cambio climtico global (IPCC 2007). No
obstante, la deforestacin tambin afecta a los ciclos hidrolgicos
locales y regionales que inducen la formacin de tormentas en
la Amazona (Werth & Avissar 2002, Avissar & Werth 2005,
Feddema et al. 2005). La importancia de la cobertura boscosa
para mantener niveles altos de precipitacin en la Amazona ha
sido un postulado bsico de la ecologa de ecosistemas durante
dcadas (Chen et al. 2001). En resumen, el ecosistema de
bosque hmedo tropical de la Amazona depende de los vientos
alisios hmedos que traen agua desde el Ocano Atlntico;
sin embargo, alrededor de un 25 a 50 por ciento de la lluvia
que cae en la Amazona proviene de la evapotranspiracin y
precipitacin mediante sistemas de conveccin que forman
tormentas (Salati & Nobre 1991, Eltahir & Bras 1994, Garreaud
& Wallace 1997). Cuando el paisaje queda casi completamente
deforestado, la cantidad de agua reciclada mediante sistemas
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
29
Factores Motrices de Cambio
Figura 2.8. Los incendios forestales en los bosques tropicales son totalmente distintos de los que ocurren en ecosistemas
templados; a menudo se trata de incendios de baja intensidad cercanos al suelo que dejan el dosel intacto. No obstante, el fuego
aumenta la mortandad de rboles, lo que da lugar a una mayor penetracin de la luz y disminucin de los niveles de humedad en
el sotobosque. Esto prepara el paisaje para incendios recurrentes y degradacin del bosque ( Greenpeace).
de conveccin disminuye entre un 10 y 25 por ciento (Shukla
et al. 1990, Nobre et al. 1991, Henderson-Sellers et al. 1993,
Laurance 2004). Los paisajes deforestados son ms calientes que
los forestados. En combinacin con el humo producido por
incendios forestales debidos a los desmontes, la deforestacin
puede retrasar el inicio de la temporada de lluvias (Koren et al.
2004, Li & Fu 2004).
Incongruentemente, algunos estudios indican que los
paisajes deforestados experimentan, parcialmente, un aumento
de precipitacin puesto que la mayor evaporacin sobre los
bosques conlleva a una mayor precipitacin sobre zonas de
pastizales (Avissar & Liu 1996, Negri et al. 2004). No obstante,
la precipitacin se reduce drsticamente con el aumento de la
deforestacin y los niveles de precipitacin disminuyen cuando
se ha deforestados ms del 50 por ciento del paisaje (Kabat et
al. 2004). Al igual que los fenmenos del cambio climtico, las
tendencias a largo plazo frecuentemente se encubren por los
ciclos de corto plazo o por uctuaciones aleatorias. Por ejemplo,
precipitaciones recientes que superan el promedio en la cuenca
amaznica se han atribuido a fenmenos en escala de dcada que
han encubierto el impacto de la deforestacin a escala regional
(Marengo 2006).
Si bien la tasa y escala de cambios futuros sigue siendo
motivo de conjeturas, existe amplia evidencia de cambios
climticos anteriores en sedimentos lacustres y en la distribucin
actual de especies vegetales. Durante la ltima poca mxima
glacial, ocurrida hace unos 20.000 a 25.000 aos,
19
la
distribucin de las especies de bosque hmedo se redujo a una
regin mucho ms pequea de la Amazona occidental ecuatorial;
consecuentemente, gran parte del rea geogrca considerada
actualmente como bosque amaznico ha estado ocupada
19 Durante el Pleistoceno, los glaciares continentales se expandieron y contrajeron
peridicamente a lo largo de milenios. La ltima mxima glacial ocurri hace
aproximadamente 25.000 a 20.000 aos.
por especies anteriormente restringidas a bosques deciduos
estacionalmente secos y sabanas que ahora predominan en la
periferia de la Amazona (Mayle et al. 2004, Pennington et al.
2005). Posteriormente, las especies respondieron al cambio
climtico al cambiar su distribucin a medida que la Amazona
se convirti en un ambiente ms clido y hmedo. Existe
bastante evidencia de la distribucin de las especies de bosque
hmedo se ha extendido durante los ltimos siglos (Grogan et
al. 2002, Mayle et al. 2004). El clima futuro de la Amazona
podra ser ms caliente y seco, causando la muerte del bosque
o si tenemos suerte ms clido y hmedo, de modo que
se continuara ampliando la distribucin de las especies. En
cualquiera de estos casos, las distribuciones se ajustarn al
cambio de las condiciones ambientales, pero slo si el cambio
climtico es sucientemente lento y si los corredores migratorios
se mantienen intactos en los paisajes amaznicos. Si el cambio
climtico es demasiado rpido y no se mantienen corredores de
hbitat natural, entonces muchas especies se extinguirn.
Lamentablemente, ningn gobierno miembro u organismo
multilateral ha intentado evaluar los impactos que los corredores
de transporte de IIRSA tendrn en el cambio climtico regional
o global. Esta omisin es particularmente deplorable en vista
de la investigacin en curso que han efectuado la Agencia
Nacional de Aeronutica y el Espacio de los EE.UU. (NASA),
en colaboracin con las agencias espaciales del Brasil (INPE) y
Europa (ESA), como parte del Experimento de Gran Escala de
la Biosfera-Atmsfera de la Amazona (Gash et al. 2004). Los
resultados de esta investigacin muestran que el aumento de
deforestacin a lo largo de las carreteras nanciadas por IIRSA
afectar al clima regional al modicar los sistemas hidrolgicos
regionales. Las emisiones de carbono provenientes de la
deforestacin acentuarn ms el calentamiento global, mientras
que los cambios en los patrones climticos regionales podran
conllevar a una mayor degradacin del bosque y, peor an, a
corredores camineros compuestos por paisajes antropognicos
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
30
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Figura 2.9. La Amazona occidental y el pie de monte andino contienen algunas de las ltimas regiones
inexploradas del mundo con un potencial considerable de presencia de petrleo y gas. El descubrimiento
de gas en la cuenca del Uruc en el estado de Amazonas ha aumentado enormemente las posibilidades de
descubrir nuevas reservas en la Amazona occidental (Modicado a partir del Atlas Mundial de Energa).
que limitarn la capacidad de las especies para adaptarse al
cambio climtico.
INCENDIOS FORESTALES
Cada ao, millones de hectreas de bosque amaznico sufren
incendios (Figura 2.8) (Cochrane & Laurance 2002, Cochrane
2003). La mayora de stos estn relacionados con el desmonte
de tierras; sin embargo, el fuego tambin se propaga hacia los
bosques en pie causando su degradacin (Cochrane et al. 1999).
Los incendios han sido comunes, histricamente, en los bosques
estacionales situados en los mrgenes de la Amazona (Barbosa
& Fearnside 1999), as como en la Amazona central donde
estn asociados con eventos de mega-Nio
20
(Meggars 1994).
Sin embargo, la frecuencia y el grado de los incendios se han ido
incrementando en las ltimas dcadas debido a dos fenmenos,
ambos relacionados con las mejoras de la infraestructura
caminera (Cochrane 2003). Primero, a medida que los caminos
se extienden hacia reas remotas y se desmontan ms tierras,
el bosque se fragmenta, creando una mayor proporcin entre
margen e interior de bosque; por ende, una mayor supercie de
bosques queda expuesta a incendios de pastizales. Segundo, a
medida que el aprovechamiento forestal abre el dosel del bosque,
ste se degrada, permitiendo una mayor penetracin de luz que
deseca el piso del bosque, creando condiciones favorables para los
incendios forestales (Cochrane et al. 1999, Nepstad et al. 1999).
Si el cambio climtico deriva en ms sequa, habr una mayor
incidencia de incendios forestales (Nepstad et al. 2004).
Si bien los incendios en los bosques hmedos tropicales son
usualmente de baja intensidad, concentrados en el sotobosque
20 Los mega-eventos del Nio se producen cuando el fenmeno es ms pro-
longado y severo de lo normal.
y dejan en pie a la mayora de los rboles maduros, los rboles
sufren grandes daos en el cmbium, producindose hasta un 50
por ciento de mortandad en los aos posteriores (Barlow et al.
2002); en bosques estacionalmente deciduos, donde los rboles
han desarrollado una corteza que es relativamente resistente al
fuego, la mortandad de ejemplares adultos puede llegar hasta
a un 27 por ciento (Pinard & Human 1997, Pinard et al.
1999). La mayor mortandad de adultos crea claros en el dosel
que permiten una mayor penetracin de luz, aumentando la
cobertura de pastos, creando condiciones propicias para incendios
recurrentes (Barlow et al. 2002). Los incendios tambin afectan a
las poblaciones de vertebrados. Los grandes mamferos, en especial
los ungulados, no aparecen en bosques recientemente quemados,
ausencia que se acenta por la cacera en reas pobladas. A
mediano plazo, el aumento en la mortandad de rboles adultos
productores de frutos conlleva a una disminucin de especies
frugvoras de primates y aves, mientras que la reduccin de
detritos en el piso del bosque afecta negativamente a las aves
seguidoras de hormigas y otras especies del piso del bosque que se
alimentan de invertebrados detritvoros (Barlow et al. 2002).
Las inversiones de IIRSA aumentarn la incidencia y
gravedad de los incendios forestales. Actualmente, los incendios
son ms graves durante los aos de El Nio en que predominan
condiciones de sequa; si los modelos ms pesimistas respecto al
cambio climtico son ciertos, los incendios forestales se harn
ms comunes, particularmente en los bosques degradados que
ocupan los paisajes aledaos a los corredores de IIRSA. Los planes
de accin ambiental que complementan las inversiones de IIRSA
deberan priorizar un control de incendios y programas de manejo
como parte de una estrategia de mitigacin ambiental. Sin pasos
adecuados para limitar los incendios, se debilitaran las otras
medidas aplicadas para conservar y proteger fragmentos de bosque.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
31
Factores Motrices de Cambio
Figura 2.10. La exploracin petrolera y de gas ha aumentado en reas
silvestres remotas de las estribaciones de los Andes, como se puede
apreciar en este pozo petrolfero en el oriente de Bolivia ( Hermes
Justinian/Bolivianature.com).
EXPLORACIN Y PRODUCCIN DE HIDROCARBUROS
La Amazona occidental es la regin inexplorada ms grande
del mundo con potencial considerable para la produccin de
hidrocarburos aparte de la Antrtica (Figura 2.9). Se ha indicado
que el pie de monte andino y las cordilleras frontales son reas
con reservas potencialmente cuantiosas. La produccin existente
en Argentina, Bolivia, Ecuador y Per se estima sobre la base de
reservas situadas en las formaciones sedimentarias del Mesozoico
y Paleozoico en la ladera oriental de los Andes y pie de monte
adyacente (Figura 2.10). La explotacin de estas reservas ha sido
lenta debido a que la inaccesibilidad de la regin hace que los
costos de exploracin, produccin y transporte sean elevados. Los
descubrimientos efectuados en los Andes centrales han tendido
a ser ricos en gas natural, hidrocarburo que, hasta hace poco, era
difcil de comercializar. Avances en la tecnologa de liquefaccin
de gas natural y un aumento en la demanda de combustibles que
emitan menos carbono han incrementado el inters en las reservas
de gas natural de la Amazona occidental y los Andes centrales.
Las alzas recientes en los precios del petrleo estn
estimulando la inversin y la exploracin en reas que antes no
se consideraban atractivas econmicamente. Esta nueva dinmica
es ms notable en el Per, donde se han emitido quince nuevos
bloques de exploracin en los ltimos 12 meses, muchos de los
cuales son adyacentes a la frontera con el Brasil. Un proceso
similar se encuentra en curso en Ecuador a medida que este
pas ampla su produccin a n de llenar el oleoducto de crudo
pesado (OCP) concluido recientemente. Los tres oleoductos
y gasoductos principales construidos en la ltima dcada han
motivado mayor exploracin y produccin, puesto que una vez
que se resuelve el problema de transporte, se requieren mayores
inversiones para llenar las tuberas de transporte.
21
El desarrollo de los campos de produccin de gas de Urucu
en el estado brasileo de Amazonas ha cambiado la forma en
que los gelogos especializados en petrleo ven la Amazona.
La mayora de la exploracin de hidrocarburos en la Amazona
occidental se ha concentrado en la cordillera de los Andes, donde
el proceso de orognesis ha creado formaciones anticlinales que
almacenan hidrocarburos.
22
No obstante, la planicie aluvial
situada entre la concesin Urucu y los Andes yace sobre rocas
sedimentarias profundas que fueron depositadas antes de la
ruptura del supercontinente de Gondwana, que data de eras
geolgicas (hace 50 a 150 millones de aos) que tpicamente
tienen el mayor potencial de produccin de hidrocarburos.
Consiguientemente, toda la Amazona occidental se puede
considerar ahora como una zona de potencial relativamente alto
para la produccin de gas y petrleo. Un gasoducto se encuentra
en construccin y tendr capacidad para suministrar a Manaus
10 millones de metros cbicos al da, volumen que permitira
que esta ciudad sea autosuciente en cuanto a generacin de
energa y provea materia prima a la industria petroqumica.
Un ramal de este gasoducto, hacia Porto Velho en Rondonia se
encuentra en etapa avanzada de planicacin (Figura 2.9).
En las ltimas tres dcadas, la industria petrolera ha
adoptado normas para minimizar impactos ambientales. La
exploracin ssmica, que tpicamente abarca decenas de miles
de hectreas, ahora se realiza mediante helicpteros y el impacto
de mediano plazo relacionado con la apertura de sendas de
prospeccin es muy leve. Los pozos exploratorios usualmente
se restringen a una supercie relativamente chica y el uso de
perforacin direccional permite la operacin de varios pozos
productores desde una sola plataforma (Rosenfeld et al. 1997).
Las normas actuales de diseo, construccin y mantenimiento
21 La construccin del gasoducto Bolivia-Brasil se inici antes del descubrimiento
de las vastas reservas de gas de Bolivia (54 trillones de pies cbicos). En Ecua-
dor, el Oleoducto de Crudo Pesado (OCP) actualmente slo utiliza la mitad de
su capacidad y se est efectuando exploracin y nueva produccin en el Parque
Nacional Yasun y otras zonas (com. pers. R. Troya, TNC-Ecuador). El gaso-
ducto de Camisea, que se construy con tubera de 32 pulgadas de dimetro
hasta casi llegar a la cordillera y luego se redujo a tubera de 24 pulgadas de di-
metro, fue diseado para una capacidad mayor a la de su conguracin actual
y sin contar con reservas comprobadas para llenarlo. Se est construyendo un
segundo gasoducto que se originar en la cordillera y llevar gas a otras insta-
laciones portuarias donde ser licuado y exportado. El gas que llena el primer
gasoducto proviene del Bloque 88, descubrimiento original realizado por la
empresa Shell en 1993, mientras que el gas que llenar el segundo gasoducto
provendr de la concesin adyacente, el Bloque 56 (http://www.camisea.com).
22 La estructura geolgica de estos reservorios sub-montanos de hidrocarburos los
hace muy redituables puesto que el gas es expelido de stos a alta presin y unos
cuantos pozos pueden producir suciente gas como para llenar un gasoducto.
Sin embargo, los pozos deben perforar el reservorio en el punto ms alto del
estrato geolgico (tpicamente una anticlinal); por consiguiente, estn situados
en cimas de serranas, donde se maximiza el impacto ambiental debido a la
construccin de caminos y plataformas de perforacin en pendientes agudas. La
perforacin direccional desde la base de la montaa se considera muy riesgosa,
puesto que aumenta la posibilidad de no acertar a la parte superior de la
formacin y daar la reserva (com. pers. S. Smythe, BG-Bolivia).
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
32
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Figura 2.11. (a) En Ecuador, se construyeron oleoductos y carreteras paralelamente durante la dcada de 1960, lo
que deriv en colonizacin y deforestacin. (b) En contraste, los remotos campos productores del norte del Per se
trataron como plataformas de explotacin en el mar; los trabajadores se transportaban por aire y el equipo en barcaza.
(c) Como resultado de esto, en el Per los derechos de va del oleoducto (echa) no se convirti en carreteras y se
evit la deforestacin a gran escala (Google Earth Mapping Services).
de oleoductos y gasoductos ha reducido el impacto de las
servidumbres, mientras que los modelos geogrcos y la mejora
de materiales han disminuido las probabilidades de fallas
catastrcas en estas redes de conduccin.
23
Pese a estos avances, an se producen accidentes industriales
y ocurren derrames de petrleo que causan graves impactos
ambientales, sobre todo en los Andes orientales donde la
alta precipitacin y la topografa inestable han conllevado a
derrames, recientemente, tanto en Bolivia como en el Per.
Asimismo, las plataformas de perforacin y los gasoductos y
23 Varias de las empresas energticas multinacionales ms grandes han formado
asociaciones con organismos de conservacin a n de elaborar directrices, in-
strumentos y modelos prcticos para mejorar la gestin ambiental, en particular
para reducir las amenazas a la biodiversidad mediante la Iniciativa de Energa y
Biodiversidad (EBI 2003).
oleoductos requieren caminos que puedan soportar el paso de
maquinaria pesada,
24
y la construccin de stos por lo general
deriva en colonizacin y deforestacin. Per ha logrado crear una
infraestructura petrolera limitando la deforestacin: la situacin
remota de los campos de produccin y la decisin de usar
transporte uvial para la maquinaria pesada han mantenido los
campos petrolferos del norte del Per relativamente libres de la
deforestacin secundaria relacionada con la colonizacin (Figura
2.11).
24 El oleoducto AGIP, en la Amazona ecuatoriana, es una excepcin puesto que se
construy sin deforestar la servidumbre de ste. La tubera descansa sobre zan-
cos al igual que el oleoducto de Alaska y se construy con una mquina especial
que se mova sobre rieles a medida que se extenda la tubera. No obstante, la
mayora de las compaas preeren enterrar los oleoductos y gasoductos por
razones de seguridad, sobre todo en reas pobladas. La servidumbre, por lo gen-
eral, se mantiene libre de vegetacin leosa, puesto que las races de sta pueden
invadir la cobertura de las tuberas y acortar su duracin.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
33
Factores Motrices de Cambio
Figura 2.12. Las rocas precmbricas de los Escudos del Brasil y la Guayana contienen reservas estratgicas de muchos
minerales industriales, as como oro, plata y diamantes (Modicado a partir de Departamento Nacional de Produccin
Mineral del Brasil y Global InfoMine. Vase http://www.infomine.com/)..
Figura 2.13. (a) Los mineros de pequea escala en el ro Huaypetuhe en el sur del Per producen entre $100 y $200 millones
al ao en oro casi cinco veces la cantidad de ingresos generados por el ecoturismo. (b) Las minas a tajo abierto del ro
Trombetas, en el norte del estado de Par, Brasil estn entre las productoras ms grandes de mineral de bauxita para la
fundicin de aluminio (Google Earth Mapping Services)..
La presencia de empresas petroleras extranjeras puede
acentuar la deforestacin, puesto que los especuladores locales de
tierras aprovechan dicha presencia como pretexto para ampliar
sus propias demandas. En el Parque Nacional Ambor, en
Bolivia, los dirigentes campesinos argumentan que si la regin
se va abrir a las empresas petroleras extranjeras, tambin se debe
dar acceso a los ciudadanos del pas que son pobres y carecen de
tierras. Incluso los aspectos ms positivos de la produccin de
hidrocarburos afectarn negativamente al medio ambiente. En
Per, 50 por ciento de los ingresos por regalas de la concesin
de Camisea se canalizarn hacia el gobierno regional de Cuzco.
Al igual que otros gobiernos locales, dicho gobierno usar estos
ingresos para invertirlos en escuelas y hospitales, lo cual es loable;
sin embargo, tambin se invertirn en caminos y puentes que
conllevarn a un aumento de la degradacin del bosque.
No sera realista esperar que los pases andinos desaprovechen
la oportunidad de explotar sus reservas de hidrocarburos; las
demandas de crecimiento econmico son muy grandes y la
expansin del sector de hidrocarburos est ya incorporada
como poltica de Estado. En Bolivia y Ecuador, la explotacin
de hidrocarburos se ha denido como prioridad estratgica
nacional y se autoriza en reas protegidas, incluidos los parques
nacionales. Per actualmente no permite la exploracin en
parques nacionales, pero el resto de las tierras bajas orientales
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
34
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
se est licitando rpidamente para la exploracin en busca de
petrleo y gas.
No obstante, pese a las polticas nacionales que promueven
la exploracin para la bsqueda de hidrocarburos, sta se ha
constituido en uno de los temas ms conictivos en la sociedad
andina. Grandes sectores de la poblacin empobrecida no se
han beneciado con la riqueza generada por el sector de los
hidrocarburos, mientras que las ganancias de las corporaciones
multinacionales han aumentado enormemente. Algunos grupos
civiles se oponen a la exploracin y produccin petrolfera en
reas remotas por razones ambientales y sociales, y la oposicin
a las empresas petroleras multinacionales ha contribuido al
xito reciente de candidatos polticos en Ecuador y Bolivia.
25
Sin embargo, una vez que se haya resuelto este debate acerca
del papel de las empresas multinacionales, el aumento de la
exploracin y produccin es un hecho ineludible.
Parte de las polticas y la agenda de inversiones de IIRSA
consiste en integrar las redes de distribucin de energa
(oleoductos y gasoductos, as como lneas elctricas de alta
tensin); sin embargo, a diferencia de carreteras e hidrovas,
los sistemas de transporte de energa, en su mayora, son de
propiedad de y operados por entidades privadas o corporaciones
estatales. En s, los comits ejecutivos y tcnicos de IIRSA
ejercen un papel menos crtico en la planicacin y construccin
de oleoductos y gasoductos. No obstante, las mismas
instituciones multilaterales que participan en IIRSA nancian
estas inversiones y los mismos ministerios gubernamentales
promueven activamente los programas de expansin del sector de
hidrocarburos.
26
Las grandes multinacionales han reconocido su
responsabilidad en lo que concierne a la mitigacin de
impactos secundarios como parte de un plan integral de gestin
ambiental y social (EBI 2003). Sin embargo, las concesiones
de hidrocarburos en la Amazona estn siendo desarrolladas
por empresas de segunda categora, que son ms pequeas, de
enfoque regional o que provienen de un mercado mundial no
tradicional.
27
Estas empresas a menudo dan menor nfasis a la
gestin ambiental, que tiene menos peso para sus accionistas y
mercados internos. Cuando el desarrollo de campos petrolferos
es compartido por varios operadores, estas empresas ms
pequeas eluden la responsabilidad por los impactos secundarios
y la transeren al gobierno o al organismo de nanciacin.
Muchos bancos comerciales que nancian estas operaciones
tambin carecen de procesos slidos de vericacin ambiental o
25 En Ecuador, un dictamen legal facult al gobierno para rescindir un contrato
con Occidental Petroleum. En Bolivia, los contratos existentes fueron modi-
cados para cambiar la estructura de regalas e impuestos de las concesiones, as
como el papel del Estado en empresas de riesgo compartido.
26 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entreg un prstamo de $135
millones y la CAF uno de $75 millones a Transportadores de Gas de Per
(TGP) para la construccin de un gasoducto que conecte Camisea con la costa
del Pacco. El BID asumi un papel directivo en la organizacin de la evalu-
acin ambiental y el posterior plan de manejo (http://www.iadb.org/exr/pic/
camisea/status.cfm).
27 stas incluyen empresas ms chicas de pases en vas de desarrollo as como
empresas de energa de Amrica Latina, Rusia y Asia Oriental (vase en http://
www.perupetro.com.pe/ una lista de empresas que han adquirido recientemente
concesiones de exploracin).
social.
28
Del mismo modo, la necesidad de mejorar la capacidad
de las agencias normativas nacionales para el monitoreo de la
exploracin y produccin de hidrocarburos es esencial, en vista
de la mayor diversidad de los socios corporativos que caracterizan
el desarrollo energtico actual en la cuenca amaznica.
Los cuatro principales proyectos de transporte de energa
en Bolivia, Ecuador y Per son anteriores a IIRSA, pero los
benecios econmicos relacionados con dichos proyectos son
una manifestacin perfecta de las metas de IIRSA.
29
Del mismo
modo, Petrobras, con apoyo del BNDES, ha formulado un
plan estratgico para crear una red nacional de gasoductos para
vincular las existencias internas con los mercados urbanos.
Cualquier discusin acerca de desarrollo en la Amazona
occidental y los Andes debera abordar las repercusiones
que supone el aumento de la exploracin y exploracin de
hidrocarburos, y la relacin que existe entre la exploracin e
infraestructura energtica, el desarrollo regional, las migraciones
humanas y la expansin agrcola.
MINERA
La minera es una actividad econmica importante en la
Amazona oriental donde las rocas precmbricas contienen
reservas de importancia estratgica de minerales industriales tales
como bauxita, hierro, manganeso, zinc, estao, cobre, caoln
y nquel, as como minerales menos conocidos como circonio,
tantalio, berilio y niobio, que se son esenciales para la tecnologa
moderna (Figura 2.12). La bauxita es bsicamente un antiguo
depsito aluvial con niveles concentrados de aluminio debido
a millones de aos de meteorizacin en climas tropicales. La
Amazona cuenta con enormes reservas de bauxita, en particular
en paisajes antiguos del Terciario adyacentes al cauce principal
del ro Amazonas y en la planicie costera del norte de Sudamrica
(Figuras 2.12 y 2.13b). El constante crecimiento del sector del
aluminio y el desarrollo de una cadena similar de produccin con
valor agregado para la transformacin de mineral de cobre de las
minas del estado de Par estn bien consolidados en los planes de
desarrollo del Brasil.
30
Del mismo modo, los pases andinos tienen una larga
tradicin de minera siendo el oro, la plata, el estao y el cobre
los cimientos de la industria minera de los Andes. En Venezuela,
predominan las empresas controladas por el Estado,
31
y existen
corporaciones multinacionales que operan en Guyana y Surinam,
28 Recientemente, un grupo de bancos comerciales adopt un conjunto de
directrices denominadas Principios del Ecuador a n de mejorar sus procesos
ambientales y sociales (vase http://www.equator-principles.com/principles.
shtml).
29 Bolivia: Gas Trans Bolivia (GTB), Gas Oriente Bolivia (GOB); Per: Trans-
portadores de Gas de Per (TGP); Ecuador: Oleoducto de Crudo Pesado
(OCP).
30 Las minas Sossego, Salobo y Alemo se encuentran en un radio de 100 km. de
Carajs y la infraestructura existente y las instalaciones portuarias hacen de stas
las minas de cobre ms competitivas del mundo. Vase http://www.cvrd.com.br.
31 La Corporacin Venezolana de Guayana (CVG) explota mineral de hierro,
bauxita, oro, zinc y otros minerales, a la vez que administra plantas productoras
de acero y aluminio e instalaciones de generacin de electricidad (http://www.
embavenez-us.org/kids_spanish/mining.energy.htm).
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
35
Factores Motrices de Cambio
Figura 2.14. a) Guri, Brokopondo y Tucuru son las tres instalaciones hidroelctricas ms grandes de la Amazona.
La cuenca del Amazonas y Tocantins representa un 6% del potencial hidroelctrico del mundo, estando un 68% de
la potencia no desarrollada del Brasil. b) Se han generado controversias en torno a los impactos ambientales que
causaran las represas de los proyectos planicados para los ros Xing y Madeira (Agencia Nacional de Energa
Elctrica y Base de Datos sobre Escenarios Amaznicos, Centro de Investigacin Woods Hole).
as como en Bolivia,
32
Brasil,
33
y Per. Las grandes minas
industriales tienen importancia estratgica para las economas
de Amrica Latina puesto que producen bienes de exportacin
que generan regalas para los gobiernos y aportan a la balanza de
pagos. Las minas grandes son notorias por sus impactos directos
y locales en el ambiente, pero tpicamente no causan alteraciones
a escala regional comparables con la deforestacin causada por
la agricultura y la ganadera. Sin embargo, las minas industriales
a menudo conllevan a otras inversiones que ocasionan impactos
secundarios mucho mayores que las minas en s. Por ejemplo,
las minas producen grandes volmenes de carga que requieren
sistemas modernos de transporte, que derivan en aumento de la
migracin. Los gobiernos por lo general tratan de agregar valor
a los recursos naturales y producir empleos, mientras que las
corporaciones tratan de reducir los costos de transporte mediante
la transformacin de minerales en productos industriales tales
como acero y lingotes de aluminio (Kinch 2006). Estas industrias
metalrgicas consumen energa de manera intensiva, lo cual
puede afectar a los ecosistemas terrestres y acuticos por igual.
Un ejemplo de esto es el Proyecto de Gran Carajs en
el sureste de Par, Brasil, que ha sido el tema de un gran
y prolongado debate (Fearnside 1986). El operador de la
concesin, la Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) y el Estado
32 La empresa estatal de minera de Bolivia, COMIBOL, que domin la industria
desde 1952 hasta 1984 y fue desmantelada en la dcada de 1980, est asumi-
endo nuevamente un papel principal en la organizacin de empresas de riesgo
compartido bajo el actual gobierno.
33 La Companhia Vale do Rio Doce fue privatizada por el gobierno brasileo
en la dcada de 1990 y es ahora una de las empresas mineras ms grandes del
mundo, con ocinas centrales en Ro de Janeiro.
brasileo efectuaron acciones tempranas para gestionar los
impactos ambientales y sociales relacionados con la que ahora es
la mina ms grande de mineral de hierro, incluida la creacin de
800.000 hectreas de reas protegidas y reservas indgenas. No
obstante, la fase de construccin del proyecto y la mejora paralela
de la red caminera regional estimularon la migracin hacia la
zona. El paisaje que rodea la concesin minera y su complejo
de reas protegidas y reservas estn ahora deforestados en su
mayora. La construccin, por parte de CVRD, de una lnea
frrea de 800 kilmetros de servicio para la mina de Carajs ha
recibido crticas especiales puesto que contribuy a la creacin
de fbricas de lingotes de arrabio y cemento que dependen del
uso de carbn vegetal. Se ha estimado que la demanda de carbn
durante los 30 aos de existencia de la lnea frrea ser de 1,5
millones de hectreas de prdida de bosque, sobrepasando el
hbitat boscoso dedicado a reas protegidas en aproximadamente
50 por ciento (com. pers. CI-Brasil 2007).
Puesto que el uso de especies maderables nativas para la
produccin de carbn es ilegal conforme a las leyes brasileas,
los productores de lingotes de arrabio estn obligados a usar
carbn proveniente de plantaciones de eucaliptos. No obstante,
el carbn es un producto annimo y existe un gran negocio de
contrabando. Esto se deriva naturalmente de la sinergia entre las
necesidades de energa de la industria y los intereses econmicos
de los ganaderos, que producen carbn como subproducto del
desmonte (Fearnside 1989b) y que lo consideran una forma
lgica de monetizar un activo capital y nanciar la consolidacin
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
36
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Figura 2.15. Los grandes proyectos hidroelctricos tales como la Represa Ral Leoni en Gur, sobre el ro Caroni en Venezuela brindan energa subven-
cionada para las funciones de aluminio. Al igual que muchas represas, sta est situada en la boca de un gran ro a n de maximizar la produccin de
energa elctrica, que depende del volumen de agua y el desnivel vertical. Sin embargo, la ubicacin de la represa en la boca del ro tambin asla a
poblaciones de peces que quedan separadas de toda la cuenca del Orinoco ( Daniela Vizcaino/CI).
de sus propiedades.
34
,
35
Desde una perspectiva realista, este
mercado se acabar slo cundo los bosques nativos se hayan
exterminado por completo. Lamentablemente, la produccin de
carbn tambin est relacionada, generalmente, con prcticas de
explotacin laboral que muchos observadores externos consideran
una forma de esclavitud (Treece 1988).
Las minas de bauxita y las fundiciones de aluminio
tambin tienen impactos secundarios de largo plazo en los
sistemas acuticos. Las fundiciones de aluminio requieren
grandes cantidades de energa elctrica; el factor decisivo para
la creacin de una instalacin de procesamiento de aluminio
no es la disponibilidad o calidad de la bauxita sino el acceso a
energa barata. En Brasil, Venezuela y las Guayanas, la energa
hidroelctrica es la opcin preferida debido a la alta precipitacin
y la topografa. Estos embalses tienen, no obstante, varios
impactos ambientales clave: interrumpen las altas y bajas
estacionales del ujo de agua en los ros, reducen las cargas
sedimentarias e interrumpen el comportamiento migratorio de
ciertas especies de peces (vase abajo).
Grandes minas de oro a escala industrial existen o se estn
creando en Guyana, Surinam, la Guayana Francesa y Venezuela,
as como en partes de los estados de Amap y Par en la
Amazona oriental del Brasil y en los Andes del Per y la regin
de Cndor en Ecuador. Las minas de oro a escala industrial
generalmente estn asociadas con depsitos de roca dura en
34 O LIBERAL (Brszil) 21-11-05, report multas aplicadas por el Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis (IBAMA)
por un monto de R$598 por el uso de carbn vegetal elaborado con madera
ilegal que se origin en el sur del estado de Par.
35 Hay aproximadamente 20.000 fbricas de carbn en Par y Maranho (http://
www.ipsenespanol.org/interna.asp?idnews=31041).
los que la concentracin de mineral de oro es extremadamente
baja. Se usa cianuro para lixiviar el mineral de oro del mineral
en bruto, proceso que libera metales pesados que anteriormente
estaban inmovilizados en la roca. Consiguientemente, las
minas industriales de oro producen desechos y euentes que
constituyen un riesgo ambiental durante siglos.
36
Los diques
de contencin y las membranas sintticas aslan las lagunas de
tratamiento en las que se extrae el cianuro y se precipitan los
metales pesados. Sin embargo, estas lagunas son susceptibles a
fallas catastrcas con consecuencias devastadoras en las partes
bajas de las cuencas hidrogrcas. Las normas ambientales de las
corporaciones mineras del mundo han sido muy criticadas y las
consecuencias econmicas de la mala gestin ambiental son tan
grandes, ahora, que las empresas mineras internacionales han
adoptado con entusiasmo las normas ambientales promocionadas
por el Banco Mundial (Warhurst 1998).
Si bien el mayor volumen de mineral de oro se produce en
minas industriales, la forma ms comn de explotacin de oro en
la Amazona y los Andes est en manos de pequeas cooperativas
que extraen mineral de sedimentos aluviales mediante tecnologas
rudimentarias y mercurio para concentrar el oro (Hanai 1998).
El impacto ambiental de la extraccin de depsitos aurferos
puede ser devastador, puesto que grandes dragas recorren los
terrenos de explotacin levantando las capas superiores del suelo
para hallar el oro concentrado en sedimentos de antiguos cauces
de ros. Esta minera deja como resultado un paisaje de aspecto
lunar desprovisto de vegetacin y fauna (Figura 2.13b). El uso de
36 Tpicamente, se necesitan 30 toneladas de mineral para producir 1 onza de oro
puro; en contraste, el mineral de hierro contiene entre 70 y 90 por ciento de
metal.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
37
Factores Motrices de Cambio
mercurio, con sus conocidos impactos en la funcin neurolgica
y defectos congnitos, constituye una amenaza ambiental todava
ms nociva. Estudios han demostrado que este metal se ha estado
acumulando en la Amazona durante varias dcadas y, al igual
que muchas substancias txicas, se est concentrando en los
niveles superiores de la cadena trca (Maurice-Borguin et al.
2000).
En el Brasil, los mineros cooperativistas, conocidos como
garimpeiros, tienen un historial de ebres del oro en lugares
remotos, donde la poblacin puede crecer de la noche a la
maana, creando comunidades temporales de decenas o centenas
de miles de personas. Los garimpeiros constituyen una presencia
alteradora en reas remotas tradicionalmente pobladas por
grupos indgenas; a menudo introducen enfermedades infecciosas
y recurren a la violencia para establecer su presencia (Hanai
1998). La minera cooperativa tambin puede coadyuvar al
avance de la frontera agrcola puesto que muchos garimpeiros
son campesinos que invierten el capital que adquieren en
propiedades rurales. La intensidad de este tipo de minera oscila
con el precio internacional del oro: durante la dcada de 1980,
cientos de miles de garimpeiros trabajaron en los sedimentos
aluviales de Tapajos, Par, Roraima y Rondonia, mientras que
grupos similares en Bolivia y Per desarrollaron actividades
tanto en las regiones montaosas como llanas de dichos pases.
En comparacin con la minera empresarial, los mineros
cooperativistas causan un mayor dao ambiental cumulativo;
sin embargo, la minera cooperativista crea mucho ms empleo
que las minas industriales de alta eciencia. La regulacin de
la minera cooperativista es inefectiva, en su mayora, puesto
que las entidades gubernamentales no cuentan con los recursos
para imponer un control efectivo ni con la voluntad poltica
de enfrentar a grandes grupos de personas empobrecidas. Los
programas enfocados en disminuir el dao ambiental causado por
las minas cooperativistas tambin tienen el benecio adicional
de aumentar el bienestar social de los sectores necesitados de la
poblacin.
Si bien IIRSA no incluye proyectos de minera en su
cartera de inversiones, sus inversiones en carreteras, hidrovas,
ferrocarriles y redes de energa beneciarn directamente al sector
minero puesto que las minas y las industrias de procesamiento y
fundicin dependen enormemente de la energa y los costos de
transporte. Las entidades que coordinan IIRSA son plenamente
concientes de la ndole sinrgica de sus inversiones.
37
Muchas,
sino todas, las reas protegidas de la regin tambin contienen
reservas minerales signicativas y la minera est autorizada en la
mayora de las reas de uso sostenible; algunos pases permiten,
explcitamente, la explotacin minera dentro de una categora
ms amplia de reas protegidas. En Bolivia, las actividades
mineras se permiten legalmente an dentro de la categora ms
alta de los parques nacionales (Ricardo & Rolla 2006). Las
sinergias entre IIRSA y la minera tienen sus aspectos positivos,
en particular en lo que respecta a la generacin de riqueza y
trabajo; sin embargo, los aspectos negativos de la minera son que
37 Un ejemplo reciente es el crdito aprobado por el BID, por un monto de $750
millones, que ser entregado a Venezuela para la ampliacin de la instalacin hi-
droelctrica del ro Caroni. sta sustenta las actividades de explotacin minera y
procesamiento de la Corporacin Venezolana de Guayana.
sta aumenta la deforestacin y degrada los sistemas acuticos.
El potencial de conictos a largo plazo entre la minera y la
gestin de reas protegidas es un tema que debera resolverse, de
modo que el sector minero no se oponga a la creacin de reas
protegidas y reconozca que algunas de stas deberan estar exentas
de cualquier tipo de actividad minera.
ENERGA HIDROELCTRICA Y REDES DE DISTRIBUCIN DE ENERGA
La explotacin de bauxita es uno de los ejemplos ms
evidentes de impacto secundario en el cual las inversiones de un
sector (minera) conllevan a inversiones en otro sector (energa
hidroelctrica). Parte del incentivo para invertir en nuevas
instalaciones hidroelctricas en la Amazona se deriva de polticas
gubernamentales para el procesamiento de recursos minerales
en lugar de meramente exportarlos a mercados en el exterior;
en la terminologa usada por los ministerios de planicacin de
los gobiernos, esto es agregar valor. La fundicin de aluminio
es el proceso industrial que ms energa requiere, utilizando
alrededor del 2 por ciento de la energa mundial y cerca del 8
por ciento de la produccin total de energa del Brasil (Cadman
2000). En el norte de este pas, el sector metalrgico consume
aproximadamente un 50 por ciento de la capacidad instalada de
energa, lo que representa un subsidio anual de entre $200 y 400
millones (LaRovere & Mendes 2000). Los recursos hidrolgicos
de la gran Amazona
38
son enormes y al menos tres de las
instalaciones hidroelctricas ms grandes del mundo han sido
construidas con el propsito expreso de subvencionar la creacin
de fundiciones de aluminio: 1) el complejo de Gur en el ro
Caroni, en Venezuela; 2) el Reservorio Brokpondo en Surinam y
3) el Reservorio Tucuru en el ro Tocantins, en el estado de Par
(Figura 2.14). Los impactos ambientales de estas instalaciones
hidroelctricas son mucho mayores que los generados por las
minas o las fundiciones industriales que procesan el mineral
de bauxita (Fearnside 1999, 2001a). A medida que los centros
urbanos de la Amazona consumen ms electricidad, la energa
necesaria para sostener la industria del aluminio debe ser
generada por nuevas instalaciones.
A n de revisar los impactos sociales y ambientales de las
represas, la Comisin Mundial sobre Represas eligi a Tucuru
como uno de siete estudios de caso a lo largo de sus 30 aos de
duracin (LaRovere & Mendes 2000). Algunos impactos estaban
previstos, tales como cambios en los regmenes de inundacin
que alteraron las tasas de sedimentacin y los niveles de
fertilidad en las llanuras aluviales situadas debajo de las represas.
Asimismo, el reservorio experiment una eutrozacin ms alta
debido a la descomposicin de grandes cantidades de biomasa
sumergida. Las aguas ricas en nutrientes causaron una explosin
de plantas acuticas, que en su punto mximo, en la dcada de
1980, cubrieron 25 por ciento de la supercie del lago antes de
disminuir hasta los niveles actuales de aproximadamente 10 por
ciento. La abundancia de plantas otantes foment un aumento
en las poblaciones de mosquitos e impidi la navegacin y la
pesca. La vegetacin sumergida produjo ambientes bnticos
38 En este caso, el trmino gran Amazona se reere a la totalidad de las cuencas
del Amazonas y Orinoco, as como a las muchas cuencas independientes de la
costa noreste de Sudamrica.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
38
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
anxicos que conllevaron a un aumento de la emisin de gases
causantes del efecto invernadero, en particular metano y dixido
de carbono (Fearnside 1995, 2002, LaRovere & Mendes 2000).
Estos impactos directos son comunes en todos los reservorios del
trpico.
Cada una de estas tres mega-instalaciones hidroelctricas de
la gran Amazona est situada en la parte inferior de la cuenca
(Figura 2.15). Esta ubicacin es ventajosa para la produccin
de energa, que depende del volumen de agua que se puede
canalizar por una turbina. No obstante, situar un embalse cerca
de la boca de un ro tambin maximiza su impacto ambiental
potencial puesto que las porciones altas de la cuenca quedarn,
bsicamente, aisladas de otras poblaciones acuticas (vase el
Captulo 4). Al igual que todos los reservorios, estos tres enormes
lagos se llenarn de sedimento con el tiempo; consiguientemente,
los ingenieros han propuesto la construccin de represas ro
arriba para prolongar la vida de estas instalaciones clave situadas
en las bocas del ro. Esta lgica de ingeniera se est aplicando
actualmente en la cuenca de los ros Tocantins-Araguaia donde se
estn construyendo veinticinco represas principales y estaciones
generadoras en los dos ros principales, con otras setenta
estaciones hidroelctricas ubicadas en los auentes superiores
(Figura 2.14).
Es precisamente este proceso lgico de maximizacin y
proteccin de inversiones estratgicas el que ha movilizado a
la oposicin contra el Complejo Hidroelctrico Belo Monte
en el ro Xing; una propuesta de instalacin que generara
aproximadamente 11.000 megavatios y costara alrededor
de $7 mil millones.
39
Belo Monte se propuso inicialmente
hace dos dcadas y se archiv debido a la oposicin pblica
ante sus costos ambientales y econmicos (Junk & de Mello
1987). Sin embargo, el gobierno actual ha tratado de resucitar
el programa como parte de su agenda de desarrollo para el
norte de Brasil. Belo Monte se considera eciente en cuanto
a la energa generada por dlar invertido y el rea anegada,
adems de que suministrara energa para la ampliacin de
instalaciones planicadas para la fundicin de bauxita y cobre.
40
No obstante, la construccin de las instalaciones de Belo
Monte podra conllevar resultados similares a los de Araguaia-
Tocantins, incluida la construccin de otros embalses ro arriba
en el Xing,
41
zona que alberga a treinta y siete grupos tnicos
que representan a cuatro importantes familias lingsticas.
Los inevitables impactos ambientales seran magnicados por
el impacto social que sufriran estas comunidades (Fearnside
2006a).
Otros grandes embalses de la regin son el de Balbina cerca
de Manaus y el Reservorio Samuel cerca de Porto Velho en
Rondonia, que se construyeron a n de generar electricidad para
39 Esta cifra supera en un 30 por ciento la capacidad de las instalaciones hidroelc-
tricas de Tucuru; los estudios de factibilidad forman parte de la agenda actual
de inversin del PPA. Sin embargo, los crticos coinciden en que, debido a la
uctuacin de los niveles de agua, la planta generadora raramente producira la
capacidad instalada.
40 En 2002, CRVD expres su disposicin a participar en un consorcio de con-
struccin; CVRD tiene inversiones en fundiciones de aluminio situadas en el
estado de Par (http://www.isa.org.br).
41 Habr otro embalse aparte, el de Altamira, ms conocido con el nombre ante-
rior de Babaquara.
mercados urbanos. Ambos ilustran los desafos que encararon
los ingenieros civiles que disearon y construyeron estas
instalaciones en reas silvestres de la Amazona. La insuciencia
de informacin acerca de la topografa local deriv en errores en
la cartografa de la zona de inundacin y en una subestimacin
del impacto potencial. En el caso de Balbina, el reservorio result
siendo mucho ms grande de lo previsto, derivando en una de
las peores proporciones del mundo entre el tamao del espejo
de agua y la energa generada por la instalacin hidroelctrica
(Fearnside 1989a). Los ingenieros que disearon el Reservorio
Samuel ser vieron obligados a construir un dique alargado, de
15 kilmetros, a lo largo de una serrana lateral a n de elevar
el nivel del lago de modo que ste abastezca las necesidades de
energa de Porto Velho (Fearnside 1995, 2005a).
La energa hidroelctrica es un componente importante
de la cartera de inversiones de IIRSA. Se han planicado
doce represas para las regiones andinas del Ecuador, cuyos
impactos ambientales podran minimizarse puesto que imitan
las abundantes barreras naturales que caracterizan los ros y
arroyos.
42
El proyecto ms caro de toda la cartera de IIRSA es
el Proyecto de Energa Hidroelctrica del Ro Madeira, situado
cerca de las ciudades de Porto Velho y Abun en la frontera
entre Pando, Bolivia y Rondonia, Brasil (Figura 2.14b). Este
proyecto incluye una serie de embalses y turbinas que producirn
7.500 megavatios
43
con un costo estimado de $4,5 mil millones
(Wanderley et al. 2007). La motivacin de este proyecto es, en
gran parte, el incremento de la produccin de energa interna
en Brasil; sin embargo, las represas inundaran los rpidos que
han obstruido el trco uvial y una serie de exclusas crearan
un sistema de transporte uvial que conectara la cuenca alta
del Madeira con el brazo principal del ro Amazonas. Conocida
como la Hidrova Madeira-Mamor, sta brindara una
alternativa de bajo costo para la exportacin de materias primas
agrcolas y minerales desde Rondonia y Acre,
44
as como desde las
zonas agrcolas incipientes del norte de Bolivia y el sur del Per
(vase la Figura A.2).
El complejo hidroelctrico del Madeira tendr una variedad
de impactos ambientales. Los proponentes del proyecto sostienen
que la inundacin se minimizar puesto que los embalses slo
tendrn unos pocos metros de altura, decisin de ingeniera
dictada por la topografa local relativamente plana. No obstante,
aproximadamente 100.000 a 200.000 hectreas de bosque
estacionalmente inundados quedarn permanentemente
anegados, causando un cambio radical en un hbitat clave que
brinda servicios ecolgicos tales como sitios reproductivos y
alimentacin para peces y las represas se constituirn en una
barrera para especies de peces migratorios que suministran
42 Alan Garca, recientemente elegido como presidente del Per, ha ofrecido a
las regiones occidentales de la Amazona brasilea el suministro de electricidad
producida en estaciones hidroelctricas andinas y el eje amaznico de IIRSA
incluye una lnea de alta tencin para conectar a Pucallpa con Cruzeiro do Sul,
en el oeste del estado de Acre.
43 Itaip, la gran instalacin hidroelctrica en el ro Paran, en el sur del Brasil,
genera 14.000 megavatios de energa. Una planta de energa nuclear produce
alrededor de 8 megavatios de energa y la nueva instalacin temo-elctrica de
Cuiab genera 400 megavatios.
44 Vase http://www.riomadeiravivo.org/debate/docapresentados/PortoVelho-
Maio2006-Alcides.pdf.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
39
Factores Motrices de Cambio
Figura 2.16. La palma aceitera africana es un cultivo potencial para la produc-
cin de biocombustible que genera seis veces ms aceite vegetal por hectrea
que la soya y que podra mejorar los sistemas de sustento de miles de agri-
cultores tropicales. sta tambin amenaza a la Amazona como un nuevo y
poderoso incentivo para el cambio de uso del suelo si su cultivo no se restringe
a tierras anteriormente deforestadas o degradadas ( John Buchanan /CI).
importantes recursos alimenticios para las poblaciones locales
y la base de la industria pesquera comercial (vase el Captulo
4). Los proponentes del proyecto Madeira han indicado
que los programas de mitigacin disminuiran los impactos
negativos en las especies migratorias, pero experiencias previas
con escaleras para peces no han funcionado en otras partes del
mundo. Si bien la empresa constructora a cargo de los proyectos
del Madeira comision un estudio de impacto ambiental, que
fue aprobado por el Instituto Brasileo de Medio Ambiente y
Recursos Renovables (IBAMA) en octubre de 2006,
45
grupos
civiles de Brasil y Bolivia, en particular las poblaciones locales
que seran afectadas directamente por los reservorios, cuestionan
la imparcialidad del estudio y continan oponindose a la
construccin del proyecto.
46
Los proyectos hidroelctricos grandes y complejos son
un signo de desarrollo y, en gran parte, son acogidos por la
poblacin rural puesto que llevan energa a precios accesibles
a zonas que han dependido durante aos de la energa cara
generada mediante hidrocarburos. Asimismo, el desarrollo de
las hidrovas de Araguaia-Tocantins, Madeira y Paran-Paraguay
bajar el costo de las exportaciones de granos para los productores
agrcolas del centro del Brasil en un mercado internacional cada
vez ms competitivo. Los polticos de todos los colores estn
enamorados de las represas ya que estos enormes proyectos
de construccin brindan oportunidades de empleo a miles
de personas con poca capacitacin y estimulan las economas
locales. Estas sinergias son, precisamente, las que motivan a los
promotores de IIRSA.
No obstante, las represas y los embalses tienen muchos
impactos ambientales directos e indirectos que han sido
debidamente comprobados y que no se pueden mitigar
fcilmente (vase el Captulo 3). En particular, se deben
evitar los mega-proyectos hidroelctricos en ros primarios
que integran grandes cuencas puesto que tendrn impactos
negativos en enormes reas situadas aguas arriba. En contraste,
varias estaciones hidroelctricas pequeas situadas ro arriba en
auentes terciarios ocupan una supercie relativamente menor
en cuanto a espacio y limitan el grado de fragmentacin del
45 En diciembre de 2006, IBAMA inici una serie de consultas pblicas a comuni-
dades locales y se espera que la decisin para proceder con el proyecto se emita
en 2007. Para mayor informacin vase http://www.ibama.gov.br/novo_ib-
ama/paginas/materia.php?id_arq=4535, y http://www.riosvivos.org.br/canal.
php?canal=318&mat_id=9898.
46 El consorcio contratado para efectuar el anlisis de impacto ambiental de las
instalaciones hidroelctricas (Furnas/Oderbrecht) probablemente tambin par-
ticipar en la licitacin para su construccin (Oderbrecht) y operacin (Furnas).
Recuadro 3
Biocombustibles: la prxima amenaza de deforestacin
Los biocombustibles se estn promoviendo como una fuente de energa menos nociva para el clima y, en todo el
mundo, los inversionistas estn tornando su atencin a este sector. Sin embargo, es muy probable que la demanda
difunda su cultivo hacia la frontera amaznica donde el valor de la tierra es menor y los costos de produccin prometen
hacerlos competitivos en mercados futuros. El nfasis actual en el cultivo de caa de azcar y soya para la produccin
de etanol y biodiesel, a la larga, se redirigir a otros cultivos adaptados a las condiciones del trpico hmedo.
La mayor amenaza proviene de la palma aceitera (Figura 2.16), que es quizs el cultivo tropical ms productivo
del mundo y est bien adaptado a zonas con tasas medias anuales de precipitacin mayores a los 2.000 milmetros y
a temporadas secas de menos de 3 meses (Kaltner et al. 2005) condiciones climticas caractersticas de los paisajes
de la Amazona central y occidental. Toda la regin, incluidas las laderas relativamente empinadas de los Andes y las
tierras marginales del Cerrado que han escapado al arado, tambin tienen potencial para la creacin de plantaciones de
pasto elefante u otras especies de alto rendimiento de biomasa que serviran como materia prima para la tecnologa de
segunda generacin de produccin de alcohol a base de celulosa.
A menos que se implementen medidas de regulacin, estas fuerzas de mercado conllevarn a un auge de la
deforestacin que superar a todos los ciclos anteriores de deforestacin. Los biocombustibles constituyen la principal
amenaza latente para la conservacin del bosque amaznico, los Andes y el Cerrado.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
40
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
ecosistema acutico. Las ventajas y desventajas econmicas,
sociales y ambientales de las distintas opciones de desarrollo son,
precisamente, lo que las evaluaciones ambientales estratgicas
deberan esclarecer (vase el Captulo 6) y stas deberan llevarse
a cabo en todos los proyectos hidroelctricos, a escala de cuenca,
como parte de la etapa inicial de los estudios de factibilidad antes
de que la modicacin de las inversiones en infraestructura sea
ms difcil o imposible polticamente.
BIOCOMBUSTIBLES
La creciente demanda de biocombustibles podra estimular
otra ebre de inversiones que empequeecera todas las formas
anteriores de explotacin para la produccin de materias primas
en la Amazona. Esta demanda es originada por los gobiernos
que buscan alternativas al uso de combustibles fsiles, que
estn perdiendo su atractivo debido a la inestabilidad poltica,
el cambio climtico y la inminente escasez de petrleo. El
mercado proyectado para los biocombustibles es tan grande
que podra estimular una deforestacin que superara los
peores escenarios previstos por los conservacionistas (vase el
Recuadro 3) (Laurance et al. 2001, 2004, Cmara et al. 2005,
Soares-Filho et al. 2006). Brasil, que cuenta con la tecnologa
ms avanzada del mundo en cuanto a biocombustibles, ha
estado a la cabeza en el uso de alcohol de caa de azcar como
alternativa al uso de combustibles fsiles tradicionales. Ahora,
este pas est promoviendo la produccin de biodiesel como
parte de su estrategia nacional para la autosuciencia energtica
y, desde 2006, ha exigido que se combine un 2 por ciento de
biocombustible con el diesel fsil tradicional (Kaltner et al.
2005). Brasil tambin se ha comprometido a reemplazar 5 por
ciento del consumo de diesel con biodiesel hasta el ao 2013.
Este cambio se har posible gracias a la soya, que est
atrayendo mucha atencin como fuente de biocombustible
debido a la capacidad existente, en el Brasil, para la produccin y
el procesamiento. Sin embargo, la palma aceitera africana (Elaeis
guineensis Jacq.) dominar el mercado de biodiesel a mediano
plazo debido a sus propiedades qumicas, contenido energtico
y rendimiento de aceite por hectrea, que dan lugar a una
produccin aproximadamente ocho veces mayor de aceite que la de
la soya (Figura 2.16).
47
Brasil ya ha aumentado la investigacin y el
trabajo de desarrollo de palma aceitera africana, que se ha cultivado
durante largo tiempo en el noreste del pas. La palma aceitera se
cultiva en el valle del Huallaga en el Per, la Amazona ecuatoriana
y la regin del Choc en Colombia. Esta palmera constituye el
cultivo tropical ms prspero del mundo en lo que se reere a
productividad bruta y valor de mercado, lo cual explica porqu se
ha constituido en una de las principales causas de deforestacin en
Indonesia y Malasia (Kaimowitz & Angelsen 1998).
El etanol derivado de granos y caa de azcar tambin
se est promocionando como biocombustible alternativo en
Brasil y los Estados Unidos. Brasil ha tenido gran xito en
47 La soya genera entre 2 y 4 toneladas mtricas por hectrea y, en el trpico,
puede producir dos cosechas al ao, aproximadamente 20 por ciento del
rendimiento total de soya corresponde a aceite vegetal. En contraste, la palma
aceitera produce entre 5 y 6 toneladas de aceite vegetal por hectrea al ao. El
aceite de palmera tiene una proporcin ms alta de energa por unidad de volu-
men.
la adaptacin de su ota vehicular para el uso de mezclas de
gasolina y etanol, as como en la mejora de la productividad y
adaptabilidad de la caa de azcar. Sin embargo, una tecnologa
emergente podra revolucionar muy pronto la produccin de
etanol en todo el mundo. La base actual para la produccin de
etanol es la conversin de almidn y azcar, compuestos que
se encuentran en los tejidos de los rganos de almacenamiento
de las plantas; stos ofrecen una forma de energa qumica de
fcil conversin. No obstante, un carbohidrato mucho ms
abundante es la celulosa, principal constituyente de los tejidos
estructurales de las plantas; sta slo puede ser metabolizada
por microorganismos especializados que han evolucionado las
enzimas necesarias para descomponer la celulosa en las molculas
de azcar que la componen. La biotecnologa moderna ya est
utilizando estas enzimas en un proceso industrial que convierte
la celulosa en etanol. Las implicaciones de esta tecnologa
de segunda generacin para la produccin de alcohol an
no han sido plenamente entendidas por la prensa popular,
pero esencialmente, cualquier biomasa vegetal ahora podr
ser convertida en energa incrementando enormemente la
eciencia de la produccin de biocomubistles.
48
Muchos cientcos sostienen que los biocombustibles
son una falsa panacea debido a toda la energa que se requiere
para su produccin. Estudios recientes han demostrado que la
proporcin entre costo y benecio vara de acuerdo al sistema de
produccin y, en muchos casos, los cultivos para biocombustibles
son productores netos de energa (Hill et al. 2006). Una
limitacin ms importante de la conversin de la economa
mundial a los biocombustibles ser la competencia por tierras
arables con los cultivos para la alimentacin, sobre todo cuando
la poblacin del planeta se duplique en el prximo siglo. Las
principales corporaciones dedicadas a la produccin de energa
cuestionan la tica de promover los biocombustibles, sosteniendo
que stos conllevarn a la conversin de las tierras cultivables en
pases en vas de desarrollo donde las poblaciones humanas estn
desnutridas. Sin embargo, los promotores de la tecnologa de
etanol celulsico indican que este sistema de produccin es apto
para tierras marginales en las que no se pueden cultivar cosechas
tradicionales de manera competitiva. En los Estados Unidos, la
produccin de biocombustible podra derivar en la conservacin
o restauracin de millones de hectreas de praderas, en las que
las hojas y tallos del pasto nativo (Panicum virgatum) podran
cosecharse para la produccin anual de aproximadamente 12
toneladas mtricas de biomasa por hectrea (Radiotis et al. 1999).
La capacidad productiva de los pastos tropicales es muy superior
a la del pasto mencionado anteriormente; una de las especies
forrajeras tropicales ms productivas, el pasto elefante (Pennistem
purpureum), puede cosecharse tres veces al ao y produce
entre 35 y 50 toneladas mtricas de biomasa por hectrea en
condiciones ideales de disponibilidad de agua y nutrientes
(Espinoza et al. 2001).
48 El trmino biomasa se reere al tejido vegetal vivo que est compuesto, mayor-
mente, por celulosa, si bien sta tambin puede contener lignina y compuestos
qumicos caractersticos de la madera; la biomasa consta de aproximadamente
50 por ciento de carbono y 50 por ciento de oxgeno, hidrgeno y otros micro-
elementos.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
41
Factores Motrices de Cambio
mecanizada en el centro del Brasil y de la conversin de casi un
50 por ciento del ecosistema del Cerrado. La competencia en
mercados internacionales es una de las principales razones que
motivan las inversiones de IIRSA y PPA, puesto que el transporte
es un componente importante para establecer los costos de las
exportaciones de soya. Por ejemplo, el mercado principal de la
soya boliviana han sido los pases andinos, donde las preferencias
arancelarias ofrecidas por el Tratado de la Comunidad Andina
de Naciones (CAN) han brindado a los exportadores bolivianos
una ventaja de precios sobre los productores de otros pases.
Esta ventaja comercial acabar pronto puesto que Colombia
y Per han suscrito tratados de libre comercio con los Estados
Unidos, mientras que Venezuela compra granos de Argentina y
Brasil, cuyos precios son ms competitivos que los de Bolivia.
Entonces, la capacidad competitiva de Bolivia en mercados
internacionales de soya en el futuro depender, en gran medida,
de los costos de transporte y el pas, naturalmente, se muestra
ansioso por mejorar su infraestructura. Las inversiones de
IIRSA en carreteras, ferrocarriles e hidrovas responden a estas
preocupaciones.
La cuenca amaznica tambin tiene gran potencial como
fuente de maderas de gran calidad. Actualmente, la mayora
de las exportaciones de Bolivia y Per se destinan a los Estados
Unidos, con una tasa de crecimiento anual de este mercado
de 25 por ciento anual desde 2003 (PROMPEX 2006).
Actualmente, no existe un comercio apreciable de madera
entre la costa del Pacco de Sudamrica y China; no obstante,
esta situacin podra cambiar, sobre todo si las inversiones de
IIRSA en hidrovas y corredores camineros reducen los costos
de transporte. China ha triplicado sus importaciones de madera
en la ltima dcada (Sun et al. 2004) y las fuentes tradicionales
de maderas nas tropicales se estn agotando rpidamente
en el sudeste asitico (Curran et al. 2004). Tanto en China
como en el sudeste de Asia, las plantaciones forestales tendrn
un papel importante para satisfacer la demanda futura. Sin
embargo, la madera amaznica podra tener un nicho en el
mercado chino de maderas nas para la fabricacin de pisos
y muebles. La manufactura de muebles en China forma una
parte importante de la industria de productos forestales; un
50 por ciento de toda la madera importada por dicho pas
es reexportada como productos acabados, constituyendo los
muebles aproximadamente un 32 por ciento de las exportaciones
mencionadas (Sun et al. 2004). En 2005, Per report su primera
venta de pisos de madera en el mercado chino (PROMPEX
2006). No se ha efectuado ningn anlisis sistemtico de este
nuevo mercado potencial ni de su impacto ambiental y social en
el bosque amaznico.
La materia prima de mayor importancia internacional es
el petrleo y uno de los vnculos ms obvios entre los mercados
mundiales y la geopoltica es el impacto paralelo de los disturbios
polticos del Oriente Medio y la mayor demanda de petrleo en
China. Los elevados precios actuales del petrleo han estimulado
la exploracin y produccin en todo el mundo, incluida la
Amazona occidental y el pie de monte andino. Si bien el
aumento de produccin a nivel mundial conllevar, a la larga,
a una disminucin de los precios del petrleo, algunos analistas
opinan que el precio a mediano y largo plazo se mantendr muy
Es de esperarse que este nuevo mercado de biocombustibles
conlleve a la creacin de plantaciones en las aproximadamente
60 millones de hectreas de tierras amaznicas que ya se han
deforestado, incluidos los bosques secundarios que predominan
en las zonas colonizadas del pie de monte andino y los pastizales
degradados de las regiones ganaderas del Brasil. No obstante,
existe el temor de que las fuerzas del mercado prevalezcan a la
larga y que la demanda de alimentos exija toda la productividad
de las mejores tierras cultivables del mundo y los biocombustibles
se releguen a terrenos marginales donde los cultivos para
la alimentacin no produzcan rendimientos adecuados.
49
Lamentablemente, la mayora de la Amazona y los Andes
corresponden a esta ltima categora. La palma aceitera africana y
el pasto elefante son perfectamente aptos para el trpico, siendo
especies perennes adaptadas a regmenes de alta precipitacin
y suelos cidos; asimismo, su productividad por hectrea es
impresionante.
MERCADOS MUNDIALES Y GEOPOLTICA
Los campesinos, los ganaderos, las empresas agroindustriales
y los especuladores de tierras son los agentes ms conspicuos de
cambio en la Amazona y las regiones adyacentes de los Andes
y el Cerrado, pero estos actores locales estn inuenciados,
directa o indirectamente, por los mercados internacionales y las
decisiones tomadas en Nueva York, Lima, Ro de Janeiro, Beijing
y otras grandes ciudades. El mineral de hierro, el petrleo, la
soya, el arroz, la madera, la corteza de quina, el caucho y la
almendra son materias primas cuyo precio es establecido por
los mercados internacionales. Histricamente, los mercados
de materias primas han uctuado enormemente, estimulando
inversiones y llevando a la bancarrota a empresas que no
comprenden el riesgo intrnseco de los mercados de auge y
cada. Los pases y las corporaciones tratan de limitar sus riesgos
mediante la creacin de modelos de negocios que protejan sus
economas de la escasez y los precios altos. En la Amazona, sin
embargo, la reaccin por lo general ha sido la adopcin de una
mentalidad de extraccin que maximiza las utilidades a corto
plazo mientras los precios se mantienen altos; incluso los recursos
renovables se tratan como si fuesen minerales y se explotan hasta
su casi agotamiento.
50
El fenmeno de mercado ms obvio en la ltima dcada
ha sido el rpido crecimiento de la industria de oleaginosas,
sobre todo la soya pero tambin el girasol y la colza. El mercado
internacional de la soya ha sido estimulado por la demanda del
Asia oriental, en particular de la China y ha sido responsable,
parcialmente, del rpido crecimiento de la agricultura
49 Un estudio publicado recientemente por la Academia Nacional de Ciencias de-
termin que ni el etanol ni el biodiesel pueden reemplazar al petrleo sin tener
impacto en el suministro de alimentos. Si toda la produccin estadounidense
de maz y soya se dedicara a la produccin de biocombustibles, ese combustible
slo reemplazara un 12 por ciento de la demanda de gasolina y 6 por ciento de
la de diesel. En el estudio se llega a la conclusin de que el futuro del reemplazo
del petrleo y la gasolina radica en el etanol celulsico producido a partir de
materias primas de bajo costo tales como pastos o paja de trigo, cultivados en
tierras agrcolas marginales o provenientes de material vegetal de desecho (Hill
et al. 2006).
50 Dos ejemplos clebres son la quinina en el Siglo XIX y la caoba en el Siglo XX.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
42
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
por encima de los niveles bajos histricos (Hickerson 1995).
En busca de suministros estables de energa, las corporaciones
estatales tales como la Compaa Nacional de Petrleo de China
(CNPC) han adquirido reservas petroleras en el exterior, libres
del control de las corporaciones multinacionales. Subsidiarias
chinas estn llevando a cabo exploracin petrolfera en Per
(PetroPer 2006) y Ecuador (ChinaView 2006), y la CNPC
tambin ha adquirido un 36 por ciento de acciones en el
oleoducto OCP en Ecuador, lo cual garantiza el control no slo
de las reservas petroleras, sino tambin del sistema de transporte
necesario para llevar dichas reservas a su mercado interno.
Brasil tambin est expandiendo su esfera de inuencia
econmica. Petrobras cuenta con un 14 por ciento de las reservas
de gas natural de Bolivia y tiene acciones en los gasoductos que
conectan dichas reservas con los mercados internos del Brasil.
Esta empresa tambin participa activamente en la exploracin
de reservas de gas y petrleo en Ecuador y Per, incluso en el
Parque Nacional Yasun y en concesiones adyacentes a Camisea.
El crecimiento futuro de las reservas peruanas cercanas a Camisea
podra resucitar parte del plan de negocios original de Shell
Oil, de principios de la dcada de 1990, que contemplaba
construir un gasoducto que conecte a Camisea con el Brasil. La
creciente inuencia de este pas se reeja en su compromiso de
apoyo a las ocinas ejecutivas de la Organizacin del Tratado de
Cooperacin Amaznica (OTCA). La misin de ste consiste en
promover el crecimiento econmico y conservar los ecosistemas
naturales de la cuenca amaznica. En el plan estratgico de
OTCA se menciona a IIRSA como una prioridad evidente y se
la justica plenamente mediante el tratado original de OTCA.
Brasil ha tenido un papel activo en el rejuvenecimiento de OTCA
y ha ayudado a nanciar algunos proyectos de IIRSA mediante
prstamos a empresas constructoras brasileas canalizados por el
BNDES y otras instituciones nancieras de dicho pas.
Brasil no es el nico pas amaznico que intenta ampliar
su inuencia en la regin. El presidente de Venezuela, Hugo
Chvez, ha mostrado particular energa para promover una
visin bolivariana de integracin nacional, independiente de
los Estados Unidos y basada en la intervencin estatal en las
economas nacionales (Figura 2.17). Como parte de esta visin,
Chvez ha anunciado que la empresa estatal de energa (PDVSA)
est dispuesta a invertir en un Gasoducto del Sur que conectara
a Venezuela con Argentina y Uruguay a travs del Brasil.
51
De
acuerdo a los precios proyectados del gas natural en mercados
internacionales, este gasoducto slo sera marginalmente viable
desde el punto de vista econmico; sin embargo, los pases del
Cono Sur estaran dispuestos a subvencionar su construccin a
n de diversicar las fuentes de energa, mientras que Venezuela
pretende abrir nuevos mercados para sus enormes reservas
de gas.
52
El Gasoducto del Sur cumple todos los criterios de
51 Aunque parezca descabellado, sta se incluy como una meta en un convenio
suscrito recientemente entre PDVSA y ENARSA (http://www.abn.info.
ve/go_news5.php?articulo=27174&lee=3); asimismo, Gazprom, la gigante rusa
del gas, y Petrobras han iniciado discusiones para la construccin conjunta de
este gasoducto (Reuters 2006).
52 Venezuela cuenta con reservas de gas natural estimadas en 147 trillones de pies
cbicos, aproximadamente el triple de las de Bolivia y diez veces mayores a las
descubiertas en Camisea, Per (http://www.dinero.com.ve/196/portada/energia.
html).
desarrollo correspondientes a la visin y los enunciados de misin
de IIRSA y ofrece posibilidades intrigantes para crear un sistema
continental de transporte de energa.
En la Amazona, el impacto econmico de una red de
energa a escala continental sera enorme. Si los precios del
gas natural continan siendo subvencionados en la regin,
esto incentivara inversiones en otras industrias vinculadas
con los recursos naturales que constituyen el cimiento de
la economa amaznica. Por ejemplo, a n de establecer las
primera acera del pas, el gobierno boliviano recientemente
acept suministrar gas a precios inferiores a los del mercado para
atraer inversiones extranjeras en una mina y en instalaciones de
procesamiento de mineral de hierro. Los gasoductos tambin
signicaran una proliferacin de instalaciones de generacin
de electricidad y la extensin de las redes de electricacin
rural. Carreteras modernas, combinadas con una abundancia de
recursos energticos, conllevaran a un crecimiento explosivo;
la deforestacin aumentara de manera casi exponencial y la
Amazona sera alterada radical y permanentemente.
El desarrollo futuro de la Amazona ser impulsado, en
parte, por factores polticos y estar inuido por los procesos
electorales que se lleven adelante en Sudamrica. Los votantes
han rechazado a las elites tradicionales y a los partidos
polticos que han dominado la escena en las ltimas dcadas,
apoyando ms bien a nuevos grupos polticos denominados
movimientos sociales. Los gobiernos de Bolivia, Ecuador y
Venezuela y los partidos polticos de oposicin de Colombia
y Per abogan por un papel ms marcado del Estado en la
administracin de la economa nacional. Algunos de stos
critican a las corporaciones multinacionales que explotan los
recursos minerales y energticos de la regin y los grupos civiles a
menudo usan temas ambientales como argumento para obstruir
la exploracin de hidrocarburos, sobre todo en reas protegidas
y reservas indgenas. No obstante, una vez elegidos, los polticos
y los votantes que stos representan generalmente apoyan
vehementemente la explotacin de recursos naturales bajo el
dominio del Estado como un medio para generar crecimiento
econmico.
En Bolivia, la oposicin a la explotacin de hidrocarburos
no se basaba en preocupaciones de tipo ambiental, sino en
la percepcin de que los contratos suscritos con las empresas
multinacionales eran injustos para el pas y los pueblos indgenas.
Recientemente, se negociaron nuevos contratos entre el Estado y
las multinacionales, y el nuevo gobierno ha prometido entregar
una parte de las regalas petroleras a los grupos indgenas.
Consiguientemente, la oposicin a la exploracin se ha disipado
rpidamente; ahora sta y la produccin se consideran una
prioridad estratgica. Cabe sealar que la institucin principal
ya no es una multinacional extranjera poco conable, sino una
empresa estatal con amplio apoyo pblico. Histricamente,
las empresas estatales no han adoptado polticas ambientales ni
sociales muy rigurosas, si bien algunas compaas como Petrobras
han cambiado, con xito, la cultura empresarial, adoptando
normas ambientales de uso comn en la industria.
En Amrica Latina, los gobiernos y los movimientos de
oposicin hablan de la necesidad de establecer polticas de
Estado en contraposicin a polticas de gobierno. Las primeras
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
43
Factores Motrices de Cambio
se reeren a objetivos y decisiones estratgicos que cuentan
con amplio apoyo de la sociedad y trascienden las oscilaciones
peridicas de los procesos electorales. Ejemplos importantes
de esta tendencia son la demanda de Bolivia de una salida al
Ocano Pacco, la decisin de Venezuela de mantener el control
administrativo de la explotacin de sus recursos minerales e
hidrocarburos y la defensa a ultranza del Brasil de su derecho
soberano de gestionar la conservacin de la biodiversidad de
la Amazona. IIRSA es otra ms de estas polticas de Estado
y, como tal, trasciende a los gobiernos actuales y los deseos de
los lderes a nivel individual. Por consiguiente, IIRSA tambin
constituye una oportunidad para conservar la biodiversidad
de los Andes y de la Amazona puesto que brinda un foro
para abordar directamente las varias amenazas que supone el
desarrollo y para ofrecer alternativas integrales que respondan
a las necesidades legtimas de la sociedad amaznica para
el crecimiento econmico y el desarrollo. Es clave para la
reforma de IIRSA el reconocimiento de que los pases de la
Amazona tienen soberana sobre sus recursos naturales. Cada
pas deber, entonces, ser convencido de que sus intereses
estratgicos nacionales sern favorecidos por la conservacin.
La resurreccin reciente de la Organizacin del Tratado de
Cooperacin Amaznica (OTCA), que reconoce la importancia
de la conservacin de la biodiversidad, brinda un mecanismo
apropiado y oportuno para perfeccionar las polticas estatales
colectivas que IIRSA representa.
Figura 2.17. IIRSA es una manifestacin de la determinacin poltica de los pases sudamericanos para integrar sus economas, meta que tiene pleno apoyo de
todos los sectores de la sociedad y que trascender los cambios peridicos que suponen los procesos electorales ( Getty Images).
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
44
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Center for Applied Biodiversity Science
45 45
La Amazona, los Andes y el Cerrado
se encuentran entre las regiones ms
ricas y diversas del planeta. (Top:
Haroldo Castro/CI; Bottom: John
Martin/CI)
Advances in Applied Biodiversity Science
No. 7, Julio 2007: pp. 4550
Colectiva e individualmente, los proyectos de IIRSA constituyen una enorme amenaza para la conservacin de la biodiversidad
del continente sudamericano. A excepcin de uno, los diez corredores de IIRSA atraviesan un Hotspot de Biodiversidad (Andes,
Cerrado, Bosque Hmedo Costero del Atlntico) o rea Silvestre de Alta Diversidad (Amazona, Pantanal, Gran Chaco, Caatinga).
Los corredores camineros de IIRSA planicados para Bolivia, Ecuador y Per, el Arco Norte en la regin del Escudo de la Guayana
y las inversiones de la iniciativa en la Amazona brasilea causan especial preocupacin debido a que aumentarn radicalmente el
acceso a reas silvestres con altos niveles de endemismo biolgico. IIRSA expondra a la Amazona occidental y las estribaciones
andinas a potentes fuerzas econmicas mundiales y regionales, y los ecosistemas interconectados de la regin seran alterados
permanentemente. Los cambios climticos del pasado y la historia geolgica han dejado su marca en los ecosistemas del presente y en
sus especies. La distribucin de biodiversidad diere marcadamente entre los principales biomas de la regin, debido a los distintos
atributos fsicos de montaas y tierras bajas, y sistemas acuticos y terrestres. Por tanto, IIRSA y otros fenmenos de desarrollo
tendrn impactos variables en los biomas de la Amazona, los Andes y el Cerrado. El diseo de programas de mitigacin y estrategias
de conservacin deber basarse en un conocimiento exhaustivo de la ndole regional de la biodiversidad.
CAPTULO 3
Biodiversidad
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
46
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Figura 3.1. Los bosques nublados son hbitats nicos que varan de acuerdo
a la topografa local y la circulacin del viento; por ende, son intrnsecamente
fragmentados y espacialmente complejos tal y como lo muestra esta imagen
compuesta de las estribaciones andinas en Bolivia. Esta imagen se ha derivado
de imgenes MODIS tomadas aproximadamente a las 10:30 y 13:30 hora
local por los satlites Terra y Aqua de la NASA. Las reas blancas presentan
cobertura nubosa frecuente ( Michael Douglass).
BOSQUE MONTANO
Los bosques montanos son los hbitats con mayor diversidad
biolgica de los Andes y ocupan el terreno situado entre las
praderas de las tierras altas andinas y los bosques hmedos de
las tierras bajas amaznicas. Aqu, los paisajes abarcan valles
amplios, caones estrechos, laderas de pendiente variable,
escarpas y cimas de serranas ubicadas entre los 500 y 3.500 m
de elevacin. Los bosques montanos tropicales se caracterizan
por poseer gradientes marcadas de topografa y manifestadas
en diferencias de elevacin, precipitacin, humedad, tipo de
suelo, pendiente, aspecto y radiacin. Las especies se adaptan
a estas gradientes de maneras que a menudo contrastan y
su distribucin depende de caractersticas que denen su
reproduccin y supervivencia (Kessler et al. 2001, Young et al.
2002). Por ejemplo, la diversidad de bromeliceas epitas est
correlacionada con la elevacin, ya que este grupo funcional
est adaptado a hbitats frescos y hmedos de bosque nublado,
mientras que las arceas son ms abundantes en comunidades
de bosque clido y hmedo. Las bromeliceas terrestres y los
cactos son ms abundantes en valles secos donde los altos niveles
de radiacin incidente llegan al piso del bosque; la riqueza de
helechos est relacionada con la cobertura de musgos, debido a
que los gametotos de estas plantas dependen del agua captada
y acumulada por los musgos (Kessler 2000, 2001, 2002). Los
rboles, que constituyen el grupo funcional ms importante
del ecosistema, son ms diversos a menor elevacin, pero la
composicin de especies cambia en gradientes mltiples. Las
aves y los murcilagos disminuyen en riqueza de especies con
la elevacin, pero la diversidad de roedores no est relacionada
con sta (Patterson et al. 1998). Las comunidades de bosque
estn sujetas a alteraciones peridicas debidas a deslizamientos
de tierras ocasionados por la alta precipitacin y el terreno
montaoso (Veblen et al. 1981). Como consecuencia de las
alternaciones y las gradientes mltiples, los bosques montanos
son extraordinariamente complejos espacialmente; por ende, la
diversidad de hbitat y el movimiento de especies son atributos
destacados de este ecosistema.
Las comunidades de bosques montanos de elevaciones
inferiores son similares a los bosques hmedos de tierras bajas;
sin embargo, al aumentar la altitud, las especies montanas
aumentan su abundancia y las especies de tierras bajas se hacen
ms raras (Gentry 1988, 1992a, 1992b). En la cima de la
secuencia de bosque montano se hallan los bosques nublados
donde las cumbres de las estribaciones montaosas y las laderas
de la cordillera oriental atraviesan el estrato de nubes que se
forma sobre las llanuras adyacentes. Los bosques nublados tienen
condiciones ambientales singulares que se caracterizan por la
presencia de niebla, temperaturas bajas y radiacin solar limitada.
Puesto que estn rodeadas por tipos de bosque de los valles
colindantes que son marcadamente diferentes en estructura,
funcin y composicin, las manchas de bosque nublado estn
efectivamente aisladas geogrcamente (Killeen et al. 2005).
Uno de los postulados centrales de la biologa de la conservacin
es que los hbitats de tipo insular son importantes para crear el
aislamiento reproductivo que da lugar a la generacin aloptrica
de especies (Stebbins 1950, MacArthur & Wilson 1967). El
aislamiento efectivo de los bosques nublados se maniesta en
la relacin negativa que existe entre la media de la supercie de
distribucin y la media de elevacin; esencialmente, las especies
con los menores rangos de distribucin se presentan a mayores
altitudes (Kessler 2002).
Las diferencias ambientales entre manchas de bosque
nublado son causadas por gradientes de elevacin y la frecuencia
de la formacin de nubes (Figura 3.1). El pie de monte andino
est formado por una serie de serranas paralelas de altitud
creciente, situadas entre la llanura y la cordillera oriental. La
evaporacin que se eleva desde los valles forma nubes en las
serranas adyacentes en un ciclo diurno que exagera tanto
la humedad en las cimas como la evapotraspiracin en los
valles (Troll 1968, Kessler et al. 2001, Killeen et al. 2007a);
consiguientemente, aparecen comunidades impactadas por
las nubes en elevaciones que uctan entre los 1.000 y 3.500
m. Los altos niveles de endemismo son particularmente
pronunciados en los taxones superiores y en grupos funcionales
tales como los anbios (Khler 2000, Kattan et al. 2004) las
orqudeas epitas (Vasquez et al. 2003), las arceas (Vargas et
al. 2004) y los musgos (Churchill et al. 1995). Los taxones bien
representados en otros biomas tambin han experimentado una
radiacin de especies en los bosques montanos: Ericceas (Luteyn
2002), Inga (Pennington 1997), Solanceas (Knapp 2002) y
las Podocarpceas (Killeen et al. 1993). Especies animales tales
como los colibres han evolucionado junto con taxones vegetales
(Ericceas y Bromeliceas) que son abundantes y ricas en especies
en los bosques montanos (Stotz et al. 1996). Se sabe que muchas
de estas especies slo existen en una localidad, lo que las hace
extremadamente vulnerables a la extincin (Figura 3.2).
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
47
Biodiversidad
Figura 3.2. La Alianza para Extincin Cero (AZE por sus siglas en ingls) ha identicado lugares en los Andes que contienen las nicas poblaciones de una
o ms especies amenazadas: (a) Colostethus ruthveni , (b) Cryptobatrachus boulengerim, estas dos son del Parque Nacional de Santa Marta en Sierra
Nevada, Colombia ( ProAves), (c) Phyllobates terribilis from Ro Saija in Colombia y (d) Telmatobius gigas de Bolivia ( Ignacio de la Riva)
Las comunidades de bosque montano de altitud media y ms
baja ofrecen una complejidad adicional. Algunos valles de
los Andes orientales experimentan precipitaciones anuales
superiores a los 6.000 mm. (Hijmans et al. 2004), pero la sombra
topogrca y los ciclos diurnos en caones profundos crean
hbitats semiridos con precipitacin menor a los 1.000 mm.
(Troll 1968, Killeen et al. 2007a). Los bosques montanos secos
aparecen como hbitats aislados desde Argentina hasta Venezuela.
Si bien stos comparten una historia biogeogrca comn, han
experimentando miles de aos de evolucin divergente. Los
bosques secos andinos contienen numerosas especies endmicas
o variantes regionales entre especies (Pennington et al. 2005);
muchos de stos han sido afectados marcadamente por las
actividades de poblaciones humanas.
La magnitud de los impactos derivados de IIRSA en los
bosques montanos es imposible de cartograar con precisin
puesto que las gradientes ambientales y el mosaico resultante
de hbitats de estos bosques son demasiado complejos. No
obstante, las consecuencias de la mejora y expansin de caminos
en las regiones montanas hmedas de Bolivia, Ecuador y Per
son muy predecibles. Merced a los niveles extremadamente
altos de endemismo de los bosques nublados, existen grandes
probabilidades de que cualquier tipo de construccin de
carreteras conlleve directamente a la extincin de especies
(Ricketts et al. 2005). La deforestacin del pie de monte
adyacente podra reducir la cobertura nubosa y elevar la altura
de las nubes durante la temporada seca (Lawton et al. 2001,
Nair et al. En imprenta), alterando posiblemente las condiciones
ambientales del bosque nublado durante una poca crtica del
ao. Si se desarrollara dicha tendencia, entonces las especies
del bosque nublado tendran que cambiar su distribucin hacia
arriba o estar expuestas a condiciones ambientales distintas de
aquellas a las que estn adaptadas. Muchas de stas no podran
migrar hacia arriba en respuestas al cambio rpido de gradiente
de altura o adaptarse al cambio de condiciones suscitado en su
actual distribucin. Si as fuese, estas especies se extinguiran.
En los bosques montanos ms bajos, los impactos ms marcados
seran indirectos puesto que stos estn relacionados con el
aumento de la deforestacin y la fragmentacin de bosque
(vase, abajo, la discusin sobre bosques tropicales hmedos).
Afortunadamente, los bosques montanos de los Andes centrales
todava se mantienen intactos en su mayora; una docena de
corredores camineros conectan las tierras altas andinas y las tierras
bajas amaznicas, pero existen grandes extensiones de bosque que
se mantienen en estado silvestre y sin asentamientos humanos.
IIRSA amenaza con cambiar esta rara zona silvestre, degradando
permanentemente un hotspot de biodiversidad mundial. Varios de
los corredores de transporte propuestos atravesaran reas que han
estado deshabitadas por dcadas (Yungas y Chapare en Bolivia, el
valle del Huallaga en Per, Napo en Ecuador), pero la mejora de
carreteras acelerara la ampliacin de caminos secundarios hacia
los bloques de bosque intacto, degradando los relictos boscosos.
La construccin del Corredor Interocenico en el sur del Per
53
53 El Corredor Interocenico es un proyecto ubicado en el eje Per-Brasil-Bolivia
y no un componente del Eje Interocenico Central que abarca Bolivia y Brasil
en el sur (vase la Figura 1.1 y Figura A.2).
(a) (b)
(c)
(d)
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
48
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
(a) (b)
(c) (d)
generar impactos an mayores puesto que mejorar un camino
que se mantiene cerrado durante varios meses al ao y que
est escasamente poblado en las zonas donde atraviesa bosques
montanos. La situacin es todava ms crtica en Colombia,
Ecuador y Venezuela, donde los ecosistemas de bosque montano
han estado ocupados por civilizaciones humanas durante siglos.
Los bosques montanos del norte de los Andes ya estn muy
fragmentados y los habitantes de los bosques nublados los
han invadido desde arriba y abajo.
54
El impacto potencial de
las inversiones de IIRSA en la cuenca norte de la Amazona se
sentira en paisajes que ya han sido considerablemente alterados
por las actividades humanas. Por consiguiente, se debe tener
cuidado especial para que los relictos de hbitat nativo sean
identicados y reciban la mxima proteccin.
BOSQUE HMEDO TROPICAL DE TIERRAS BAJAS
La regin amaznica a veces se ha descrito como una
extensin montona de bosque alto que cubre ms de la
mitad del continente; sin embargo, esta uniformidad aparente
es engaosa: la variabilidad de la composicin de especies se
maniesta en escala de cuenca, regional y local. La investigacin
botnica ha mostrado que las oras presentan una marcada
diferencia regional (Prance 1972, 1989, Mori & Prance 1990,
54 En Colombia, se cultiva papa cerca del eco-tono ubicado entre el bosque
nublado y las praderas del pramo de gran altitud.
Bake et al. 2004) y que las comunidades vegetales varan en
gradientes latitudinales y longitudinales (ter Steege et al. 2000).
La distribucin de vertebrados est limitada por ros, lo que
conlleva a la presencia de varias especies y subespecies endmicas
(Wallace 1852, Emmons 1997, Patton & da Silva 1998, da Silva
et al. 2005). Cientcos con distintas perspectivas taxonmicas
y disciplinarias han debatido acaloradamente acerca del origen
y la evolucin de la biodiversidad de la Amazona (Haer 1969,
Colinvaux 1993, Nelson et al. 1993, Irion et al. 1995, Marriog
& Cerqueira 1997, Lovejoy et al. 1998, Burnham & Graham
1999, Maslin 2005, Mayle & Bush 2005). No existe argumento,
sin embargo, en cuanto a la singularidad de la biota regional y
respecto a que los proyectos de IIRSA tendran ms impacto en
algunas regiones que otras.
Estudios de los taxones de vertebrados han identicado ocho
subregiones de la Amazona, separadas por ros y diferenciadas
de acuerdo a la distribucin de especies endmicas de ranas,
lagartijas, aves y primates (vase una revisin en da Silva et al.
2005). La hiptesis ms aceptada es que los auentes ms grandes
del Amazonas y el brazo principal de este ro estn situados en
valles muy antiguos que han funcionado como barreras para la
distribucin de especies del bosque durante millones de aos.
En vista de este aislamiento geogrco, ha surgido un conjunto
caracterstico de especies o subespecies endmicas dentro de cada
subregin. Cada una de estas subregiones geogrcas (Figura
3.3) constituye una unidad bsica para la planicacin de la
conservacin puesto que las especies que estn dentro de stas no
Figura 3.3. La Amazona contiene diferentes regiones biogeogrcas, cada una caracterizada por vertebrados endmicos nicos. (a) tit emperador (Saguinus imperator),
endmico de la regin de Inambari (b) tit de Bernard (Callicebus bernhardi), endmico de una zona restringida de la regin de Rondonia; (c) saki de cara blanca (Pithecia
pithecia) endmico de la regin de la Guayana y (d) saki ecuatorial (Pithecia aequatorialis) endmico de la regin de Napo, en el Ecuador y norte del Per. La deforestacin
ya ha afectado gravemente las regiones este y sur, mientras que las inversiones de IIRSA tendran impacto en las regiones de Inambari y Napo.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
49
Biodiversidad
pueden ser protegidas efectivamente por medidas de conservacin
aplicadas en otras subregiones. Uno de los postulados bsicos de
la planicacin de la conservacin es la necesidad de proteger
grandes extensiones de bosque (Tarabelli & Gascon 2005); no
obstante, si un bloque grande est compuesto por dos o ms
subregiones separadas que estn diferenciadas por el endemismo,
entonces el tamao efectivo de ese bloque de bosque se reduce
proporcionalmente. Consiguientemente, los grandes relictos
de bosques del sur y este de la Amazona no son unidades de
conservacin tan efectivas como parecen. El endemismo regional
deber ser la consideracin primaria para el diseo de corredores
de conservacin (da Silva et al. 2005). Lamentablemente, los
corredores viales de IIRSA se han diseado sin tomar en cuenta
su impacto potencial en las especies endmicas regionales.
El endemismo regional tiene menos importancia en la
denicin de la estraticacin geogrca del pie de monte
andino, donde los paisajes son ms recientes y existe poca
evidencia de que los ros hayan constituido barreras para la
distribucin de especies (Aleixo 2004); no obstante, an hay
regiones de alto endemismo que debern ser tomadas en cuenta
para la planicacin del desarrollo. Estudios botnicos muestran
un cambio gradual en composicin forestal entre Bolivia y
Ecuador (Smith & Killeen 1998, Terborgh & Andresen 1998,
Pitman et al. 2001). Sin embargo, la gradiente latitudinal no
corresponde simplemente con la gradiente de precipitacin que es
responsable de una reduccin concomitante de la biodiversidad.
Existen tres regiones que experimentan una precipitacin
anormalmente alta a cierta distancia del ecuador (Hijmans at
al. 2004); cada una de estas regiones es distinta orsticamente
y contiene niveles elevados de riqueza y endemismo de especies
(Killeen et al. 2007a). Se ha planteado la hiptesis de que stas
son estables climticamente y que probablemente se mantuvieron
hmedas durante el Pleistoceno, era en que la distribucin de
especies de bosque hmedo estuvo reducida.
55
La conversin
de hbitat en estas regiones es especialmente lamentable, sobre
todo puesto que stas son candidatas ideales para la creacin
de reservas biolgicas que seran resistentes al cambio climtico
futuro (Killeen et al. 2007a).
La estructura y composicin de las comunidades de bosque
de la Amazona las hacen particularmente susceptibles a la
deforestacin y fragmentacin ya que se caracterizan por un
nmero reducido de especies de rboles oligo-dominantes (por
lo general diez a veinte) que son ms o menos abundantes y que
constituyen hasta un 50 por ciento de todos los rboles en pie
(Pitman et al. 2001, 2002). Estas especies tienden a tener una
distribucin muy amplia y pueden considerarse especies exitosas
en lo que se reere a su capacidad reproduccin, dispersin de
semillas y llegada al dosel de ejemplares adultos. Sin embargo,
el resto de la comunidad arbrea est compuesto por cientos de
especies que estn representadas por slo unos cuantos individuos
por hectrea. Las especies raras constituyen la mayora de la
diversidad arbrea de las comunidades de bosques tropicales
55 La presencia de refugios de bosque hmedo durante el Pleistoceno no implica
que la generacin de especies en la Amazona haya ocurrido en ese periodo (ej.
Hiptesis del Refugio), que se supone, en general, es un fenmeno del Terciario
(vase Maslin 2005), sino que slo varias reas inconexas o apenas conexas del
pie de monte andino hayan ofrecido las condiciones apropiadas para la super-
vivencia de las especies del bosque hmedo (Killeen et al. 2007a).
(Pitman et al. 2001, 2002, Condit et al. 2002). No se han
efectuado estudios detallados acerca de la distribucin de especies
raras, pero sera razonable suponer que la mayora de stas
son especies endmicas regionales. Debido a su baja densidad
poblacional, son particularmente susceptibles a la fragmentacin
de bosques y a la deforestacin, lo cual tiene a homogeneizar
el bosque amaznico a medida que estas especies endmicas
regionales son eliminadas, permaneciendo las especies oligo-
dominantes de gran distribucin.
Los efectos nocivos de las fragmentacin de bosques estn
ampliamente documentados (Laurance et al. 2002, Tabarelli &
Gascon 2005). La mayora de los paisajes deforestados conservan
manchas de bosque natural rodeado por una matriz de paisajes
modicados por la actividad humana que incluyen cultivos,
pastizales y bosques secundarios. Los fragmentos de bosque son
relativamente pequeos y tienen una proporcin elevada entre
borde e interior que expone los fragmentos a mayor degradacin.
Los efectos de borde incluyen ms penetracin de luz y viento,
lo cual conlleva a condiciones ms secas del sotobosque, impide
la regeneracin de especies nativas y expone a los rboles
adultos a mayor mortandad por efecto del viento (Laurance &
Wiliamson 2001). Asimismo, el viento constituye una mayor
amenaza puesto que los fragmentos de bosque generalmente
estn rodeados por pastizales que se queman frecuentemente
para el control de maleza; el fuego llega a los relictos de bosque
y aumenta la mortandad de ejemplares adultos y degrada ms
su estructura (Cochrane & Laurance 2002). Debido a que los
relictos de bosque estn ubicados en reas relativamente pobladas
y con poca cobertura boscosa regional, la extraccin maderera es
ms intensa a n de cubrir la necesidad de madera y lea de la
poblacin. Del mismo modo, la cacera intensiva conlleva a una
rpida extincin local de la fauna, lo que limita la dispersin de
semillas y degrada genticamente las poblaciones de rboles. Se
ha demostrado que el efecto de borde puede penetrar hasta 300
m dentro del bosque y, puesto que los relictos generalmente son
bastante pequeos, no quedan lugares libres de cierto tipo de
efecto de borde (Laurance et al. 2002). Las alteraciones causadas
por la mortandad de ejemplares adultos, la extraccin forestal
y los incendios estimulan la regeneracin de especies pioneras
invasoras y de amplia distribucin; todos estos procesos derivan
en una mayor homogeneizacin de la ora del bosque (Tabarelli
& Gascon 2005).
Los bosques de tierras bajas sern degradados en una gran
supercie debido, en gran parte, a las fuerzas econmicas y
sociales desencadenadas por los proyectos de IIRSA (Fearnside
& Graa 2006). La construccin de caminos en reas remotas
estimula la migracin humana, que conlleva a un cambio
acelerado del uso del suelo y a un aumento de la fragmentacin
del hbitat. Puesto que las tierras situadas en el pie de monte y
las llanuras adyacentes son esencialmente planas, proliferarn
los caminos secundarios, causando una gran deforestacin,
y fragmentacin y degradacin de bosques (Laurance et al.
2001). No es irrazonable predecir que, en la prxima dcada,
una supercie de al menos 250.000 km
2
ser deforestada entre
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
50
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Figura 3.4. El Hotspot de Biodiversidad del Cerrado es muy conocido por sus especies endmicas: (a) Actinocephalus bongardii (A. St. Hil.) Sano ( Haroldo
Castro, Conservacin Internacional); (b) Quarea parviora Mart.; (c) Caryocar brasilensis Camb., (d) Vellozia squamata Mart. ex Schult. ( Dr. Jimmy Ratter, Jardn
Botnico Real de Edimburgo). En el Cerrado ya se ha perdido gran parte del hbitat natural debido a la produccin agrcola; una mejora de la infraestructura de
transporte aumentara la competitividad de la agricultura en el Cerrado, lo que conllevara a una intensicacin del uso del suelo.
Bolivia, Colombia, Ecuador, y Per.
56
Si se construyen los
caminos planicados, los hbitats de bosque de la ladera oriental
de los Andes y el pie de monte adyacente sern fragmentados
al menos en ocho bloques distintos por varias carreteras que
atravesarn corredores propuestos de conservacin. Zonas an
ms extensas estaran sujetas a la degradacin del bosque causada
por la extraccin maderera y los incendios.
SABANAS, CERRADOS Y BOSQUES SECOS
Las regiones adyacentes a la Amazona presentan una
variedad de ecosistemas adaptados a los climas estacionales
del trpico seco (Daly & Mitchell 2000). El ms extenso y
biolgicamente diverso de stos es el Hotspot de biodiversidad
del Cerrado, un complejo de sabanas y llanuras con vegetacin
56 El cambio anual de uso del suelo, en la Amazona brasilea, es de aproxima-
damente 20.000 km
2
yr
1
(Laurence et al. 2004); en Bolivia ste llega a los
2.400 km
2
yr
1
(Killeen et al. 2007b). En Colombia, Ecuador, Per, Venezuela
y las Guayanas se estn efectuando estudios al respecto y se ha planteado una
estimacin moderada de 3.000 km
2
yr
1
para estos pases (vase el Cuadro A.2).
(a) (b) (c) (d)
arbustiva que se extiende a lo largo del sur de la Amazona desde
Maranho hasta el oriente de Bolivia (Machado et al. 2007).
Estructuralmente semejantes pero orsticamente distintas
son las sabanas de Colombia y Venezuela (Llanos del Orinoco);
Bolivia (Llanos de Moxos); y de la regin fronteriza entre Bolivia,
Brasil y Paraguay (Gran Pantanal), que son reconocidas como
reas silvestres debido a que la mayor parte de su supercie se
mantiene esencialmente intacta. En la regin del Escudo de
la Guayana, en Venezuela (Gran Sabana), Guyana (Rupinini)
y Brasil (Roraima) tambin se presentan sabanas naturales,
as como en manchas aisladas asociadas con suelos pobres o
paisajes estacionalmente inundados de la Amazona brasilea,
tales como el ro Araguaia (Ilha do Bananal) y las caatingas de
arena blanca de la Amazona central. Las sabanas y las llanuras
con vegetacin arbustiva predominan en estos paisajes debido a
factores ambientales tales como sequa estacional, suelos pobres
y mal drenaje, siendo el fuego casi siempre un factor importante
en la modulacin de la densidad de la cobertura de vegetacin
leosa. Las sabanas siempre se presentan dentro de un mosaico
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
51
Biodiversidad
Figura 3.5. El Parque Nacional Emas es una isla de hbitat nativo rodeado por tierras agrcolas; los bosques de galera
situados a lo largo de los ros y los relictos dispersos de hbitat de Cerrado brindan oportunidades para una estrategia
regional de conservacin (Google Earth Mapping Services).
de paisaje con hbitat de bosque estacional en los que las
limitaciones edcas que restringen la formacin de bosques son
menos marcadas. Formaciones de bosques secos o estacionales se
presentan en paisajes con suelos relativamente frtiles, tales como
el oriente de Bolivia (Bosque Chiquitano, Gran Chaco), el noreste
del Brasil (Caatinga) y Venezuela (Pennington et al. 2005).
El bioma del Cerrado es notorio por sus altos niveles de
diversidad y endemismo, presentndose alrededor del 40 por
ciento de las plantas leosas y 38 por ciento de sus reptiles slo
en esta regin biogeogrca (Colli 2005, Ratter et al. 2006). Uno
de los atributos clave del ecosistema del Cerrado es su diversidad
de hbitats, que abarca desde sabanas abiertas hasta zonas
arbustivas de gran densidad y bosques de galera a lo largo de
cursos de agua; las especies especializadas generalmente son ms
abundantes o incluso estn restringidas a un tipo especco de
hbitat (Figura 3.4). La diversidad de hbitat deriva en complejos
mosaicos de paisaje con una variedad de eco-tonos. Los bosques
de galera son particularmente importantes como albergue para
la fauna y la mayora de la vida silvestre de la sabana depende de
este tipo de hbitat. La biodiversidad del Hotspot del Cerrado
no se ha cartograado adecuadamente, pero la distribucin de
especies de plantas leosas revela la existencia de una marcada
diferenciacin regional (Ratter et al. 2006) y un anlisis
efectuado con 244 especies amenazadas y endmicas de anbios,
reptiles, aves, mamferos y plantas demostr que casi un 30 por
ciento de la biodiversidad del Cerrado no est representada en las
reas protegidas existentes (Machado et al. 2007).
El desarrollo de la regin del Cerrado se inici en las dcadas
de 1950 y 1960 con la expansin de la ganadera al Planalto
de Mato Grosso. No obstante, puesto que la mayora de los
pastos nativos son speros y poco apetitosos para el ganado, los
hacendados los eliminaron para plantar variedades cultivadas
que les permitieron aumentar sus hatos ganaderos y mejorar el
manejo de stos. A partir de la dcada de 1980, los agrnomos
determinaron que la aplicacin de cal (CaCO
2
) a los suelos
del Cerrado poda mejorar marcadamente la fertilidad. Los
hacendados comenzaron, entonces, a convertir sus haciendas
ganaderas en tierras de cultivo y desde esas fechas el Cerrado se
ha convertido en la regin ms grande de produccin de soya,
situando al Brasil como el mayor exportador de este producto
del mundo. Se ha estimado la extensin original del hbitat del
Cerrado en unos 2,2 millones de km
2
, pero aproximadamente
un 55 por ciento de ste se ha convertido a tierras ganaderas
o de cultivo. Se estima que la tasa de conversin de hbitat
uctu entre 1,36 y 2,2 millones de ha por ao, entre 1985
y 2002, y algunos modelos pronostican que lo que resta del
cerrado desaparecer hasta el ao 2030 (Machado et al. 2004,
2007). Lamentablemente, slo un 2,2 por ciento de la supercie
original del Cerrado se ha destinado a reas protegidas (Klink &
Machado 2005, Rylands et al. 2005).
El cambio rpido de uso del suelo y la degradacin de
hbitat aquejan por igual a las formaciones de los bosques
secos, donde el clima y los suelos han favorecido, durante
mucho tiempo, el asentamiento humano y la agricultura
(Olson & Dinerstein 1998). Estos bosques geogrcamente
separados comparten un historial biogeogrco en comn
(Prado & Gibbs 1993, Pennington et al. 2005). Al parecer,
stos se unieron cerca del ecuador durante el avance glacial
mximo, rodeando a un ecosistema mucho ms reducido de
bosque hmedo en la Amazona central y occidental (Mayle et
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
52
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Figura 3.6. Los bosques inundados de la Amazona tienen importancia estratgica para la conservacin de la biodiversidad: (a) los bosques de Igap cerca de
Manaus albergan especies vegetales y animales adaptadas a las condiciones de acidez que ofrecen los ros de aguas negras; (b) los bosques de Vrzea tienen
aguas barrosas cargadas de nutrientes y se encuentran entre los humedales ms productivos del mundo (CI y Tim Killeen/CI).
al. 2004); no obstante, hoy en da, cada subregin de bosque
estacionalmente seco cuenta con su propio grupo de especies o
subespecies endmicas (Pennington et al. 2005). Las prcticas
no sostenibles de aprovechamiento forestal son especialmente
nocivas en estos ecosistemas debido a las tasas intrnsecamente
bajas de crecimiento de las especies adaptadas a estos regmenes
climticos (Dauber 2003). La regin de la Caatinga es la regin
ms degradada de bosque estacional debido al largo historial de
asentamiento humano y colonizacin en el noreste del Brasil. La
deforestacin reciente ha tenido un gran impacto en las zonas de
bosque seco de Bolivia, Venezuela y del sur del Brasil.
Afortunadamente, las sabanas inundadas de los Llanos del
Orinoco, Moxos y el Gran Pantanal se mantienen relativamente
intactas debido, en gran parte, a las inundaciones estacionales, que
limitan intrnsecamente su cultivo. No obstante, los ganaderos
aprovechan los pastos nativos de estas regiones, que son ms
apetitosos para el ganado que los pastos nativos de las sabanas de
tierras altas y algunas reas han sufrido impactos locales debido
al pastoreo excesivo. Asimismo, en Bolivia recientemente se
han efectuado ensayos para usar estos hbitats estacionalmente
inundados para el cultivo de arroz bajo agua y en el Gran Pantanal
se desmonta la vegetacin leosa para diversos usos.
Las inversiones de IIRSA y PPA acelerarn la degradacin
del hbitat en la mayora, sino todos, los ecosistemas extra-
Amaznicos. El Hotspot de Biodiversidad del Cerrado se encuentra
en mayor peligro debido a su aptitud para la agricultura
mecanizada. Aunque el gobierno brasileo se ha comprometido,
en repetidas ocasiones, a conservar la Amazona, acciones
similares para la conservacin de la regin del Cerrado se
contrapondran a las prioridades nacionales de expansin de la
produccin agrcola (Figura 3.5). Es as que, si bien el ecosistema
amaznico estara sujeto a gran degradacin y fragmentacin
debido a las inversiones de IIRSA a mediano plazo, el Cerrado
encara una aniquilacin tcita en la prxima mitad del siglo
(Machado et al. 2007). Si se toma en cuenta el estado avanzado
de destruccin de este bioma, la creacin de reas protegidas
debera formar parte de cualquier estrategia que pretenda mitigar
los efectos de las inversiones del PPA en carreteras modernas.
El cdigo forestal brasileo exige que un 20 por ciento de las
propiedades privadas se mantenga como hbitat natural dentro
del bioma del Cerrado. Estos esfuerzos para conservar los
bosques de galera dentro de terrenos privados podran reducir
signicativamente el efecto de la conversin de hbitat en los
ecosistemas de sabanas.
57
ECOSISTEMAS ACUTICOS
El sistema del ro Amazonas es el ecosistema acutico ms
grande el mundo, conteniendo alrededor de un 20 por ciento
del agua dulce del planeta (Goulding 1980). La biodiversidad
acutica de la Amazona se deriva de la historia geolgica, la
magnitud de la cuenca, la ndole contrastante de las sub-cuencas
que la conforman y la extraordinaria heterogeneidad de hbitat
de cada planicie aluvial. Las sub-cuencas de la Amazona se han
clasicado, tradicionalmente, en tres categoras generales basadas
en turbidez, color y pH del agua: 1) ros de aguas blancas que
se originan en los Andes y se caracterizan por las altas cargas
sedimentarias y un pH aproximadamente neutro; 2) ros de
aguas negras que desaguan paisajes de suelos de arena blanca
dominados por plantas con un elevado contenido de taninos
58
,
de modo que su escorrenta es muy oscura y cida y 3) ros de
aguas claras que surgen en terrenos de topografa moderada, en
particular en el Escudo Brasileo y de la Guayana y que tienen
aguas relativamente cristalinas de pH casi neutro (Sioli 1968,
Junk 1983). Estudios recientes resaltan la diversidad de hbitats
57 Conservacin InternacionalBrasil est trabajando con agricultores y ganaderos
a n de restaurar reas desmontadas que superan la cantidad legalmente autor-
izada; se est promoviendo la aplicacin de esquemas de certicacin voluntaria
para compensar a los agricultores que cumplan esta normativa, brindndoles
acceso a los mercados de Europa.
58 Los taninos son compuestos qumicos creados por las plantas como mecanismo
de defensa contra los herbvoros. stos son particularmente comunes en plantas
de reas con suelos muy estriles donde los nutrientes empleados por la hojas
son difciles de reemplazar.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
53
Biodiversidad
acuticos asociados con la variabilidad morfolgica de los canales,
lagos y humedales, as como los distintos regmenes hidrolgicos
en tramos altos, medios y bajos del ro (Mertes et al. 1996,
Goulding et al. 2003). Al igual que sus contrapartes terrestres,
los ecosistemas acuticos se caracterizan por tener niveles altos
de biodiversidad y endemismo de especies (Figura 3.6). Las
estimaciones acerca del nmero de especies de peces amaznicos
varan entre 1.300 y 3.000, pero la cifra verdadera podra ser
mucho ms alta a medida que los expertos en sistemtica revisen
el estado de las poblaciones de la cuenca alta donde existen
grupos taxonmicos ampliamente distribuidos pero poco
estudiados (Runo 2001).
La migracin es una caracterstica de comportamiento
tpica de muchos peces de la Amazona. Algunas de las especies
comerciales de mayor importancia econmica tales como
el piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) y la dourada (B.
avicans) migran a lo largo de grandes distancias entre el
estuario y las partes altas de la cuenca. Otras especies son menos
pelgicas en cuanto a su migracin, desplazndose dentro de
ciertos sectores de la cuenca, tales como el tambaqu (Colossoma
macropomum), pac (Mylossoma spp.), jaraqui (Semaprochilodus
spp.) y la curimat (Prochilodus nigricans), entre otros (Barthem
& Goulding 1997, Runo 2001). Una de las caractersticas ms
sobresalientes del sistema del ro Amazonas es la importancia
que tienen la llanura aluvial respecto a ofrecer una variedad
de nichos para los organismos acuticos, migrando muchas
especies de peces entre hbitats del cauce y la llanura inundada
de acuerdo a las uctuaciones anuales del nivel del ro (Goulding
1980, Goulding & Ferreira 1996). A lo largo de los ros de
aguas blancas, los bosques de llanura aluvial tales como la vrzea
son particularmente productivos puesto que los sedimentos
arrastrados desde los Andes llevan nutrientes qumicos esenciales.
Los peces frugvoros migran hacia la vrzea durante periodos de
inundacin a n de desovar y alimentarse de una gran variedad
de frutos, para luego retornar al cauce del ro durante los
periodos de baja de las aguas (Barthem & Goulding 1997).
La modicacin de los sistemas acuticos de la Amazona
mediante la construccin de represas y embalses causar impactos
obvios en la zona directamente adyacente a cada proyecto. Los
ms serios de stos seran los relacionados con las poblaciones
pisccolas. En la represa Tucuru, en el ro Tocantins en Brasil,
un programa de monitoreo de poblaciones de peces antes y
despus de la creacin del reservorio mostr disminuciones
de diversidad de especies aguas arriba (25 por ciento) y aguas
abajo (19 por ciento); asimismo, dentro del reservorio de la
represa la diversidad de especies disminuy en un 27 por ciento
en comparacin con el hbitat uvial preexistente (LaRovere
& Mendes, 2000). Otro estudio reciente sobre contaminacin
por mercurio, efectuado en el ro Caroni en Venezuela, revel
la presencia de niveles de mercurio en poblaciones pisccolas
mucho mayores en las aguas del reservorio que en poblaciones
situadas debajo de ste. Al parecer, el gran contenido orgnico
de los sedimentos del lecho del lago (como resultado del
anegamiento de decenas de miles de kilmetros cuadrados de
vegetacin de bosque) crea condiciones anxicas que derivan en
la formacin de metilato de mercurio, una forma de este metal
que es absorbida rpidamente por organismos vivos (Veiga 1997,
Fearnside 2001a, 2005a).
Los sistemas acuticos son especialmente susceptibles a
impactos secundarios de largo plazo: euentes y sedimentos
de las partes altas de las cuencas son transportados ro abajo,
mientras que obstculos en las partes bajas impiden la migracin
de especies hacia las cabeceras. Por consiguiente, los impactos
de las inversiones de IIRSA en los sistemas acuticos sern
evidentes tanto local como regionalmente. La deforestacin de
los bosques de tierras altas generar un aumento de nutrientes
asociados con cenizas y el aumento de sedimentacin, as como
cambios de largo plazo en temperatura y qumica (Bojsen &
Barrigo 2002). Los arroyos barrosos que discurren a travs
de pastizales ganaderos se parecen muy poco a los hbitats
frescos, sombreados, de aguas claras que existan antes de la
deforestacin. El cultivo de arroz anegado no es comn en la
Amazona, pero ensayos recientes efectuados en Bolivia estn
incentivando su adopcin por parte de nuevos inmigrantes en las
reas accesibles de los Llanos de Moxos en el Beni. La conversin
de sabanas inundadas para el cultivo de arroz anegado tambin
tendr impactos importantes, aunque no bien entendidos, en las
poblaciones pisccolas. Se sabe que los peces de las sabanas son
diversos, si bien stos representan el segmento menos estudiado
de los peces de agua dulce de la Amrica tropical (Schaefer
2000). La deforestacin de bosques anegables es particularmente
devastadora ya que afecta directamente las zonas de alimentacin
y reproduccin de las especies pisccolas de mayor importancia
econmica. La construccin de caminos en regiones montaosas
tendr efectos serios a corto plazo. Puesto que los caminos por lo
general se construyen en laderas situadas sobre ros, la maquinaria
que efecta el movimiento de tierras puede echar decenas de
miles de toneladas de tierra y rocas en los cursos de agua durante
dicha construccin. Las carreteras usualmente discurren paralelas
a los ros por decenas de kilmetros; con esto, el ambiente
ribereo se alterara permanentemente.
Uno de los puntos de mayor nfasis de IIRSA es la
renovacin y mejora de hidrovas. Esta promocin del transporte
uvial tendr menos impactos negativos que la construccin de
carreteras y la creacin de puertos ribereos supondr impactos
moderados. No obstante, una hidrova amaznica revitalizada
conllevar, potencialmente, a un aumento de la densidad
demogrca a lo largo de ros mayores y menores. Esto, con casi
absoluta certeza, derivar en un incremento de la presin por
pesca e, incluso, podra fomentar un aumento de la deforestacin
tanto en bosques de tierras altas como en bosques inundados.
Las inversiones de IIRSA en construccin de represas para
la generacin de energa ejercern un impacto permanente a
largo plazo en decenas o centenas de especies migratorias de
peces. El embalse de grandes auentes del ro Amazonas podra
tener efectos catastrcos en la migracin de peces y en sus
poblaciones, y causar enormes consecuencias econmicas.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
54
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
55
Advances in Applied Biodiversity Science
No. 7, Julio 2007: pp. 55-64
La recoleccin y el procesamiento de
castaa son considerados, mayori-
tariamente, como la quintaesencia de la
actividad forestal sostenible y constituyen el
sostn principal para muchas comunidades
tradicionales (Andre Baertschi).
Los ecosistemas del Bosque Amaznico, los Andes y el Cerrado brindan servicios ecolgicos al mundo mediante su biodiversidad,
sus reservas de carbono y sus recursos hdricos. Es difcil estimar el valor econmico de estos recursos debido a su ndole intangible y
a la tendencia de los economistas tradicionales a descontar bienes y servicios que no pueden monetizarse en un mercado tradicional
(Costanza et al. 1997). Un mtodo para valuar los servicios ecolgicos es estimar sus costos de reemplazo; en palabras simples, cunto
le costara a la sociedad reemplazar dichos bienes y servicios? o, si stos son irremplazables, cunta riqueza se ha perdido? (Balmford
et al. 2002). Pese a la dicultad de medirlos de manera precisa, existe pleno consenso en sentido que los servicios ecolgicos son
extremadamente valiosos para la sociedad en escala mundial y continental, si bien los mecanismos de mercado y la naturaleza humana
tienden a descontar o incluso desestimar ese valor cuando se toman decisiones a escala local (Andersen 1997). La creciente preocupacin
acerca del cambio climtico global y la extincin de la biodiversidad ha estimulado esfuerzos para estimar el valor de los servicios
ecolgicos y crear mecanismos mediante los cuales las comunidades que opten por conservar hbitats naturales sean compensadas por
otras comunidades que gocen los benecios de dichos servicios (Turner et al. 2003).
CAPTULO 4
Servicios Ecolgicos
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
56
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
EL VALOR DE LA CONSERVACIN DE LA BIODIVERSIDAD
La conservacin de la biodiversidad es el servicio ecolgico
ms difcil de evaluar, pese a que la biodiversidad ha constituido
la base de la economa mundial desde los orgenes de la
civilizacin humana. Todos los alimentos bsicos son variedades
domesticadas de plantas y animales silvestres, y la mayora de
los productos farmacuticos modernos se derivan tambin de
productos naturales. Por consiguiente, uno de los argumentos
de mayor peso para conservar la biodiversidad es el potencial
que sta tienen para generar nuevas fuentes de alimentos
(Heiser 1990), as como nuevas medicinas y plaguicidas (Reid
et al. 1993, Ortholand & Gane 2004). Incluso en la economa
globalizada de hoy en da, especies de ecosistemas naturales
brindan ingresos para la subsistencia de un gran segmento de
la poblacin de la Tierra; peces, fauna silvestre, frutos y bras
aportan un valor enorme a la economa del mundo (Gowdy
1997, Pimentel et al. 1997).
Lamentablemente, es difcil aprovechar los mercados que
pagaran por el benecio potencial de la conservacin de la
biodiversidad (Pearce 1994). Existen tres limitaciones principales
para cobrar por la conservacin de la biodiversidad:
1) Los usuarios no pueden pagar por los bienes y servicios
puesto que no cuentan con recursos econmicos o dichos
bienes y servicios forman parte de los bienes pblicos
cuyo uso tradicional diculta la imposicin de cobros.
2) Es imposible dar un valor a un benecio no descubierto
(es decir, un posible nuevo cultivo o una posible nueva
droga). En palabras simples, no sabemos quin es propi-
etario del recurso, cunto vale o quin estara interesado
en adquirir ese recurso.
3) No es posible imponer cobros por conocimientos que
fueron adquiridos en el pasado y que ahora son de do-
minio pblico (es decir, el legado histrico de la biodiver-
sidad). Los descubrimientos y domesticaciones del pas-
ado ilustran el valor de la biodiversidad, pero los usuarios
comerciales no estn dispuestos a pagar por algo que ha
estado disponible, sin costo alguno, durante siglos.
Limitacin uno: falta de recursos econmicos
Los recursos pisccolas y de fauna ilustran la primera limitacin.
La pesca es el componente ms importante y estable de la
economa amaznica, brindando empleo y sustento a una gran
mayora de sus residentes, ya sea de forma directa mediante pesca
de subsistencia o indirectamente mediante la pesca comercial o
deportiva (Figura 4.1). En la Amazona brasilea, la industria
pesquera comercial produce al menos $100 millones en ingresos
anuales, a la vez que brinda ms de 200.000 empleos directos; estas
estadsticas no incluyen sectores anes tales como construccin
de embarcaciones, turismo, talleres mecnicos y otros servicios
(Almeida et al. 2001, Runo 2001). Existe gran preocupacin
acerca de la sostenibilidad de las prcticas pesqueras actuales,
en particular en el brazo principal del ro Amazonas donde la
poblacin humana es relativamente densa (Goulding & Ferreira
1996, Runo 2001, Jess & Kohler 2004). Las regiones remotas
donde existen menos residentes humanos an cuentan con
Figura 4.1. Pescadores con un bagre migratorio (Zungaro zungaro) especie
que, como muchas otras, es vulnerable a la fragmentacin de cuencas derivada
de la construccin de represas y embalses. La pesca es la actividad econmica
ms importante de la Amazona y depende totalmente de la biodiversidad.
sta brinda oportunidades econmicas para los pescadores, as como para
constructores de botes, mecnicos y vendedores de pescado ( Russell
Mittermeier/CI).
poblaciones pisccolas relativamente numerosas (Cherno et al.
2000, Silvano et al. 2000, Reinert & Winter 2002). Las inversiones
de IIRSA en hidrovas probablemente conllevarn a mayores
densidades demogrcas a lo largo de los ros y a un incremento
de la pesca si no se aplican procedimientos adecuados de gestin.
Lamentablemente, la mayora de los pescadores amaznicos
son pobres y probablemente nunca se les podra convencer para
que paguen por el derecho de pesca an si la mayora de ellos
entiende, innatamente, la relacin entre conservacin de bosques
y humedales. A largo plazo, la piscicultura podra ofrecer una
alternativa ms sostenible y lucrativa a la explotacin comercial
de las pesqueras nativas (vase el Recuadro 4).
Calcular el valor econmico de las poblaciones de fauna
terrestre es mucho ms difcil. Los grandes mamferos son
sobreexplotados en reas donde existen poblaciones humanas
de densidad moderada y, por lo general, son las primeras
especies en ser exterminadas en reas de colonizacin, proceso
que se acentuar cuando las inversiones de IIRSA aumenten las
poblaciones humanas a lo largo de las carreteras. ste es un tema
clsico de gestin. Slo cuando un recurso llega a estar gravemente
limitado los usuarios accedern a imponer restricciones o pagar
por la gestin que garantice la supervivencia del recurso (es decir,
licencias de pesca/caza). Los estudios en los que se ha evaluado
el valor econmico de las poblaciones de mamferos han tomado
en cuenta, primordialmente, cul sera el costo de reemplazar el
aprovechamiento de fauna si se implementara un plan de manejo
para reducir la explotacin (Bodmer et al. 1994). Unas cuantas
entidades donantes internacionales y personas estn dispuestas
a subvencionar la conservacin de los recursos de fauna a n
de promover su uso sostenible como fuente alimenticia y para
proteger la biodiversidad, en particular en reservas indgenas
(Noss & Cuellar 2001). Sin embargo, este tipo de asistencia
internacional se limita, generalmente, a unos pocos millones
de dlares al ao y no generara los ingresos necesarios para
contrarrestar las fuerzas econmicas que motivan la expansin de
la frontera agrcola.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
57
Servicios Ecolgicos
Figura. 4.2. El rbol de datura
[Brugmansia arborea (L.)
Lagerh.] es usado por los
chamanes andinos debido a
sus propiedades curativas y
alucingenas; los ingredientes
activos son alcaloides
tropamnicos, principalmente
escopalina, que tiene mltiples
usos farmacuticos, incluidas
la dilatacin de la pupila y el
tratamiento de los mareos. Al
igual que muchos productos
farmacuticos, los derechos de
propiedad intelectual de estos
compuestos son de dominio
pblico puesto que se derivan
de siglos de uso y conocimiento
previo ( Carmen Ulloa/Missouri
Botanical Garden).
Recuadro 4
Piscicultura: una manera de solucionar la pobreza
La piscicultura, tambin conocida como cra de peces, es una opcin econmicamente viable para el uso
sostenible del recurso ms abundante de la Amazona el agua y tambin podra brindar una serie de benecios
sociales. La cra de peces nativos herbvoros tales como el pac gigante o tambaqu es una de las formas ms
ecientes de produccin de protena generando, en regiones tropicales, un promedio de 4.500 kg./ha al ao en
condiciones ideales (Peralta & Teichert-Coddington 1989). En el pasado, la piscicultura deba competir localmente
con la pesca comercial de poblaciones pisccolas silvestres y, a nivel nacional, con pesqueras marinas altamente
ecientes (Jess & Kohler 2004). Asimismo, los proyectos de desarrollo tendan a enfatizar la autosuciencia y
fomentaban a los campesinos a cultivar el alimento necesario para los peces, limitando as la produccin pisccola
debido a los bajos rendimientos de la agricultura de tumba y quema. Sin embargo, las inversiones de IIRSA pueden
cambiar este paradigma fracasado al vincular las reas de alta precipitacin del pie de monte andino con las zonas
productoras de soya y maz del centro del Brasil y las instalaciones portuarias de la costa del Pacco o el brazo
principal del Amazonas en el Brasil. Los nuevos vnculos de transporte podran crear una cadena productiva con
valor agregado, con un valor que generara cientos de millones de dlares en ingresos por concepto de exportaciones
para Bolivia, Brasil y Per. Asimismo, la piscicultura es una actividad que puede ser fcilmente realizada en
pequeas ncas familiares y es competitiva econmicamente con los cultivos ilcitos para la produccin de drogas.
La demanda mundial de pescado continuar aumentando y la constante degradacin de las pesqueras marinas sita
a la piscicultura entre las industrias con mayor potencial de crecimiento del planeta. La piscicultura en la Amazona
podra constituirse una actividad verdaderamente sostenible y compatible con la conservacin, adems de brindar
una solucin al problema de la pobreza rural.
Limitacin dos: se desconocen los benecios
La segunda limitacin que diculta la monetizacin del valor
de la biodiversidad es que muchos de sus benecios son an
desconocidos para la ciencia y la sociedad. Tal es el caso de los
compuestos qumicos derivados de productos naturales. Los
productos farmacuticos se consideran una fuente potencial de
ingresos para la conservacin de la biodiversidad (Reid et al.
1993, Rosenthal 1997); esta expectativa surge del uso histrico
de plantas en muchas medicinas modernas y las grandes
utilidades que algunas de estas drogas han generado. En vista de
estos antecedentes, todos los pases amaznicos ahora imponen
controles estrictos en la investigacin sobre biodiversidad a n
de garantizar los derechos de propiedad intelectual de los pases
y las personas. La expresin biopiratera se aplica a menudo (y
por lo general de manera errnea) a los esfuerzos realizados por
empresas farmacuticas para la bsqueda de productos naturales
que tengan potencial qumico o biolgico.
Sin embargo, factores jurdicos, cientcos y econmicos han
causado una reduccin marcada en la investigacin y recoleccin
de productos naturales por parte de empresas farmacuticas
en los ltimos 15 aos (vase el Recuadro 5). La mayora de
la investigacin farmacutica con base en la biodiversidad se
restringe ahora a los pases con tradicin jurdica anglosajona,
donde la proteccin de los derechos de propiedad intelectual
favorece al investigador o donde el investigador est respaldado
por entidades gubernamentales e instituciones acadmicas de
investigacin que renuncian a cualquier demanda respecto
al descubrimiento (Rosenthal 1997). Asimismo, las grandes
corporaciones encomiendan la investigacin a universidades
o dependen de informacin de dominio pblico proveniente
de entidades nanciadas por el gobierno (Ortholand & Gane
2004). Como ejemplo de prioridades industriales y acadmicas,
el nmero de marzo de 2004 de la revista Science dedicado
a descubrimientos farmacolgicos no menciona en absoluto
investigaciones farmacuticas relacionadas con la biodiversidad.
Simultneamente, la llegada de la biologa molecular y de
protocolos de seleccin masiva (qumica de combinacin) ha
cambiando la forma en que se elaboran los compuestos qumicos.
Algunos investigadores equiparan la qumica de combinacin
con un mtodo de escopeta en comparacin con uno de rie:
los compuestos naturales han estado sujetos a miles de aos de
seleccin natural y brindan un benecio ecolgico directo (es
decir, competencia por recursos, proteccin de la depredacin)
al organismo que los produjo. Por ende, la posibilidad de que
stos produzcan un compuesto con actividad biolgica es mucho
mayor que la perspectiva que ofrecen miles de compuestos
elaborados mediante procesos aleatorios no biolgicos. Muchos
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
58
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Recuadro 5
La falsa promesa de la bio-prospeccin
La bio-prospeccin por parte de la industria farmacutica ha disminuido marcadamente en aos recientes, en
parte debido a la nueva tecnologa y en parte como resultado de los controles que los pases en vas de desarrollo han
impuesto a la investigacin sobre productos naturales. Por ejemplo, en los Andes, el acceso a recursos biolgicos est
normado por una estrategia comn adoptada por la Comunidad Andina de Naciones. Dicha normativa, supuestamente,
incentivara la explotacin farmacutica al garantizar los derechos de propiedad intelectual de los pases miembros
y de las comunidades indgenas. No obstante, ningn pas andino se ha mostrado dispuesto a otorgar derechos de
exploracin desde principios de la dcada de 1990 debido a la controversia poltica que dicha autorizacin generara.
Simultneamente, avances en biologa molecular y modelacin computarizada han logrado que los investigadores
farmacuticos reemplacen los ensayos con productos naturales mediante un mtodo denominado qumica de
combinacin, en el que se genera una gran cantidad de compuestos sintticos que se evalan con sistemas masivos
de seleccin. Las empresas farmacuticas siguen usando vastos bancos de datos sobre productos naturales que se han
recopilado durante dcadas o, incluso, siglos de investigacin cientca, pero ahora stas se combinan con nuevos
mtodos de sntesis. Por consiguiente, la proteccin de patentes de estos productos no beneciar a los pases en vas
de desarrollo o a los grupos indgenas, puesto que los nuevos compuestos probablemente se elaborarn a base de una
modicacin sinttica de compuestos naturales conocidos.
investigadores acadmicos consideran que la qumica de
combinacin es un error y una revisin de los nuevos compuestos
farmacuticos revela que entre 60 y 70 por ciento de stos an se
derivan de compuestos naturales (Newman et al. 2003).
Los investigadores farmacuticos han modicado, desde
entonces, sus protocolos de investigacin; la tendencia actual
se orienta hacia bancos de datos sobre productos naturales
combinados con mtodos sintticos. Sin embargo, la nueva
metodologa no ha revitalizado la recoleccin de productos
naturales en bosques tropicales. La investigacin est ms
enfocada y los ensayos de biodiversidad se concentran en
vacos existentes en la base de datos taxonmica. La proteccin
de productos naturales mediante patentes no beneciar,
necesariamente, a la conservacin o a los grupos indgenas,
puesto que los nuevos compuestos probablemente se generarn
mediante modicaciones sintticas de compuestos naturales
(Figura 4.2).
Es as que, si bien la importancia de los productos naturales
y el valor intrnseco de la biodiversidad se han rearmado
como un patrimonio econmico, el costo asociado con la
investigacin, el desarrollo de drogas y la mecnica del mercado
hacen improbable que la sociedad civil pueda exigir a las
empresas farmacuticas la monetizacin de dicho valor de forma
signicativa. Incluso si los pases de los Andes y la Amazona
estuviesen dispuestos a abrir sus bosques a una prospeccin
farmacutica ilimitada, es poco probable que las grandes
empresas efecten inversiones considerables y, ciertamente, no en
la escala necesaria como para crear un incentivo econmico para
la conservacin de la Amazona.
Limitacin tres: legados histricos
La agricultura y el manejo forestal ilustran la tercera limitacin
para la monetizacin de la conservacin de la biodiversidad.
Las plantas y los animales constituyen un aporte indisputable a
las industrias agrcola y maderera, y la investigacin acadmica
brinda amplia evidencia de que la biodiversidad tiene un
gran valor como recurso gentico para cultivos y animales
domesticados.
59
Pero los cultivos que conforman el cimiento
de los sistemas agrcolas modernos son un legado histrico.
Los Andes albergan muchas especies silvestres emparentadas
con plantas y animales domesticados tales como la papa, la
calabaza y los frijoles, as como los camlidos del Nuevo Mundo
(llamas y alpacas). Los agricultores de hoy, que cuentan con
grandes avances tecnolgicos, no tienen incentivo alguno que
los impulse a pagar por la conservacin de la biodiversidad
que han estado usando durante siglos. Agrnomos y genetistas
continan efectuando investigacin acerca de plantas silvestres
emparentadas con cultivos, pero dicha investigacin depende de
subvenciones pblicas y los descubrimientos generalmente son
de dominio pblico.
60
Cualquier intento de generar apoyo para el
sector de investigacin agronmica probablemente obstaculizar
dicha investigacin del mismo modo que los esfuerzos para
lograr apoyo de la industria farmacutica restringieron la
investigacin acerca de productos naturales y constituira una
prdida econmica neta para la economa mundial.
59 Pocos cultivos importantes se han originado en el bosque tropical amaznico,
con la excepcin notable de Manihot; el man y la pia provienen de reas
perifricas. El caucho es un producto industrial importante de la Amazona y
sus recursos arbreos an no se han apreciado plenamente.
60 Esto diere de la industria millonaria de la investigacin relacionada con
variedades modernas en la que se usa el acerbo gentico existente a n de in-
crementar la produccin y evitar plagas; del mismo modo, el uso de la biologa
molecular para crear organismos modicados genticamente no depende de la
bio-prospeccin.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
59
Servicios Ecolgicos
Figura 4.3. El ecoturismo ha tenido un crecimiento constante durante las ltimas dos dcadas, brindando
oportunidades econmicas tanto al sector privado como a comunidades tradicionales, (a) Ecoalbergue
Chalaln, en el Parque Nacional Madidi, en Bolivia, (b) Ecoalbergue y Reserva Kapawi en el ro Pastasa,
en Ecuador y (c) Laguna Canaima en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela ( Stephan Edwards/CI).
(a) (b)
(c)
Ecoturismo
Un sector econmico que depende, clara e inequvocamente,
de la biodiversidad de la Amazona es el ecoturismo.
61
Es difcil
estimar los ingresos que genera el ecoturismo puesto que la
mayora de los pases tienen muchas opciones tursticas y no
separan la parte correspondiente a la Amazona o, incluso, el
ecoturismo, pero una estimacin conservadora pondra esta
cifra alrededor de los $100 millones anuales.
62
El turismo es
particularmente provechoso ya que genera benecios directos
tanto a nivel nacional como local, creando oportunidades de
negocios para pequeas y medianas empresas que brindan
empleo para mano de obra capacitada y no capacitada. Hay
varios centros geogrcos de la industria turstica de la Amazona
61 Aqu el ecoturismo se dene en un sentido amplio, incluyendo todas las
actividades tursticas que incorporan alguna forma de visita a un hbitat natural
como atraccin principal.
62 Per cuenta con una industria turstica con un valor aproximado de mil millones
de dlares anuales que est centrada en el Cuzco; alrededor del 47 por ciento
de los turistas tambin visitan parques nacionales. La industria turstica de
Venezuela, con un valor aproximado de $200 millones se basa, en su mayora, en
el Caribe. La industria turstica del Ecuador, con un valor de $435 millones, est
dominada por las Islas Galpagos y alrededor de un 1 por ciento de los ingresos
del Brasil por concepto de turismo son generados por la Amazona. Vase la cha
estadstica sobre ecoturismo en la pgina http://www.ecotourism.org.
situados cerca o dentro de reas protegidas.
63
No obstante,
debido a su ndole descentralizada y mrgenes reducidos de
utilidades, el sector turstico probablemente no se capaz (o
no est dispuesto) a pagar por los servicios ecolgicos que son
necesarios para la conservacin de la Amazona. Actualmente,
los cobros por derecho de uso en los parques nacionales son muy
bajos y deberan incrementarse a n de brindar nanciamiento
ms directo para los sistemas de reas protegidas. Del mismo
modo, se debera crear algn tipo de impuesto local de modo que
los ingresos generados por el turismo contribuyan a los gobiernos
locales.
64
El aporte ms importante que el turismo puede efectuar
para la conservacin es la creacin de empleos a nivel local, la
cual crea un inters en la conservacin del ecosistema de bosque
(Figura 4.3).
63 Estas reas son Yasun y Loja en Ecuador; hoteles y pueblos situados en los
auentes del Amazonas cerca de Iquitos y Puerto Maldonado en el Per;
zonas adyacentes a los parques nacionales en los pueblos de Rurrenebaque,
Villa Tunari y Buenavista en Bolivia; y en menor grado la ciudad de Leticia en
Colombia; as como el oreciente sector turstico en Manaus y el Pantanal en
Brasil.
64 Actualmente, en Bolivia los cobros por derecho de entrada son slo de $20 por
turista, por visita; no se cobran impuestos locales y la mayora de las empresas
locales evaden el pago del impuesto al valor agregado (IVA). Situaciones simi-
lares se suscitan en Per y Ecuador, si bien es ms difcil que las empresas ms
grandes, bien organizadas y con socios extranjeros y ocinas administrativas en
centros urbanos evadan el pago de, al menos, parte del IVA.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
60
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Figura 4.4. Los crditos por carbono se estn tratando cada vez ms como una mercanca y pronto sera posible la aprobacin
de propuestas para certicar reducciones de emisiones debidas a la deforestacin (RED por sus siglas en ingls) para su
comercio en mercados internacionales (Corvis).
El mayor impacto negativo de las inversiones de IIRSA ser
la prdida de biodiversidad. Lamentablemente, el valor real de
sta sigue siendo intangible, de modo que asignarle un valor
econmico probablemente no convencer a economistas ni
polticos mucho menos a propietarios de tierras que protegen
sus intereses econmicos. La asignacin de valor econmico
sobre la base de suposiciones errneas o escenarios esperanzadores
podra crear expectativas que no se cumpliran y disminuiran
la validez de otros argumentos ms convincentes que se
presentan por mrito propio. Podra ser ms vlido enmarcar
la conservacin de la biodiversidad como una obligacin
moral para preservar el patrimonio legado por una deidad o
como resultado nal de millones de aos de evolucin. En este
contexto, las dos palabras ms exactas para describir el valor de la
biodiversidad seran invalorable e irremplazable.
RESERVAS DE CARBONO Y CRDITOS DE CARBONO
La Amazona es un gran reservorio de carbono que contiene
aproximadamente 76 gigatoneladas (Gt)
65
almacenadas en su
biomasa area. Si se liberan a la atmsfera, estas emisiones de
carbono equivaldran a aproximadamente 13 aos de consumo
de combustible fsil. De acuerdo a la valuacin actual en
mercados internacionales ($510 por tonelada de CO
2
), el
carbono almacenado en la Amazona tiene un valor que oscila
65 Gt = 10
9
t, que es equivalente a un Petagramo (Pg) = 10
15
gramos (g); en
palabras sencillas esto correspondera 76 mil millones de toneladas (toneladas
mtricas equivalentes a 1000 kg.). El valor de 76 Gt es un estimado mod-
erado, Saatchi et al. (2005) estimaron que las reservas de carbono de la cuenca
amaznica son de 86 Gt y Malhi et al. (2006) indican que corresponden a 92
Gt. Si se incluyese el carbono acumulado en la biomasa terrestre y los suelos,
este valor sera 20 a 50 por ciento mayor.
entre 1,5 y 3 billones en crditos potenciales por carbono (vase
el Cuadro A.1 del Anexo).
66
Este clculo constituye la evaluacin
ms directa del valor de los servicios ecolgicos que suministra
el bosque amaznico mediante el almacenamiento de carbono.
No obstante, no se trata de un clculo realista puesto que el
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de
Kyoto del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climtico (UNFCCC por sus siglas en ingls)
67
no reconoce
la conservacin de bosques naturales en pie como instrumento
nanciero que permita el intercambio y la comercializacin de
inversiones o acciones que reduzcan las emisiones carbono. Sin
embargo, en la ms reciente Conferencia de las Partes, efectuada
en Nairobi, Kenya (COP-12), los signatarios de UNFCCC se
comprometieron a analizar incentivos econmicos y marcos de
polticas para reducir emisiones provenientes de la deforestacin
(RED) a partir de 2013 o, en otras palabras, a compensar a los
pases por la conservacin de ecosistemas de bosques naturales.
Se est discutiendo una variedad de propuestas; la mayora
de stas fundamentadas en la reduccin de tasas de deforestacin
hasta niveles inferiores a ciertos hitos histricos, opcin que ha
sido avalada por un coalicin de pases tropicales y organismos
66 Los crditos de carbono son unidades de un mecanismo de mercado para la
reduccin de emisiones de gases causantes del efecto invernadero. Esto permite
el comercio entre empresas (y pases) de emisiones y reducciones de emisiones.
Los crditos de carbono se calculan en equivalentes de toneladas de CO
2
y
pueden negociarse en mercados de los EE.UU. y Europa.
67 El Protocolo de Kyoto es un convenio adoptado en 1997 como enmienda de
UNFCCC. Vase la pgina http://unfccc.int/essential_background/convention/
items/2627.php.
1. Killeen et al. 2007b.
2. Derivado a partir de informes publicados acerca del total de cobertura boscosa en la amazonia brasilea (Btito-Carreres et al. 2005, PRODES 2007).
3. Resultados no publicados de un estudio de deforestacin de los pases andinos recientemente nalizado por Conservacin Internacional (Harper et al. 2007).
4. FAO 2005.
5. VAN = Valor actual neto, ajuste nanciero por concepto de inacin (10 por ciento).
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
61
Servicios Ecolgicos
ambientalistas.
68
La ndole exacta de este hito histrico
generalmente denominado periodo de referencia est sujeta
a debates considerables puesto que los pases tienen distintos
historiales de deforestacin. Por ejemplo, la deforestacin lleg
a un punto mximo en las dcadas de 1970 y 1980 en Ecuador
y Per, mientras que, en Brasil, lleg a sus niveles mximos en
la dcada de 1980. En Bolivia y Colombia, la tasa anual se ha
estado incrementando en la ltima dcada, mientras que Guyana
y Surinam tienen niveles histricos bajos de deforestacin y
no se beneciaran con esquemas de compensacin basados
en un periodo de referencia histrico. Este debate importante
determinar, en ltima instancia, la dimensin de futuros
ingresos a cambio de evitar la deforestacin, as como la
factibilidad social de programas para reducir la deforestacin.
Brasil est apoyando la RED y ha propuesto un fondo
de compensacin para pases en vas de desarrollo que se
comprometan a reducir la deforestacin por debajo de los
niveles histricos. Este fondo sera administrado como asistencia
ocial al desarrollo y los compromisos de deforestacin seran
voluntarios. Sin embargo, otros pases y la mayora de los
organismos de conservacin apoyan mecanismos de mercado
que recompensen, de manera directa, a los pases que reduzcan
substancialmente las emisiones de carbono provenientes de la
deforestacin y degradacin de bosques (Figura 4.4).
Se estima que la tasa actual de deforestacin de la Amazona es de
28.240 km
2
yr
1
, lo que se traduce en aproximadamente 1,3 Gt
de emisiones anuales de CO
2
(Cuadro 4.1). El valor econmico
68 La Coalition of Rainforest Nations actualmente incluye a Bolivia, la Repblica
Centroafricana, Chile, Costa Rica, la Repblica Democrtica del Congo, la
Repblica Dominicana, Fiji, Gabn, Guatemala, Nicaragua, Salomn Islands,
Panam, Papua Nueva Guinea, la Repblica del Congo y Vanuatu.
de las emisiones de carbono se puede calcular de acuerdo al
valor de reemplazo en mercados internacionales existentes.
Aproximadamente $13 mil millones compraran una cantidad
equivalente de crditos de carbono de tipo industrial; si el pago
se repitiese cada ao durante 30 aos, tendra un valor total de
$388 mil millones, el cual con las correcciones correspondientes
a inacin y expresado en moneda actual, equivaldra a $134
mil millones (Cuadro 4.1 y Anexo A.2). Estas cifras brindan una
estimacin del valor de los servicios ecolgicos suministrados por
el bosque amaznico en el contexto de los mercados actuales de
reduccin de emisiones de CO
2
. Esta estimacin se basa en el
valor actual de los crditos de carbono y si UNFCCC aprobase
un mecanismo de RED, el gran aumento de proyectos de
almacenamiento de carbono en bosques probablemente bajara
los precios. No obstante, es ms posible que los pases aumenten
sus compromisos para reducir emisiones a n de combatir el
calentamiento global y que el valor de los crditos de carbono
aumente.
69
Si bien un mecanismo de mercado para la monetizacin de
crditos de carbono generados por la evitacin de deforestacin
podra hacerse realidad pronto, los pases amaznicos no
necesariamente estaran dispuestos a participar en dicho mercado.
En vista de las limitaciones sociales y demogrcas, cualquier
iniciativa que detenga por completo el cambio de uso del suelo
sin importar cun lucrativo sea ste no sera aceptable para
los habitantes de la Amazona; sin embargo, una reduccin
escalonada en la tasa anual de deforestacin podra ser social
69 Este aumento potencial se evidencia en el reciente inters de los fondos de
proteccin en el mercado futuro de crditos negociables de carbono.
Cobertura
boscosa 1990
(1.000 ha)
Cobertura
boscosa 2000
(1.000 ha)
Cobertura
boscosa 2005
(1.000 ha)
Tasa anual de
deforestacin
(1.000 ha yr
1
)
Emisiones de
carbono @ 125
t/ha (1.000 t)
Emisiones de CO
2
(1.000 t)
Valor de las
emisiones @ $10/t
CO
2
($ millones)
Bolivia
1
48.355 46.862 46.070 240 30.001 110.105 1.101
Brasil
2
364.922 348.129 336.873 2.250 281.250 1.032.188 10.322
Colombia
3
59.282 57.839 57.117 144 18.044 66.221 662
Ecuador
3
12.333 11.953 11.764 38 4.748 17.423 174
Per
3
72.511 71.727 71.335 78 9.800 35.966 360
Venezuela
3
43.258 42.529 42.164 73 9.119 33.466 335
Guyana
4
15.104 15.104 15.104
Surinam
4
14.776 14.776 14.776
Guayana
Francesa
13.000 13.000 13.000
Total 643.540 621.919 608.202
Tasas anuales 2.824 352.961 1.295.369
Total anual 12.954
Total de 30 aos 388.611
VAN
5
del total de 30 aos 134.325
Cuadro 4.1. Valor de las reservas de carbono del bosque amaznico sobre la base de su valor de reemplazo en mercados internacionales dedicados a crditos de
carbono por energa
1. Killeen et al. 2007b.
2. Derivado a partir de informes publicados acerca del total de cobertura boscosa en la amazonia brasilea (Btito-Carreres et al. 2005, PRODES 2007).
3. Resultados no publicados de un estudio de deforestacin de los pases andinos recientemente nalizado por Conservacin Internacional (Harper et al. 2007).
4. FAO 2005.
5. VAN = Valor actual neto, ajuste nanciero por concepto de inacin (10 por ciento).
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
62
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
y polticamente factible. Por ejemplo, la primera reduccin
del 5 por ciento en la deforestacin anual generara una suma
modesta de $647 millones, pero reducciones similares del 5 por
ciento anual efectuadas durante 30 aos podran incrementar,
rpidamente, el pago anual y generar, a la larga, alrededor de $10
mil millones anuales, por un valor total de $195 mil millones o
$41 mil millones con ajustes en la moneda por la inacin (vase
el Anexo, Cuadro A.3).
Puesto que los pagos estaran distribuidos en varios
aos, estos se podran enmarcar como un alquiler por
almacenamiento de carbono en lugar de un pago por un
capital patrimonial inmovilizado en el bosque.
70
Con esto se
podran evitar debates acerca de la soberana sobre los recursos
de la Amazona, adems de vincular estos acuerdos con un
compromiso constante de cumplimiento de los objetivos de
deforestacin a n de seguir recibiendo pagos.
El MDL requiere un sistema riguroso de monitoreo que
cuantique el carbono almacenado mediante los mecanismos
existentes de reforestacin y aforestacin (MDL R/A). Del
mismo modo, cualquier esquema de compensacin que se
adopte para evitar la deforestacin requerir un monitoreo
integral que sea aceptado por comunidades locales, gobiernos
nacionales y mercados internacionales. Un tema importante
que deber resolverse es el de leakage, expresin tcnica que
se reere a emisiones que no se han reducido realmente sino
que se han desplazado de una regin a otra. Lamentablemente,
existe considerable evidencia emprica en sentido que las reas
protegidas simplemente evitan la deforestacin en ciertas reas,
mientras que la tasa general, nacional o regional de deforestacin
se mantiene igual.
Se han propuesto dos mtodos para abordar el tema de
leakage. El ms sencillo sera certicar el cumplimiento a
nivel nacional de modo que las reducciones y los aumentos
regionales en la tasa de deforestacin se cancelen mutuamente
de forma automtica, mediante un sistema de contabilidad
nacional. Las reducciones nacionales seran reales, fcilmente
vericables y podran comercializarse, sin dicultad, en mercados
internacionales. El segundo mtodo supone proyectos de
gran escala que traten de detener la deforestacin en un rea-
objetivo circunscrita. El leakage se monitoreara mediante
la documentacin de la deforestacin en un rea mayor de
amortiguamiento adyacente al rea-objetivo (tambin denominada
caso de referencia). Las reducciones de emisiones a escala local slo
se certicaran si la tasa de deforestacin en el caso de referencia se
mantiene constante o (mejor an) si sta disminuye.
La segunda metodologa se est usando actualmente en los
denominados proyectos voluntarios en los que los inversionistas
aceptan que sus esfuerzos an no son certicables conforme a
las estrictas directrices del Protocolo de Kyoto de UNFCCC.
No obstante, stos continan invirtiendo puesto que tienen
conanza en que se disminuir la tasa de deforestacin y
reducirn las emisiones de carbono, a la vez que se conserva la
biodiversidad y se promueve el desarrollo sostenible.
71
La mayora
70 El concepto de alquiler tambin est cubierto por las propuestas de un esquema
temporal de acreditacin, como ocurre en los proyectos de MDL A/R.
71 El Proyecto de Accin Climtica Noel Kemp, en Bolivia, es el ms conocido
de estos proyectos voluntarios.
de los analistas creen que los proyectos a escala local debern
combinarse, a la larga, con un compromiso ms amplio de la
sociedad para disminuir la deforestacin a nivel nacional.
Las iniciativas para evitar la deforestacin a escala local
sern particularmente difciles de implementar en las fronteras
agrcolas del oriente y sur de la Amazona, donde la deforestacin
ocurre en paisajes muy fragmentados mediante la reduccin
gradual de manchas de bosque distribuidas entre decenas de
miles de propietarios individuales de tierras. En contraste,
gran parte de la Amazona occidental est formada por paisajes
prstinos. La deforestacin actual en la Amazona andina es de
aproximadamente 5.000 km
2
por ao y la cesacin completa
de la deforestacin representara un pago anual de alrededor de
$2,3 mil millones en crditos de carbono. Esto alcanzara a una
cifra de $68,8 mil millones si se paga cada ao durante 30 aos,
equivalente a $23,3 mil millones de dlares por su valor actual
neto (vase el Anexo, Cuadro A.2).
El presente, sin embargo, no es el futuro y una lnea base
derivada de tasas histricas de deforestacin podra no ser una
compensacin econmica suciente para evitar, efectivamente, la
deforestacin. Por ejemplo, las inversiones de IIRSA en carreteras
alterarn la dinmica del cambio de uso del suelo en el pie de
monte andino a medida que las empresas agroindustriales y
los campesinos respondan a las oportunidades econmicas que
supondran la tierra barata y el mejor acceso a los mercados de la
cuenca del Pacco. En un escenario sin cambios, las tasas anuales
de deforestacin aumentaran y, probablemente, se aproximaran
a las tasas de cambio que se observan actualmente en Santa Cruz,
Bolivia y Acre, Brasil (vase la Figura 2.2). Si se implementara
un acuerdo de reduccin de la deforestacin como parte de una
reforma a IIRSA, los crditos de carbono se calcularan mediante
la comparacin del cambio de uso del suelo en un escenario RED
(reduccin anual del 5 por ciento en las tasas de deforestacin) y
el potencial de cambio de uso del suelo en un escenario realista
(aumento anual del 2,5 por ciento en las tasas de deforestacin).
72
Los pagos anuales por concepto de un convenio de este tipo se
iniciaran con un monto de alrededor de $172 millones pero,
eventualmente, llegaran a los $4 mil millones en el ao 30 y
corresponderan a una suma de $68 mil millones por la duracin
de un convenio de 30 aos (vase el Anexo, Cuadro A.4).
Obviamente, estas proyecciones se basan en varias suposiciones
la ms importante de stas sera la disposicin de los propietarios
de tierras de la regin a renunciar a alternativas econmicas
convencionales y participar en iniciativas de reduccin de la
deforestacin.
Al margen de los modelos que se use para el clculo de
reservas de carbono o del valor potencial de las reducciones de
emisiones ste en mercados internacionales, la Amazona tiene
un valor econmico demostrable como sumidero de carbono.
Los estudios ambientales encargados por los proyectos de IIRSA
no han abordado el impacto potencial de la deforestacin en las
emisiones mundiales y nacionales de carbono, o los benecios
econmicos potenciales derivados de una poltica de evitar la
72 sta es una estimacin muy moderada del aumento potencial de la de-
forestacin. En Santa Cruz, la globalizacin de la frontera agrcola ha conl-
levado a incrementos un 15 por ciento al ao en la tasa anual de deforestacin
entre 2001 y 2005 (Killeen et al. 2007b).
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
63
Servicios Ecolgicos
Figura 4.5. La Corriente en Chorro de Bajo Nivel de Sudamrica (SALLJ por sus siglas en ingls) transporta agua de la
Amazona Central hacia las regiones agrcolas de la cuenca del ro de la Plata. La deforestacin y el cambio climtico
amenazan este importante servicio ecolgico; incluso pequeas reducciones en precipitacin derivaran en una
prdida econmica anual de cientos de millones de dlares (Modicado a partir de Marengo et al. 2004; American
Meteorological Society).
deforestacin. Esta ltima generara benecios econmicos
que podran usarse para subvencionar el desarrollo sostenible.
Tambin podra ofrecer pagos directos en efectivo a gobiernos y
comunidades locales a n de nanciar servicios sociales clave y,
de este modo, brindar un incentivo potente para la conservacin
del bosque.
Por ejemplo, hay aproximadamente 1.000 municipios en
las tierras bajas amaznicas y, si los ingresos anuales derivados
de una reduccin escalonada de emisiones provenientes
de la deforestacin (vase el Anexo A.3) se distribuyesen
equitativamente entre dichos municipios para nanciar
servicios sociales, en el ao 2020 se traduciran en pagos de
aproximadamente $6,5 millones al ao a cada municipio.
Se necesitara un modelo ms complejo de distribucin para
compensar a los municipios sobre la base de la medida de
amenaza y las tasas histricas de deforestacin, as como para
incorporar cierto grado de igualdad geogrca, pero las cifras son
sucientemente grandes como para ser tomadas en serio por los
funcionarios electos locales y nacionales.
AGUA Y CLIMA REGIONAL
Se ha convertido en un clich armar que el recurso natural
ms importante es el agua dulce y que la reserva ms grande
de agua dulce del mundo es la cuenca amaznica. Asignar un
valor a este recurso, sin embargo, es difcil puesto que las leyes
de oferta y demanda jan el valor de cualquier recurso y el
suministro de agua de la Amazona supera, enormemente, a la
demanda. No sera inconcebible que algn da, en el futuro no
muy lejano, grandes buques cisternas carguen agua en la boca
del ro Amazonas para transportarla a otras partes del globo. Sin
embargo, hasta que este escenario se haga realidad, ser difcil
convencer a los economistas tradicionales para que valoren el
agua de los ros amaznicos como una mercanca. Otro mtodo
sera demostrar cmo el clima de la Amazona contribuye a la
estabilidad climtica del planeta y cmo la deforestacin afectar
al clima de la Amazona y de otras regiones de la Tierra.
Existe un amplio consenso entre climatlogos en sentido de
que la deforestacin generalizada reducira la precipitacin y
aumentara las temperaturas en la Amazonia. Estos impactos
acentuaran los cambios causados por el calentamiento global
y estaran vinculados con cambios climticos en otras partes
del mundo (Avissar & Werth 2005, Feddema et al. 2005). Los
efectos de larga distancia o teleconexiones de la deforestacin
amaznica estn modulados por un fenmeno conocido como
la Circulacin Hadley, en la cual el aire clido se eleva en el
ecuador, se desplaza hacia los polos, desciende en latitudes ms
altas y regresa hacia el ecuador sobre la supercie de la Tierra.
Modelos recientes muestran que la deforestacin de la Amazona
est ligada con reducciones en la precipitacin en la parte inferior
del medio-oeste de los Estados Unidos durante las temporadas de
cultivo de primavera y verano (Avissar & Werth 2005).
Aparte de estos procesos globales, los meteorlogos tambin
han constatado un sistema climtico que vincula directamente
la Amazona occidental con la cuenca del ro de La Plata (Figura
4.5), que es una de las regiones agrcolas de mayor importancia
del planeta. En este sistema, se origina una rotacin importante
con los vientos alisios del Atlntico y sta pasa sobre la Amazona
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
64
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
antes de describir una curva hacia el sur a medida que se acerca
a los Andes y forma la Corriente en Chorro de Bajo Nivel de
Sudamrica (SALLJ por sus siglas en ingls) (Nogus-Paegle
et al. 2002, Marengo et al. 2004a). El impacto de SALLJ es
ms notorio durante el verano austral cuando la regin de
precipitacin mxima se desplaza, al inicio de la temporada
de lluvias de Sudamrica (Nogus-Paegle et al. 2002), y migra
en direccin noroeste-sureste a travs de la cuenca amaznica
(Hastenrath 1997) hacia las regiones estacionalmente secas de
la zona subtropical de Sudamrica. Junto con los procesos de
conveccin, SALLJ suministra gran parte de la precipitacin
anual a la parte sur-central y sur del Brasil, as como al norte de
Argentina y Paraguay (Berbery & Barros 2002, Marengo et al.
2004a).
Un cambio en el rgimen climtico de la Amazonia afectara
al sistema de transporte de humedad desde la Amazona a La
Plata y reducira, potencialmente, la precipitacin relacionada
con SALLJ. Puesto que la cuenca del Plata constituye el pilar
de las economas de Argentina y Paraguay y es el componente
ms grande del sector agrcola brasileo con una produccin
anual estimada de cultivos y ganado de $100 mil millones,
73
este cambio probablemente afectara a la produccin agrcola.
Asimismo, la regin depende sobremanera de la energa
hidroelctrica, de modo que una reduccin de precipitacin
tambin afectara a las economas urbanas (Berri et al. 2002).
El efecto potencial en la zona alto andina sera an ms
pronunciado puesto que un 100 por ciento de la precipitacin de
los Andes se origina en la Amazona.
Todava no se ha cuanticado la cantidad de precipitacin
que cae en la cuenca del ro de La Plata, pero incluso una
disminucin del 1 por ciento en la produccin agrcola tendra
repercusiones marcadas en las economas nacionales del
Cono Sur. Varios Modelos Generales de Circulacin (GCM)
muestran que si la Amazona experimentase un aumento en
la sequa, la regin del ro de La Plata estara sujeta a mayor
73 sta se una estimacin muy moderada derivada a partir de varias fuentes en lnea
de Argentina, Brasil y Paraguay, tales como: http://www.cideiber.com/infopai-
ses/menupaises1.html, http://www.argentinaahora.com/extranjero/espaniol/
bot_ppal/conozca_arg/produccion.asp, and http://www.ibge.gov.br/home/esta-
tistica/economia/pamclo/2005/default.shtm.
precipitacin (Milly et al. 2005). Esta aparente contradiccin
tiene dos explicaciones posibles: el agua perdida en la Amazona
sera reemplazada por lluvias originadas sobre el Atlntico Sur
(Berbery & Collini 2000) o el calentamiento global causara un
aumento de los eventos SALLJ, incrementando la precipitacin
en el sur del Brasil y norte de la Argentina mediante sistemas
locales de conveccin (Marengo et al. 2004b).
Futuras investigaciones resolvern, eventualmente, la
incertidumbre de estos modelos climticos globales y regionales.
Mientras tanto, se deber aplicar a las polticas pblicas el
principio precautorio y la lgica de la gestin de riesgos. La
relacin entre la deforestacin amaznica, la precipitacin y las
economas de la regin no se ha comunicado efectivamente a
las autoridades ni al pblico en general de la regin. El apoyo
pblico de IIRSA se basa, en gran parte, en la suposicin de que
esta iniciativa conllevar a un mayor crecimiento econmico y
los cuestionamientos de sta giran en torno a su posible impacto
en la conservacin de la biodiversidad. No obstante, el impacto
econmico potencial causado por una reduccin de los servicios
ecolgicos debera motivar a las autoridades a reevaluar los
benecios netos que se generaran con las inversiones de IIRSA
en la Amazona.
65
Advances in Applied Biodiversity Science
No. 7, Julio 2007: pp. 65-71
Aldea del pueblo indgena Kayapo.
La Amazona alberga a cientos de
comunidades tradicionales como los
Kayapo, que han logrado mantener
sus tradiciones culturales (Russell A.
Mittermeier/ CI).
Los habitantes de las reas rurales de la Amazona se encuentra entre las personas ms pobres del continente;
74
existiendo en la regin
las tasas ms altas de analfabetismo y las peores condiciones sanitarias de Amrica Latina (IBGE, 2006). La pobreza de la regin es
un resultado parcial de su aislamiento geogrco. Las inversiones de IIRSA en infraestructura de transporte reducirn enormemente
dicho aislamiento y, sin duda, promover el crecimiento econmico y crear nuevas oportunidades de negocios y empleo todo
los cual aumentar los ingresos tributarios y mejorar los servicios pblicos. No es de sorprenderse, entonces, que la mayora de
las autoridades pblicas y el ciudadano comn asuman que los impactos sociales de IIRSA sern contundentemente positivos. Sin
embargo, una evaluacin ms cuidadosa revela que la distribucin de estos efectos sociales no beneciar a muchos de los residentes
actuales de la regin. Asimismo, la introduccin relativamente rpida de cambios econmicos y sociales generar una serie de impactos
negativos en las comunidades rurales, incluidas las sociedades indgenas.
74 Este enunciado se hace con una advertencia: los indicadores basados en ingresos no son totalmente indicativos del bienestar y deben interpretarse cautelosamente. Puesto
que la mayora de las economas rurales de la Amazona tienen acceso limitado a mano de obra asalariada y dependen de actividades de subsistencia para cubrir las necesi-
dades cotidianas, sera previsible que los ingresos sean bajos.
CAPTULO 5
Paisajes Sociales
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
66
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
El valor de la Amazona para la conservacin se deriva,
en gran parte, de su relativa falta de intrusin humana
(Mittermeier et al. 2003), un resultado directo del asentamiento
rural disperso que caracteriza a la regin. La mayora de las
comunidades amaznicas son pequeas y constan de slo unos
cientos de personas. Incluso entre los centros de poblacin con
ms de 1.000 personas, la gran mayora (78 por ciento) tiene
menos de 30.000 habitantes, lo que indica que la mayora de
comunidades y pueblos son pequeos. Pese a su poblacin
dispersa, la Amazona es culturalmente diversa y cuenta con
ms de 281idiomas indgenas distintos no introducidos; de este
total, 213 son nicos de la regin (Figura 5.1). Asimismo, varios
grupos de inmigrantes se asentaron en el rea siglos despus de
que Francisco de Orellana navegara por el Amazonas, procedente
de los Andes, en 1542. Muchas de estas comunidades no
indgenas y mestizas tienen costumbres sociales nicas que se
han desarrollado con el tiempo y que dependen de la explotacin
de los recursos naturales de la regin. Consiguientemente, el
paisaje social de la Amazona se caracteriza por sus asentamientos
humanos dispersos que se distribuyen en pequeas poblaciones,
pero que contienen una considerable diversidad cultural, lo cual
reeja la persistencia de las culturas tradicionales indgenas y no
indgenas.
MIGRACIN, TENENCIA DE LA TIERRA Y OPORTUNIDADES
ECONMICAS
Las inversiones de IIRSA y PPA en corredores camineros
estimularn la migracin de cientos de miles, sino millones, de
personas a la regin. Esta migracin masiva incluir campesinos
Figura 5.1. La Amazona es uno de los ltimos reductos de las culturas indgenas, existiendo 231 idiomas en
toda la cuenca, particularmente en reas silvestres ms remotas de la Amazona occidental y del Escudo de la
Guayana (modicado a partir de Global Mapping International 2006)
pobres en busca de pequeas parcelas de tierra, agricultores de
clase media y ganaderos prsperos, as como empresas en busca
de grandes extensiones de tierra barata o yacimientos ricos de
minerales.
75
No obstante, adems de esta gran demanda de
tierras, habr un crecimiento paralelo de los centros urbanos
regionales como parte de una jerarqua de asentamientos en
evolucin (Haggett et al. 1977, Ellis & Allard 1988); con esto
se generarn grandes oportunidades para el comercio que sern
explotadas, principalmente, por inmigrantes de origen urbano de
otras partes del continente.
76
Muchos de los habitantes rurales de la Amazona
experimentarn impactos adversos considerables debido a esta
avalancha migratoria. Uno de los ms evidentes ser la mayor
competencia por la tierra y otros recursos. La mayora de las
comunidades tradicionales nunca antes han experimentado este
tipo de competencia. Con una densidad de poblacin rural de
slo un 1,1 habitante por kilmetro cuadrado (Mittermeier et
al. 2003), la Amazona brinda a sus residentes acceso a grandes
extensiones de bosque y hbitats acuticos donde encontrar
alimento, bras, madera y otros recursos como parte de un estilo
75 Histricamente, los antecedentes de este tipo de fenmenos migratorios son
abundantes e incluyen la mayora de los asentamientos en el medio-oeste de los
Estados Unidos. Algunos de los colones sooners de Oklahoma, por ejemplo,
ignoraron el marco normativo al llegar antes de la fecha ocial de distribucin
de tierras.
76 Dos antecedentes clebres son la ebre de oro en California, en la que los
comerciantes que vendan suministros a los mineros formaron empresas que,
a la larga, se convirtieron en Levi Straus, el Ferrocarril Central del Pacco y
Armour Meat Packers (http://www.baltimoreopera.com/studyguide/fanciulla_
04.asp). Muchos de los primeras emprendimientos comerciales de la Amazona
fueron fundados por inmigrantes libaneses cuyos descendientes an residen en
la regin u ocupan cargos prominentes en la comunidad empresarial y profe-
sional de Sao Paulo (http://www.la.utexas.edu/research/paisano/EECtext.html).
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
67
Paisajes Sociales
programas de estudios anticuados, no les han dotado de las
habilidades necesarias que requiere una economa moderna.
Las elites locales se las arreglarn mejor que la poblacin general
e incluso podran beneciarse con la demanda de tierras puesto
que ocupan cargos administrativos en los gobiernos regionales
y locales. stas podrn usar inuencias polticas para obtener la
titulacin de la tierra y vendrsela a los recin llegados. En el pie
de monte andino, los dirigentes de los sindicatos campesinos
obtienen ttulos de grandes extensiones de tierra, las dividen en
Figura 5.2. Muchas comunidades rurales de la Amazona estn formadas
por grupos indgenas o descendientes de inmigrantes que llegaron a la
zona durante el auge del caucho y el oro; la mayora de las familias carecen
de servicios bsicos tales como agua y gran parte de ellas depende de
los recursos del bosque para obtener alimento y combustible ( Hermes
Justiniano/ Bolivianature.com).
de vida de subsistencia que es fundamental para sus culturas
(Steward 1948). Este acceso est denido por costumbres que
se han desarrollado debido a la poca densidad de asentamiento
humano y a los bajos niveles de demanda: muchas personas
tienen parcelas de tierra, pero rara vez cuentan con ttulos
legales y dependen, ms bien, del principio de ocupacin fsica y
tenencia de la tierra basada en patrones, culturalmente denidos,
de herencia que pueden extenderse por varias dcadas de uso
familiar previo. La migracin de nuevos residentes, tanto pobres
como ricos, aumentar la competencia y restringir el acceso
de los grupos tradicionales a los recursos forestales y acuticos,
interriendo con modelos de larga data de uso de recursos y
tenencia de la tierra (Figura 5.2).
Menos evidente pero no menos serios seran los impactos
que las poblaciones rurales sufriran debido a la rapidez del
cambio que se suscitara en sus comunidades anteriormente
aisladas. El cambio es algo intrnseco en las culturas y todas
las culturas reaccionan y se adaptan a ste. Sin embargo, el
cambio rpido y a gran escala generalmente supera la capacidad
de algunas culturas tradicionales para adaptarse debidamente.
Un ejemplo de los efectos adversos relacionados con la
rpida modernizacin y la apertura de territorios silvestres
anteriormente aislados es Alaska durante las ltimas dcadas del
Siglo XX. Si bien la regin haba experimentado cierto desarrollo
durante varias dcadas, se mantena relativamente aislada debido
a la falta de infraestructura y al clima inclemente que impeda los
asentamientos. No obstante, la construccin de un oleoducto de
1.350 kilmetros de largo que conect los campos de produccin
de la vertiente norte con las instalaciones portuarias de Prince
William Sound introdujo cambios en una escala nueva para la
regin. Un gran nmero de trabajadores inmigrantes llegaron
al mismo tiempo que los nuevos caminos penetraban en reas
anteriormente inaccesibles. Este desarrollo gener muchos
benecios para Alaska, pero tambin caus una serie de impactos
negativos en las comunidades rurales, incluidos los grupos
indgenas que eran los habitantes primarios de la regin (Berry
1975). Entre los efectos ms alarmantes estn las elevadas tasas
de alcoholismo y abuso de drogas que conllevaron a tasas altas
de suicidio, todos los cuales se pueden vincular con el cambio
cultural acelerado (Kraus & Buer 1979, Kettl & Bixler 1991).
Si bien la Amazona es muy distinta de Alaska, las semejanzas de
la situacin (reas silvestres y la predominancia de comunidades
tradicionales aisladas) y el surgimiento de impactos parecidos
como resultado del cambio cultural acelerado (Hezel 1987,
2001) son ms que sucientes para justicar un anlisis serio de
dichos impactos negativos.
Se generar una fuente de tensin cultural debido a la
introduccin de ideas y valores nuevos que competirn con las
formas tradicionales de vida. Por ejemplo, las personas que se
adecuen mejor al trato con inmigrantes podran tener ms estatus
que los lderes tradicionales, fenmeno que se ha observado en
condiciones similares en otras partes, y que ha causado tensiones
y conictos dentro de comunidades indgenas. La mayora de los
residentes no sern competitivos en un mercado laboral urbano y
cada vez ms complejo. Si bien stos cuentan con conocimientos
tradicionales que les sirven en las comunidades ribereas y
del bosque, las escuelas rurales, con presupuestos limitados y
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
68
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Figura 5.3. Durante la dcada de 1990, se cedieron grandes extensiones de tierras a comunidades tradicionales en
reconocimiento de sus reivindicaciones histricas de los recursos del bosque y las aguas; la mayora de estas tierras
estaban destinadas al manejo forestal y constituyen un complemento importante para el sistema de reas protegidas
en toda la Amazona.
propiedades ms pequeas y las venden a los colonos que, por lo
general, son una mezcla de recin llegados y segunda generacin
de inmigrantes en busca de ampliar el patrimonio familiar,
as como de residentes antiguos e, incluso, familias indgenas
concientes de que el mundo est cambiando y que es mejor tener
ttulo de una parcela pequea que derechos consuetudinarios
de uso de un recurso que se reduce rpidamente. A menudo, las
tierras situadas en zonas de frontera tambin se distribuyen en
grandes propiedades. stas se venden a ganaderos y empresas
agroindustriales o se subdividen en ncas y haciendas de
tamao medio. Muchas propiedades medianas y grandes son
de propiedad de elites urbanas que colocan sus ahorros en lo
que perciben como una inversin segura. Literalmente, las
tierra scales estn a merced de quienes se apropien de ellas e
incluso las reas protegidas y reservas forestales estn sujetas a
avasallamiento puesto que el Estado no ha ejercido efectivamente
su autoridad. En casi la mayor parte de los casos, los inmigrantes
y los lugareos son totalmente concientes de que sus ttulos
tienen un historial jurdico cuestionable, pero esperan que el
gobierno ceda a las presiones para evitar conictos sociales. La
mayora se sienten plenamente justicados, pues sienten que son
ciudadanos con derecho a ocupar tierras baldas ya sea porque
se les ha negado oportunidades econmicas (los sin tierra) o
porque sus inversiones crearn empleos y riqueza para el pas
(inversionistas urbanos y ganaderos). La propiedad privada
no est exenta de invasiones y avasallamientos sobre todo ya
que muchos de los ttulos originales se obtuvieron de manera
fraudulenta.
La falta de un sistema funcional de normatividad de la
tenencia de la tierra en gran parte de la regin y la incapacidad
del sistema judicial para castigar la desobediencia son factores
importantes en la dinmica de uso del suelo (Fearnside 2001b).
El fracaso del sistema no slo se maniesta en el catico sistema
de colonizacin, sino tambin en los niveles de conicto violento
que caracterizan a muchas zonas de la Amazona. El asesinato de
la hermana Dorothy Stang es la manifestacin ms reciente de
este conicto por la tierra. La hermana Stang era defensora de
los pequeos propietarios y habitantes del bosque, y trabajaba
en la creacin de una reserva forestal, enfrentado la oposicin de
madereros y ganaderos, en Par, Brasil.
77
IIRSA contribuir a este
conicto social al abrir ms tierras e incrementar el valor de la
tierra en reas adyacentes a los nuevos corredores de transporte.
A n de mitigar esta situacin de manera efectiva, ser necesario
abordar el tema de tenencia de la tierra y la corrupcin que
acompaa a la mayora de los aspectos del proceso de titulacin.
GRUPOS INDGENAS Y RESERVAS EXTRACTIVAS
Afortunadamente, muchos grupos indgenas han respondido
al cambio de la dinmica social en la gran Amazona y han
organizado sus comunidades a n de reivindicar grandes
extensiones de tierras (Figura 5.3). Su xito reeja la resistencia
77 De acuerdo a la Comisin Pastoral de Tierras, alrededor de 1.380 personas han
muerto en conictos de tierras en Brasil desde mediados de la dcada de 1980
(http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A40503-2005Feb20.html).
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
69
Paisajes Sociales
de su organizacin social interna y la asistencia oportuna que
han recibido de la sociedad y de los organismos internacionales.
Las comunidades indgenas propugnan claramente el manejo
sostenible y la conservacin del bosque; estas armaciones estn
respaldadas plenamente por imgenes satelitales, que muestran
diferencias marcadas en uso del suelo entre las reservas indgenas
y las reas adyacentes no indgenas, estando los territorios
indgenas relativamente intactos al lado de una deforestacin a
gran escala (Figura 5.4) (Schwartzman et al. 2000, Ruiz-Prez
et al. 2005). El xito de las reservas indgenas para detener la
deforestacin resalta la importancia de la tenencia de la tierra. Si
bien sus esfuerzos activos para proteger sus tierras constituyen,
evidentemente, un factor para evitar la deforestacin dentro de
sus posesiones, la certeza de que los colonos no podrn hacerse
de estas tierras es igualmente importante. Los agricultores y
ganaderos no invaden ni ocupan tierras al azar; slo hacen esto
cuando existe una gran probabilidad de que sus acciones les
permitan, a la larga, obtener ttulo y de que sus inversiones en
infraestructura y desmonte no se pierdan, ya sea por reclamos
de los propietarios legtimos o por no poder vender la tierra y
recuperar sus inversiones.
El conicto entre ganaderos y habitantes del bosque,
incluidos grupos indgenas y poblaciones inmigrantes
descendientes de siringueros, dio origen al movimiento
ambientalista y social liderado por Chico Mendes, campesino
activista que fue asesinado en 1988 por desaar a especuladores
de tierras (Hecht & Cockburn 1989, Cowell 1990). Desde
entonces, se han creado cincuenta y ocho reservas extractivas
en la Amazona brasilea y existen reservas similares en Bolivia
y Per; la mayora son reas cuasi-protegidas donde se fomenta
la explotacin de caucho y castaa, pero la extraccin maderera
y la agricultura estn restringidas tericamente. Las reservas
extractivas cuentan con muchos propugnadores entusiastas que
buscan reconciliar la conservacin con demandas de justicia
social y han recibido nanciamiento considerable de instituciones
brasileas y del Banco Mundial.
78
En Acre, el activismo
poltico por parte de habitantes del bosque ha conllevado a
la promulgacin de polticas de subsidio de la produccin de
caucho; tambin ha creado cooperativas e instalaciones locales
de procesamiento que mejoran la calidad y agregan valor a la
produccin de caucho y castaa (Campos et al. 2005, Ruiz-Prez
et al. 2005).
Sin embargo, los economistas siguen cuestionando si las
reservas extractivas pueden cumplir sus objetivos de desarrollo
(Bennett 2002, Goeschl & Igliori 2004). Su xito como
opcin para la conservacin y su sistema de gestin econmica
dependen, en ltima instancia, de la capacidad de los residentes
para generar mayores ingresos mediante la diversicacin de
productos forestales. Lamentablemente, esto an no se ha dado
y los habitantes del bosque estn optando por aumentar la
produccin agrcola y la extraccin maderera (Ruiz-Prez et al.
78 El Ministerio de Medioambiente del Brasil y el Banco Mundial han invertido
$17 millones en cuatro reservas de extraccin en Brasil desde mediados de la
dcada de 1980 (World Bank 2006).
Figura 5.4. La tenencia de tierras es una causa importante de deforestacin, tal y como se muestra en el mapa de la
Reserva Indgena Kayapo en Mato Grosso, Brasil. La deforestacin llega hasta los lmites de la reserva, que se mantiene
intacta en su mayora. Los esfuerzos de los Kayapos para proteger sus tierras estn reforzados por la certeza de que los
colonos nunca podrn acceder a la titulacin de las mismas.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
70
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
2005).
79
Las reservas extractivas requerirn insumos econmicos
adicionales para ser viables; la nica fuente realista de este
nanciamiento sera el pago directo por servicios ecolgicos
para compensar a las comunidades por la conservacin del
bosque (Hall 2004, Fearnside 2005b). Del mismo modo, la
conservacin a largo plazo de los territorios indgenas deber
basarse en incentivos econmicos o muchos de estos grupos se
vern tentados a explotar sus recursos forestales, de manera no
sostenible, a mediano plazo a n de mejorar sus condiciones de
vida (Fearnside 2005b).
MIGRACIN Y SALUD HUMANA
El cambio de uso del suelo tambin tiene efectos serios
en la salud de las comunidades humanas, sean stas de
residentes antiguos del bosque o de recin llegados. El historial
de enfermedades transmitidas a las comunidades indgenas
se remonta al primer viaje de Francisco Orellana por el ro
Amazonas. Desde esa poca, la colonizacin de la Amazona se ha
caracterizado por auges peridicos que inevitablemente conllevan
a epidemias catastrcas en poblaciones aisladas que tienen
poca resistencia a enfermedades cosmopolitas tales como el
sarampin, las paperas y la viruela (Mann 2005). El ejemplo ms
reciente y publicitado de este lamentable fenmeno es el grupo
indgena Yanomamo de Roraima, en el Brasil y sur de Venezuela,
que sufri brotes de enfermedades despus de su contacto con
garimpeiros, misioneros y, posiblemente, antroplogos (Neel
1974, Sousa et al. 1997, Tierney 2000). Incluso hoy en da,
existen casos documentados de grupos indgenas que viven
en aislamiento voluntario en el suroeste del Per, donde la
construccin de la Carretera Interocenica, inversin auspiciada
por IIRSA, se iniciar pronto. Al parecer, el aumento de la
actividad maderera en la regin del Alto Purs ha obligado a estas
comunidades a migrar hacia el Parque Nacional Manu (com.
pers. N. Pitman 2005).
La salud de los colonos inmigrantes tambin sufre a causa
de las enfermedades tropicales que tradicionalmente se asocian
con los ecosistemas de bosque. Estudios recientes, efectuados en
Iquitos, Per, muestran que la transmisin de malaria es mayor
en reas deforestadas debido a que el vector de esta enfermedad,
una especie determinada de mosquito, es ms abundante en los
hbitats de pastizales y charcas de agua estancada caractersticos
de paisajes recin deforestados (Vittor et al. 2006). Incluso las
enfermedades consideradas muy dependientes de mamferos del
bosque como hospederos alternativos, tales como el parsito de
la leishmaniasis, han aumentado en reas colonizadas puesto
que el organismo vector del parsito, la mosca de arena (Figura
5.5), ha comenzado a infectar tanto a perros como a humanos
79 En Bolivia, existe un conicto constante sobre tenencia de tierras entre los con-
cesionarios castaeros que han dominado la regin por dcadas y que cuentan
con grandes concesiones de tierras, y los colonos campesinos, muchos de los cu-
ales son ex trabajadores de los concesionarios, que han establecido comunidades
e interpuesto demandas territoriales en zonas adyacentes a las concesiones. Los
colonos establecen sus demandas conforme a la legislacin boliviana mediante
el desmonte y cultivo de la tierra. Un estudio reciente acerca de las percepciones
campesinas del valor de la tierra determin que el uso agrcola se considera
la mayor prioridad y que el bosque se ve como un recurso secundario para la
explotacin de castaa y madera.
Figura 5.5. Enfermedades anteriormente raras se estn propagando a
medida que la poblacin crece en reas colonizadas y los patgenos se
adaptan al cambio de ambiente. Esta mosca (Lutzomyia sp.) es el vector
para el parsito que causa la leishmaniasis, una enfermedad que se ha
hecho muy comn en zonas colonizadas de Bolivia ( Peter Nasrecki/CI).
(Campbell-Lendrum et al. 2001). El impacto de la deforestacin
en la salud humana no se limita a habitantes del bosque o
campesinos que viven en condiciones primitivas en las lindes
de la selva. La mayor incidencia y gravedad de los incendios
forestales tambin est causando un aumento de las enfermedades
respiratorias tanto en asentamientos rurales como urbanos en
todo el continente.
Una de las mayores amenazas para la salud humana
en poblaciones locales ser la introduccin del virus de
inmunodeciencia humana (VIH). Estudios realizados en las dos
ltimas dcadas han mostrado que la inmigracin casi siempre
va acompaada por la introduccin o mayor incidencia de
infecciones de VIH (Colvin et al. 1995). La integracin regional
y mejora de los sistemas de transporte que constituyen la esencia
de IIRSA aumentarn, con casi total certeza, la incidencia
del VIH en rincones remotos de la Amazona, siguiendo un
patrn que se ha documentado ampliamente en otras partes del
mundo (UNAIDS 2006). La introduccin del VIH coincidir
con un aumento en la prostitucin que es muy comn en reas
de frontera de la Amazona. Los brotes de VIH superarn la
capacidad de los sistemas locales de salud para controlar el
contagio del virus y las consecuencias de una epidemia de SIDA
derivada de ste. De modo similar al contacto de pueblos antes
aislados con las enfermedades comunes de la niez en el Viejo
Mundo, en las primeras dcadas del Siglo XXI, el VIH podra
devastar a las poblaciones tradicionales locales, lo cual sera una
terrible e innecesaria repeticin de la historia.
Los daos ambientales estn ntimamente ligados a los
impactos sociales y muchos de los impactos sociales relacionados
con las inversiones de IIRSA tendrn una ndole local
caracterstica y sern difciles de pronosticar. Lo que parecera
un gran impacto social positivo podra tener consecuencias
negativas para ciertos sectores de la poblacin. Del mismo modo,
un proyecto que podra beneciar a un pas o grupo de pases
podra no ser benecioso para las poblaciones locales. Las nuevas
metodologas de evaluacin ambiental incorporan un amplio
proceso participativo que tiene cada vez ms respaldo de parte
de los organismos de nanciacin y de los gobiernos nacionales.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
71
Paisajes Sociales
El propsito de este proceso es identicar las preocupaciones,
necesidades y aspiraciones de las poblaciones locales antes del
inicio de la migracin. Estas metodologas de evaluacin se
discuten en el siguiente captulo en el contexto del desarrollo en
el pasado y del fracaso de gobiernos y agencias multilaterales para
gestionar el crecimiento econmico en la frontera amaznica.
LA ZONA DE LIBRE COMERCIO DE MANAUS
Manaus presenta un contraste marcado con otras ciudades
de la Amazona occidental. La prosperidad de Manaus se deriva,
en gran parte, de la creacin de una zona de libre comercio y
de polticas de promocin del crecimiento econmico. Esta
ciudad ha experimentado un crecimiento econmico constante
durante cuatro dcadas y ha generado la nica economa de
la Amazona que no depende de la extraccin de recursos
naturales. Los incentivos tributarios y la eliminacin de aranceles
de importacin han sido la motivacin ms importante tanto
para que empresas extranjeras como nacionales establezcan
plantas de ensamblaje (Fabey 1997). Las inversiones iniciales
se concentraron mayormente en la industria electrnica,
motocicletas y productos qumicos, pero ahora tambin incluyen
la biotecnologa. El crecimiento econmico ha estimulado la
creacin de otras empresas que brindan a la poblacin una
amplia gama de bienes y servicios tpicos de cualquier economa
moderna. El turismo es un componente importante de la
economa de Manaus y se considera que tiene un potencial de
crecimiento casi ilimitado.
El Estado brasileo ahora procura diversicar la economa de
Manaus mediante la creacin de un sector de manufactura con
valor agregado basado en los recursos renovables de la Amazona,
estrategia que depender de las pesqueras, la madera y los
productos forestales no maderables de la regin. La zona de libre
comercio se ampliar a 153 ciudades de la Amazona brasilea y
la Fundacin Getlio Vargas buscar oportunidades de negocios
econmicamente viables y ambientalmente sostenibles.
80
El comercio tiene un papel importante en la economa local
y es un componente estratgico de la zona de libre comercio.
Manaus depende de tres modelos de transporte separados
pero vinculados. Los servicios de transporte areo ofrecen
conexiones rpidas y ecientes para productos y suministros de
alto valor. El transporte uvial vincula a Manaus con puertos
extranjeros, adems de ser el conducto para la venta de bienes
manufacturados con el resto del Brasil. Las inversiones de
IIRSA en carreteras brindarn un tercer componente a este
80 Los recursos de este programa se han presupuestado en un monto de $183 mil-
lones, la mayor parte ($58.85 millones o 32 por ciento del total) se ha dedicado
al estado de Amazonas. Vase http://www.suframa.gov.br/modelozfm_desre-
gional_id.cfm.
modelo de transporte, en particular la capacidad de los bienes
manufacturados de Manaus para competir en el mercado andino.
Dentro de Manaus, el crecimiento ha generado una serie de
problemas ambientales comunes en reas urbanas; sin embargo,
la Amazona central se ha librado de la deforestacin regional
que acompaa al crecimiento econmico basado en los recursos
naturales. La baja tasa de deforestacin se debe, en parte, a las
limitaciones de los suelos extremadamente infrtiles de la regin,
pero la experiencia de Manaus demuestra que una economa
moderna, basada en la manufactura de bienes y servicios,
puede brindar oportunidades econmicas a los habitantes de la
Amazona.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
72
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
73
Advances in Applied Biodiversity Science
No. 7, Julio 2007: pp. 73-77
Muchas personas consideran que
el gasoducto de Cuiab, en la regin
oriental de Bolivia, es una amenaza
para la conservacin de esta prstina
regin boscosa ( Hermes Justiniano/
Bolivianature.com).
Los bancos multilaterales de desarrollo han sido muy criticados por no identicar y mitigar los impactos ambientales y sociales
relacionados con los proyectos que nancian. A partir de la dcada de 1980, el Banco Mundial aplic directrices a sus inversiones que
incluan estudios de impacto ambiental (EIA) y planes de gestin ambiental (World Bank 1991, 2003a). No obstante, este mtodo ha
tenido grandes fallas. Los EIA tradicionales tienden a enfocarse en impactos directos en la fase de implementacin de los proyectos,
sin identicar impactos secundarios generados por fenmenos econmicos, sociales o ambientales relacionados con inversiones en
infraestructura. Del mismo modo, la mayora de los EIA no consideran los impactos cumulativos o los impactos sinrgicos de un
proyecto, cuando stos se agregan a los de otros proyectos. Puede que las consecuencias de cualquier proyecto no sean notables, pero
los impactos secundarios, sinrgicos y cumulativos que surgen de la combinacin de proyectos y fenmenos de mercado pueden
causar repercusiones que superan, con mucho, los impactos del proyecto (Fogelman 1990). Por ltimo, los EIA tradicionales no han
podido inuir en las decisiones de inversin tomadas por los bancos de desarrollo puesto que se han llevado a cabo despus de que
los procesos nancieros y de planicacin ya se han puesto en movimiento. Desde un punto de vista cnico, su objetivo era cumplir
CAPTULO 6
Evaluacin y Mitigacin
Ambiental y Social
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
74
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
un requisito normativo o manejar un problema ambiental
especco, no inuir en el diseo de un proyecto o en la decisin
de proceder con una inversin. Los procesos consultivos pblicos
de los EIA tradicionales son un indicativo de esta falla intrnseca:
se efectuaban despus de realizarse el estudio a n de informar
a la sociedad civil, en lugar de contar con la participacin de la
sociedad en decisiones para proceder, modicar o rechazar la
inversin planicada.
EVALUACIN ESTRATGICA AMBIENTAL
Debido a las deciencias inherentes de los EIA tradicionales,
se ha formulado un nuevo proceso de evaluacin a n de
incorporar criterios geogrcos y temticos ms amplios
(Partidrio & Clark 2000, Espinoza & Richards 2002).
Denominado Evaluacin Estratgica Ambiental (EEA), dicho
mtodo pretende integrar consideraciones ambientales en la toma
de decisiones (Partdario 1999). ste tiene por objeto evaluar
polticas, planes y programas un enfoque ms amplio que
abarca muchos de los proyectos complejos de gran escala que
surgieron en las dcadas de 1980 y 1990, y que caracterizan la
cartera actual de IIRSA.
Al igual que en un EIA, medio ambiente en una EEA
se reere tanto al ambiente natural, como al humano o social.
Una meta de las EEA es identicar con precisin toda la gama
de impactos potenciales directos, indirectos y cumulativos del
proyecto en el medio ambiente natural y humano, de modo
que se pueda disear e implementar una mitigacin efectiva, y
garantizar que la sociedad civil participe activamente tanto en
las fases de investigacin como de recomendacin del estudio.
Las recomendaciones se ordenan en un plan de accin ambiental
que brinda un marco para la mitigacin de impactos negativos,
resaltando los impactos positivos y diseando iniciativas de
desarrollo que cumplirn las metas ambientales especcas
sealadas en la EEA. Con estas evaluaciones ms amplias y la
participacin de la sociedad en las etapas iniciales de las fases
de planicacin e implementacin para garantizar un proceso
democrtico, la EEA puede fomentar el desarrollo sostenible
desde un punto de vista ambiental, social y econmico. En el
Cuadro 2 se presenta una lista de los principales componentes de
una EEA.
El BID ha estado a la cabeza en lo que se reere a la
elaboracin de metodologas de EEA. Este organismo nanci
la primera EEA en Bolivia en 1999, preliminarmente a la
construccin del Corredor Puerto SurezSanta Cruz (parte
el Eje Interocenico Central de IIRSA)
81
y, posteriormente, la
evaluacin de un corredor de transporte en el norte que conectar
a La Paz con Riberalta y Cobija. En el Per, la CAF ha asumido
la responsabilidad de organizar las EEA y sus planes de accin
81 La recomendacin original estimaba un monto de alrededor de $60 millones
para el Plan de Accin Ambiental, lo que representa aproximadamente un
20 por ciento del costo total de la construccin de la carretera; el plan fue
nanciado eventualmente por el BID con un presupuesto de $21 millones. La
implementacin tuvo una demora de 3 aos mientras el BID y los organismos
gubernamentales negociaban la administracin del programa. Vase la pgina
http://www.snc.gov.bo/obras/corredores/index.html.
ambiental.
82
La CAF tambin se ha comprometido a incorporar
evaluaciones ambientales como parte integral del proceso de
planicacin en la fase de diseo y ha nanciado la creacin de
una herramienta de planicacin ambiental que incluye varias
bases de datos de informacin ambiental y social de la regin
andina.
83
El BID tambin tuvo un papel importante en la
coordinacin de la evaluacin ambiental y los planes de manejo
del gasoducto de Camisea y, si bien suministr relativamente
poco de la nanciacin total, este liderazgo redujo efectivamente
los riesgos polticos y ambientales, haciendo que la inversin
fuese ms interesante para la banca privada.
84
Pese a los avances en diseo y realizacin de evaluaciones
integrales de impacto, estos mtodos no parecen haberse aplicado
a IIRSA, ni a muchos de los proyectos contemplados en el PPA
del Brasil. Esencialmente, los gobiernos miembros presentaron
una lista de proyectos prioritarios que, consecuentemente, fueron
privilegiados para futuro nanciamiento. Si bien la pgina Web de
IIRSA indica que se incorporaron temas ambientales en el anlisis
de factibilidad durante sus etapas preparatorias en 2003 y 2004,
los resultados de este anlisis no se han presentado al pblico.
De acuerdo a Bank Information Center, un grupo de vigilancia
que monitorea a las entidades multilaterales de nanciamiento,
las instituciones participantes de IIRSA no han indicado cmo
pretenden armonizar sus normas ambientales (BICECA 2006b).
Lamentablemente, parecera que la CAF y el BID no han
aprovechado plenamente los recursos de sus propias instituciones,
por ejemplo, una revisin rpida de los mapas presentados en la
pgina Web de IIRSA revela que reas protegidas de importancia,
tales como Madidi, Tambopata y Cordillera Azul, no aparecen
en su base de datos. Los errores en la presentacin pblica de
los proyectos dan lugar a cuestionamientos serios acerca de la
suciencia de sus procesos de evaluacin ambiental.
En un artculo publicado recientemente, Robert Goodland,
ex director de la unidad ambiental del Banco Mundial,
comenta acerca de las deciencias en las polticas ambientales
de las agencias multilaterales de nanciamiento. Entre sus
recomendaciones, tres tienen particular importancia para IIRSA.
En primer lugar, Goodland indica la necesidad de ampliar
el alcance de los anlisis ambientales de modo que todos los
prstamos se evalen en el contexto de los impactos ambientales
y sociales, incluidos los prstamos para ajustes estructurales
y los prstamos a corto plazo para la administracin de la
balanza de pagos y aspectos macroeconmicos de las economas
nacionales.
85
En segundo lugar, Goodland recomienda que todos
los prstamos se evalen en el contexto del cambio climtico
global, examinando el riesgo que el cambio climtico representa
82 Recientemente, la CAF ($10 millones) y el gobierno peruano ($7millones) se
comprometieron a implementar un plan de accin ambiental para el corredor sur,
el cual inclua alrededor de $1 milln para la evaluacin estratgica ambiental.
83 CONDOR fue creada por Conservacin Internacional (http://www.caf.com/
view/index.asp?pageMs=14890&ms=11).
84 En contraste con la CAF y el BID, FONPLATA no ofrece informacin acerca
de polticas ambientales en su portal.
85 Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigi que Ecuador
proceda con la construccin del oleoducto OCP para garantizar el creci-
miento econmico a largo plazo, el OCP tendr impacto en el bosque tropical
amaznico, pero el FMI no efecta evaluaciones ambientales de sus prstamos
destinados a medidas macroeconmicas (com. Pers. Rosanna Andia, Bank
Information Center).
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
75
Evaluacin y Mitigacin Ambiental y Social
Descripcin de polticas y programas
Narrativa en la que se identican las actividades de la poltica o el programa que se
implementar y los impactos ambientales que ocurrirn si se implementa
Lgica para escoger polticas y programas Se identican las actividades que podran afectar al medio ambiente
Objetivos
Se sealan claramente los objetivos de la poltica o del programa, indicando grupos
beneciarios y rea geogrcas enfocadas
Alcance
La escala geogrca de la evaluacin deber ser la misma o mayor que el alcance de la
poltica o el programa correspondiente
Alternativas Se indica porqu se ha seleccionado una poltica o un programa especcos
Lnea base general
Se describe, cuantitativa y cualitativamente, el rea antes de la implementacin de la
poltica o el programa
Identicacin de impactos
Se identican los impactos ambientales y sociales positivos y negativos en el contexto
de la situacin ambiental anterior y se pronostican los impactos directos, indirectos y
cumulativos
Evaluacin de impacto ambiental
Se evalan los impactos positivos y negativos que la poltica o el programa generarn,
tomando en cuenta el marco normativo del pas. Se justica y evala la poltica o el
programa mediante modelos y simulaciones. Se identican las condiciones ambientales,
considerando los peores escenarios
Denicin de objetivos ambientales
Se denen los objetivos ambientales de la poltica o el programa y se determina un plan
de accin ambiental en el que se detallan las medidas necesarias para cumplir dichos
objetivos
Plan de accin ambiental para el logro de los objetivos
Plan para facilitar el cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos, en particular
para mitigar impactos negativos y acrecentar impactos positivos. Deber garantizar la
participacin ciudadana en todo el proceso y monitorear los planes de accin.
Modicado a partir de Espinoza & Richards (2002)
Cuadro 2. Contenido de una Evaluacin estratgica ambiental
para la inversin, as como el riesgo que la inversin representa
para el clima global. Por ltimo, este experto sugiere que se
incorporen evaluaciones ambientales y sociales estratgicas como
elemento central de la estrategia de asistencia a los pases en vas
de desarrollo, documento de planicacin en el que se establece
el marco para toda la cartera de prstamo de cada institucin
multilateral (Goodland 2005).
La presin ejercida por la sociedad civil motivar a los
gobiernos y las entidades de nanciacin a efectuar evaluaciones
ambientales y sociales bastante completas de cada uno de los
corredores de transporte de IIRSA y stas generarn planes
de gestin que intentarn limitar los impactos ambientales
directos e indirectos. No obstante, un mtodo de evaluacin
ambiental aplicado por partes y la formulacin de planes
separados de gestin no alterarn signicativamente el resultado
eventual: calentamiento global, deforestacin a gran escala y
degradacin forestal. Este tema corresponde, especcamente,
a los impactos cumulativos y sinrgicos. Individualmente, los
proyectos no parecen generar impactos adversos considerables
y, lamentablemente, se implementan prestando muy poca
importancia a evitar o mitigar consecuencias negativas. Si se
consideran en conjunto, sin embargo, tal y como se discute en
el Captulo 2, los distintos proyectos de desarrollo de IIRSA
tendrn importantes impactos sinrgicos que se pueden y
deberan identicar y resolver.
De acuerdo a las directrices sealadas por el BID, los anlisis
ambientales debern efectuarse en la escala adecuada para las
polticas, los planes y los programas que se estn implementando
(Espinoza & Richards 2002). Puesto que IIRSA es una iniciativa
a escala continental, se debern llevar a cabo anlisis a escala
continental para determinar impactos cumulativos. La evaluacin
deber enfocarse, tambin, en los efectos sinrgicos de todos los
proyectos de IIRSA en el contexto de otros fenmenos regionales
y mundiales de desarrollo. Asimismo, las recomendaciones
debern tener perspectiva internacional y deberan incorporar
soluciones que respondan directamente a los comportamientos
humanos que causan la degradacin del ecosistema en la
Amazona.
PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Uno de los componentes ms importantes de una EEA
es el plan de accin ambiental, instrumento que establece los
pasos para evitar, mitigar y compensar los impactos primarios
y secundarios identicados en la evaluacin. Lo que es ms
importante, sin embargo, es que este plan debe funcionar como
un mapa para el logro de los objetivos que la EEA ha denido.
Los planes de accin ambiental son ejecutados por los gobiernos
locales, generalmente con asistencia nanciera del organismo
multilateral involucrado en el proyecto.
86
El objetivo principal de
un plan de accin consiste en crear un marco jurdico y brindar
86 Entre los ejemplos se incluyen el plan de accin ambiental para el Corredor
Puerto SurezSanta Cruz y el Plan de Desarrollo Sostenible para BR-163.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
76
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
incentivos para el desarrollo sostenible en la regin que ser
afectada por el proyecto. Por ejemplo, se promueven sistemas
agrcolas integrales en reas que se consideran aptas para la
agricultura permanente y el manejo agroforestal, mientras que el
manejo forestal sostenible, que abarca tanto productos forestales
maderables como no maderables, se promueve en paisajes
considerados apropiados para dichas actividades. Un estudio de
zonicacin agro-ecolgica, en el que se delimite el uso mayor de
la tierra, es clave para ambos conjuntos de recomendaciones
Un plan de accin ambiental debe mitigar la deuda social
en reas de frontera al realizar inversiones prioritarias en
infraestructura y servicios sociales, a la vez que los productores
reciben crdito nanciero para efectuar las inversiones
recomendadas. En este sentido, los esfuerzos para resolver
conictos de tenencia de tierras y proteger los derechos indgenas
tienen prominencia, al igual que los programas para consolidar
los sistemas de reas protegidas. El ejemplo ms reciente de plan
de accin ambiental es el Plan de Desarrollo Sostenible para
BR-163, la carretera que conecta Cuiab con Santarm en la
Amazona brasilea.
Pese a las buenas intenciones de gobiernos y organismos
de nanciacin para identicar y mitigar tanto los impactos
primarios como secundarios de las inversiones en infraestructura,
la historia reciente muestra la dicultad que supone la gestin
del desarrollo en la Amazona. En las dcadas de 1980 y 1990, el
gobierno brasileo intent gestionar el proceso de colonizacin
mediante dos ambiciosos proyectos ejecutados en el estado de
Rondonia. El primero, conocido como Proyecto Polo Nordeste,
fue nanciado por el Banco Mundial pese a una evaluacin
interna de debida diligencia (due diligence) que determin casi
todos los riesgos que, a la larga, aquejaran al proyecto (Redwood
2002). El Banco Mundial fue muy criticado por su papel en el
diseo y la ejecucin del proyecto y, eventualmente, accedi a la
realizacin de un proyecto de seguimiento de manejo de recursos
naturales, denominado PLANAFLORO, con el que se pretenda
crear un marco jurdico y una estructura de incentivos para el
desarrollo sostenible en Rondonia (Schwartzman 1985).
La experiencia de PLANAFLORO brinda lecciones
importantes acerca de los intentos de arreglar el desarrollo
en la Amazona. Una revisin interna, efectuada al terminar el
proyecto, revel que ste tuvo un xito relativo (World Bank
2003b) (vase el Recuadro 6). En el lado positivo, las inversiones
en servicios de salud y educacin se consideraron adecuadas,
el fortalecimiento de la organizacin comunitaria y la sociedad
civil se consider muy bueno y se determin que las mejoras en
la infraestructura fsica tal como sistemas de agua, electricacin
rural y mantenimiento de caminos fueron ejecutadas
adecuadamente. Otro aspecto destacable fue que se consolidaron
las unidades de conservacin y los territorios indgenas; el
gobierno federal y el estado de Rondonia demarcaron 4,75
millones de hectreas como reas protegidas y 4,81 millones
de hectreas como territorios indgenas, lo cual, en conjunto,
representa aproximadamente un 40 por ciento de la supercie
territorial del estado de Rondonia.
87
Lamentablemente, PLANAFLORO no pudo disminuir la
deforestacin. Aproximadamente 35 por ciento de la supercie
total de Rondonia se ha deforestado, lo cual corresponde a casi
un 70 por ciento del rea boscosa situada fuera de unidades
de conservacin y territorios indgenas. En trminos prcticos,
eso signica que casi todos los bosques que estn fuera de reas
protegidas se han degradado debido a incendios y fragmentacin.
Asimismo, existen reportes frecuentes de extraccin ilcita de
madera en reas de conservacin y reservas indgenas (Pedlowski
et al. 2005), que tambin sufren incendios rutinariamente.
Siempre habr esperanza en que esfuerzos futuros de gestin
del desarrollo funcionen mejor, lo cual es, esencialmente, la
motivacin del Plan de Desarrollo Sostenible para BR-163. Cabe
87 El proyecto del Banco Mundial en Rondonia se denominaba PLANAFLORO
(World Bank 2003b); un proyecto similar con resultados parecidos (PRODEA-
GRO) se dise, nanci e implement en Mato Grosso (World Bank 2003c).
Recuadro 6
Deforestacin: es cosa de la economa
Quizs, la leccin ms importante que se haya aprendido a partir del proyecto PLANAFLORO en Rondonia, en la
dcada de 1990, haya sido el reconocimiento de que los esfuerzos a nivel comunitario no son sucientes para lograr el
desarrollo sostenible. La deforestacin es causada, casi mayoritariamente, por las acciones de propietarios individuales
de tierras, tanto familiares como empresariales, que buscan modelos de produccin econmicamente ventajosos. Esta
conclusin se resume sucintamente en el captulo de Lecciones Aprendidas de la evaluacin de PLANAFLORO
(World Bank 2003b):
El objetivo del proyecto fue cambiar el comportamiento de agentes pblicos y privados en cuanto al
uso de los recursos naturales de los bosques hmedos tropicales. El concepto del proyecto no tom
en cuenta las marcadas fuerzas econmicas y polticas existentes que operaban (y siguen operando)
a favor de la expansin continua del desmonte la economa poltica de las fronteras. stas [las
iniciativas del proyecto] tomaron en cuenta a una parte de la sociedad (la sociedad civil organizada)
pero no los intereses del sector privado, sobre la base de una estrategia vaga de desarrollo para la
comunidad, en gran medida sin ninguna tecnologa slida y comprobada de gestin de recursos
naturales que hubiese revertido el uso convencional (desmonte) de los bosques hmedos.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
77
Evaluacin y Mitigacin Ambiental y Social
notar en dicho esfuerzo el nfasis en repetir los aspectos que
funcionan, principalmente la designacin de todos los paisajes
forestados existentes como unidades de conservacin o reservas
indgenas. El objetivo evidente es crear un cinturn alrededor del
corredor de desarrollo y, es de esperarse, limitar la deforestacin a
un corredor estrecho adyacente a la carretera. Quizs la diferencia
ms importante entre PLANAFLORO y el Plan BR-163 sea la
participacin de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y
municipal) en su diseo, adems de su implementacin.
Lamentablemente, los planes de accin ambiental
relacionados con las inversiones de IIRSA tambin tendrn que
luchar con la implementacin. En Bolivia, el plan de accin para
los corredores de transporte de IIRSA entre Santa Cruz y Puerto
Surez est plagado por problemas administrativos, mientras que
en Per la EEA se est efectuando paralelamente con la fase de
construccin del Corredor Interocenico. En Ecuador, el nuevo
gobierno ha propuesto una carretera que conecte a Manaus con
las tierras bajas ecuatorianas y en Colombia, los conictos de
orden pblico y las drogas ilcitas complicarn cualquier esfuerzo
organizado para gestionar el desarrollo.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
78
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
79
El futuro de la Amazona
depender, en gran medida, de
las oportunidades de educacin
que se brinde a sus habitantes;
los pagos por almacenamiento
de carbono podran usarse
para invertir en servicios de
salud y educacin ( Hermes
Justiniano/Bolivianature.com).
Advances in Applied Biodiversity Science
No. 7, Julio 2007: pp. 79-86
Las dos mayores amenazas para la conservacin de la biodiversidad de la Amazona son el cambio climtico y la deforestacin, las cuales
sern estimuladas sobremanera por las inversiones de IIRSA y PPA. La deforestacin y la degradacin del bosque son un hecho patente
en los mrgenes de la Amazona. IIRSA y las iniciativas relacionadas con sta conllevarn a la mayor fragmentacin de la Amazona,
acelerarn la degradacin de bosques en los Andes y completarn la conversin de las sabanas del Cerrado en tierras de cultivo.
Sin un cambio radical en la ndole del desarrollo moderno, los esfuerzos efectuados por los gobiernos, los organismos de nanciacin y
la sociedad civil para limitar la degradacin sern infructuosos. Los mercados regionales y mundiales seguirn dominando la dinmica
del frente agrcola y las soluciones convencionales para disminuir o limitar la deforestacin tendrn pocas probabilidades de xito.
Aunque el desarrollo sostenible se ha promovido como un marco losco para reconciliar el desarrollo y la conservacin, en la
prctica, ste slo ha mejorado los aspectos ms evidentes del desarrollo pero no ha tenido un impacto considerable en la disminucin
de la tasa de deforestacin en el trpico (Figura 7.1).
CAPTULO 7
Evitar el Fin de la Amazona
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
80
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Figura 7.1. La Amazona necesita un nuevo paradigma de desarrollo en
el que los recursos naturales se transformen en bienes y servicios que
sean competitivos en los mercados mundiales; por ejemplo, este proyecto
experimental de piscicultura en Bolivia se basa en la abundancia de aguas
superciales de la regin, peces nativos herbvoros, y soya y maz producidos
localmente ( Pep Barba/Estacin Pisccola Mausa).
En las mejores circunstancias, las reas protegidas y las reservas
indgenas sern consolidadas de modo que funcionen como
reservas biolgicas. No obstante, es poco probable que ms de
un 30 a 40 por ciento de la supercie territorial de la Amazona
se reserve para este propsito. Asimismo, las reservas indgenas
y extractivas encararn una mayor degradacin a menos que
el llamado modelo de manejo forestal sostenible se modique
signicativamente o las comunidades opten por no utilizar
dicha alternativa de explotacin. Fuera de los sistemas de reas
protegidas y reservas indgenas, el paisaje estar sujeto a las
fuerzas inevitables del mercado.
En los ltimos 20 aos, las polticas para disminuir la
deforestacin han dependido de la mejora de la gobernabilidad,
pero lamentablemente, stas han sido en gran parte si no
enteramente inefectivas. Los dos mtodos ms comunes han
sido 1) invertir en estudios de planicacin de uso del suelo
que promuevan el manejo forestal y 2) promulgar normativas
que requieran que los propietarios de tierras mantengan una
cantidad especicada de sus tierras como hbitats naturales.
88
La deforestacin, sin embargo, contina alcanzando niveles
record y los informes recientes del Brasil que indican que la
tasa anual de deforestacin ha disminuido, probablemente se
deben a un fenmeno de corto plazo causado por la debilidad
de los mercados internacionales ms que al xito de las polticas
gubernamentales para suprimir el cambio de uso del suelo. Los
propietarios de tierras ignoran, de manera rutinaria, las exigencias
de mantener cierto porcentaje de las propiedades bajo cobertura
boscosa. Del mismo modo, las regulaciones que prohben
el desmonte a lo largo de cursos de agua y en pendientes
agudas para crear servidumbres ecolgicas son ignoradas o se
88 El Cdigo Forestal del Brasil ja este valor en 80 por ciento en la Amazona y
20 por ciento en el Cerrado.
desconocen. Pese al xito limitado en cuanto a la mejora del
manejo forestal, la mayora de la madera se origina en la frontera
agrcola donde los paisajes de bosque son despojados de sus
recursos madereros antes de que el suelo se convierta a cultivos o
pastizales.
Algunos analistas se muestran esperanzados en sentido
de que la tendencia actual de descentralizacin de las
responsabilidades administrativas hacia los gobiernos regionales
y municipales disminuir la deforestacin. stos creen que
los gobiernos locales sern ms efectivos en convencer a los
propietarios de tierras para que conserven el bosque, limiten
el uso del fuego y evitan la sobreexplotacin de ecosistemas
terrestres y acuticos (Nepstad et al. 2002). Si bien la mejora
de los gobiernos locales constituye una meta loable, es poco
probable que los propietarios de tierras privadas reaccionen de
manera diferente a las condiciones prevalecientes del mercado
o que los gobiernos locales sean menos corruptos o sean ms
concientes de temas ambientales que los gobiernos nacionales
(Fearnside 2003).
Los propietarios de tierras siempre tratarn de maximizar
sus propios benecios econmicos y ningn tipo de normativa
alterar este comportamiento. stos probablemente tambin
dominarn a los gobiernos locales y sus polticas. En el mundo
desarrollado, el derecho del propietario de tierras a manejar
la propiedad privada se considera uno de los cimientos de la
economa de mercado libre y un elemento bsico de la naturaleza
humana. No sera razonable esperar que los propietarios de
tierras de la Amazona, la mayora de los cuales provienen de esta
tradicin cultural, se comporten de otro modo, al margen de
los sistemas jurdicos que pretendan controlar la explotacin de
recursos naturales a favor de los intereses nacionales.
Si los mercados siguen prevaleciendo y las normativas
establecidas por ley demuestran ser inefectivas, entonces ser
necesario formular e implementar mtodos alternativos para
salvar a la Amazona que reconozcan el predominio del mercado,
o la sociedad deber aceptar el hecho de que la mayor parte de
este bosque se degradar eventualmente. Un mtodo consiste
en reconocer el predominio de los mercados y manipularlos
mediante mecanismos regulativos que han sido efectivos
en otras partes del mundo. Casi todos los mercados estn
regulados en cierta medida, a n de evitar situaciones extremas
que se caracterizan como un abuso de stos. Tal y como lo ha
demostrado la historia reciente, los mercados no regulados de
tierras y bienes a la larga conllevarn a la deforestacin total de la
Amazona, lo cual se puede considerar, lgica y apropiadamente,
un abuso del mercado.
La regulacin del mercado puede tener muchas formas,
pero las ms efectivas son las basadas en incentivos econmicos
que motivan a los individuos a elegir voluntariamente aquello
que favorece sus intereses econmicos a corto plazo. En
Norteamrica, Europa y Japn, subsidios e incentivos tributarios
orientan el uso del suelo y promueven ciertas iniciativas de
produccin. La agricultura constituye el ejemplo ms obvio de
cmo los subsidios mantienen un uso del suelo que, de otro
modo, no sera competitivo econmicamente. Los pases que
aplican subsidios a la agricultura arguyen que stos son necesarios
para garantizar actividades tradicionales, esenciales para su
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
81
Evitar el Fin de la Amazona
economa y brindar bienestar social a un sector importante
de la poblacin. Este argumento se aplica igualmente bien a
la conservacin del ecosistema del bosque amaznico. Brasil
y los pases andinos han reconocido que la conservacin de la
Amazona es una prioridad estratgica. Si se combina esto con
la prioridad estratgica an mayor del desarrollo econmico
para mejorar el bienestar de sus poblaciones, se podr
justicar plenamente el uso de subsidios directos e indirectos
para garantizar inversiones y actividades que promueven el
crecimiento econmico a la vez que conservan el ecosistema
amaznico.
El desafo radica en hallar una fuente de ingresos
sucientemente grande como para nanciar los subsidios
necesarios. Igualmente importante sera establecer modelos
econmicos que produzcan bienes y servicios, al mismo tiempo
que se evita la deforestacin. Afortunadamente, el creciente
reconocimiento de que los servicios ecolgicos tienen un valor
de mercado real est creando una oportunidad para nanciar este
nuevo paradigma de desarrollo. Ser necesario, en la prxima
dcada, formular y seleccionar opciones clave de polticas que
generen los ingresos y garantizar un marco que ofrezca los
incentivos econmicos adecuados para las personas que viven y
trabajan en la Amazona.
A continuacin se presentan algunas recomendaciones aplicables
en polticas y mecanismos que suministraran un nuevo
paradigma de desarrollo para la Amazona. Esta lista no es, de
modo alguno, exhaustiva o particularmente novedosa, pero
indica oportunidades para reducir la deforestacin a la vez
que se encaran los principales impedimentos para el desarrollo
sostenible en la Amazona, el Cerrado y los Andes.
RECAUDACIN DE FONDOS MEDIANTE LA MONETIZACIN DE LOS
SERVICIOS ECOLGICOS
Actualmente existe preocupacin mundial acerca del
calentamiento global y conciencia de que la conservacin de los
bosques tropicales puede mitigar parcialmente esta amenaza.
En este contexto, un marco para la transferencia de fondos
desde pases desarrollados a pases en vas de desarrollo que
posean ecosistemas tropicales amenazados podra servir como
una fuente de ingresos para la conservacin y para subvencionar
un desarrollo que sea verdaderamente sostenible. La mayora
de estos ingresos provendran de crditos de carbono, que se
implementarn eventualmente conforme a la reglamentacin
modicada de la Convencin Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climtico (UNFCCC 2006).
Se obtendran crditos de carbono mediante la reduccin
de emisiones generadas por la deforestacin y la degra-
dacin de bosques (denominadas REDD en la termi-
nologa de UNFCCC). Por ejemplo, una disminucin
del 5 por ciento en la tasa de deforestacin de la cuenca
amaznica generara aproximadamente 650 millones du-
rante el primer ao de un compromiso de varios aos; los
montos se multiplicaran enormemente al incrementarse
las emisiones evitadas durante periodos de compromiso
de 30 aos (vase el Anexo, Cuadro A.3).
En el caso de los pases con niveles actuales elevados de
deforestacin, las reducciones se calcularan sobre la base
de la deforestacin histrica; otros pases podran nego-
ciar un paquete distinto de compensacin a n de no ser
penalizados por niveles bajos anteriores (o recientes) de
deforestacin.
El tema de leakage el desplazamiento de emisiones ex-
istentes a otras regiones en lugar de verdaderas reducciones
se gestionara estableciendo objetivos de reduccin de la
deforestacin a nivel nacional. Consiguientemente, los
cambios positivos o negativos en la tasa de deforestacin
dentro de un pas se cancelaran mutuamente o, desde
una perspectiva ms optimista, se sumaran.
Los proyectos de reforestacin y aforestacin se am-
pliaran enormemente en pases en vas de desarrollo a
n de restaurar las funciones del ecosistema en paisajes
degradados anteriormente. Las regulaciones actuales
del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) no han
fomentado el almacenamiento de carbono en muchos
pases debido a las cargas que supone la implementacin
y certicacin del mismo. Varias de estas medidas se im-
pusieron en respuestas a preocupaciones en sentido de
que los proyectos de reforestacin podran estimular,
distorsionadamente, a los agentes impulsores de la de-
forestacin. En la dcada pasada se ha demostrado, sin
embargo, que ste no es el caso y, consecuentemente, los
proyectos de reforestacin en los pases en vas de desar-
rollo se han rezagado.
Los compromisos nacionales de reduccin de emisio-
nes provenientes de la deforestacin (RED) y alma-
cenamiento de carbono (MDL) dentro del marco de
UNFCCC podran complementarse con proyecto indi-
viduales nanciados mediante mercados voluntarios con
un proceso menos estricto de certicacin que el de UN-
FCCC, sobre todo en casos en que stos brinden bene-
cios marcados para la conservacin de la biodiversidad y
el bienestar humano. La certicacin voluntaria podra
fortalecerse mediante el cumplimiento de las normas es-
tablecidas en la Convencin sobre Diversidad Biolgica
y las Metas de Desarrollo del Milenio.
Los esquemas de compensacin mediante crditos de
carbono deberan ser diseados y administrados por los
gobiernos de pases soberanos como parte de su estrate-
gia nacional de reduccin de las emisiones de carbono.
Ciertos pases podrn adoptar mecanismos de mercado,
mientras que otros podrn optar por crear fondos de
compensacin que sean alimentados por los sectores p-
blico y privado.
89
Puesto que su produccin agrcola y energa hidroelctrica
dependen parcialmente de la Amazona, los pases del
Cono Sur (Argentina, Paraguay y Uruguay) se sumaran
a Brasil para efectuar pagos por servicios ecolgicos de
acuerdo al porcentaje que cada pas del Mercosur reciba
de la Amazona y su grado de desarrollo econmico.
89 Brasil ha propuesto que se efecten pagos de transferencia como parte de los
programas de asistencia al desarrollo, mientras que Alliance for Rainforest
Nations ha propuesto que se usen sistemas de mercado para controlar las trans-
ferencias.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
82
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
UN INTERCAMBIO EQUITATIVO: SERVICIOS ECOLGICOS A CAM-
BIO DE SERVICIOS SOCIALES
Los habitantes de zonas de frontera sealan que la educacin
y salud constituyen sus dos necesidades ms importantes;
es as que redirigir los subsidios econmicos que vinculen la
conservacin del bosque con los servicios sociales creara un
electorado local poderoso a favor de la conservacin. A n
de reducir la deforestacin, cada pas deber contar con la
participacin de los actores responsables de la deforestacin
y monitorear anualmente la ecacia del programa. Si bien la
administracin de subsidios econmicos variar entre los pases,
los recursos y benecios debern uir hacia las comunidades
locales, al margen del mecanismo que se seleccione. Puesto que
los gobiernos locales usualmente son responsables de prestar
servicios sociales esenciales, stos seran los candidatos lgicos
para administrar dichos programas (vase abajo).
Los pagos de transferencia a gobiernos locales por con-
cepto de crditos de carbono y otros servicios ecolgi-
cos deberan dedicarse a la mejora de la educacin y la
salud.
Los pagos por servicios ecolgicos no deberan constitu-
irse en derechos automticos. Se podran usar incentivos
positivos mediante un aumento de presupuestos para rec-
ompensar a las comunidades por superar sus compromi-
sos, mientras que las comunidades que no cumplan los
compromisos encararan reducciones presupuestarias.
Un mecanismo similar para reducir los incendios fores-
tales podra generar ingresos adicionales basados en el
carbono. Una reduccin de incendios favorecera al
manejo forestal, la salud local y contribuira a mejores
regmenes de precipitacin.
QUID PRO QUO
Si bien los servicios ecolgicos pueden ofrecer una nueva
e importante fuente de ingresos nacionales, algunos pases
podrn necesitar incentivos adicionales para suscribir acuerdos
por prestacin de servicios ecolgicos. En particular, Brasil y los
pases andinos podran resistirse a participar en mecanismos que
aparentemente limiten su soberana sobre los recursos naturales
de la Amazona. Para que la participacin sea ms atractiva
desde un punto de vistas poltico, los sistemas de compensacin
relacionados con los servicios ecolgicos podran vincularse
tambin con otras prioridades nacionales tales como el comercio
y la seguridad internacional.
Los subsidios agrcolas que se aplican en Europa y Nortea-
mrica son un tema de disputas en las conversaciones
de comercio internacional. Brasil est a la cabeza de los
pases en vas de desarrollo que abogan por la reduccin
de subsidios agrcolas para la liberacin del comercio de
bienes y servicios industriales. La transferencia de subsi-
dios de la agricultura interna a la conservacin del bosque
a travs de la reduccin de emisiones provenientes de la
deforestacin limitaran la expansin agrcola en la Ama-
zona e, indirectamente, protegera a los agricultores eu-
ropeos y norteamericanos.
90
Brasil abrira sus mercados
a bienes y servicios industriales, mientras que los pases
desarrollados abriran sus mercados a alimentos y bio-
combustibles procedentes del Brasil.
El cambio climtico global constituye una amenaza real y
actual para la seguridad del planeta amenaza que el co-
lapso de la Amazona podra acentuar drsticamente.91 Si
bien el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tradi-
cionalmente no ha tocado el tema de seguridad ambien-
tal, un aumento de los desastres naturales relacionados
con el clima podra dar ms peso a la peticin del Brasil
de un escao permanente en dicho consejo.
En la Zona de Libre Comercio de Manaus, las empresas
industriales mostraron su disposicin a invertir en un cen-
tro urbano amaznico cuando se les ofrecieron ventajas
tributarias y reducciones arancelarias. Esto podra usarse
como modelo para centros manufactureros y comercia-
les en otras ciudades de la regin, brindando una alter-
nativa al desarrollo basado en la explotacin de recursos
naturales. Cualquier iniciativa de este tipo deber incluir,
tambin, incentivos para la transferencia de tecnologa de
modo que estos centros trasciendan la etapa de lnea de
ensamblaje inicial (maquiladora).
SUBVENCIN DE LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PRODUCCIN
Los habitantes de la Amazona necesitan y se merecen
mayores oportunidades econmicas. Lo ingresos generados por
la monetizacin de los servicios ecolgicos podran subvencionar
sistemas de produccin que estimulen el crecimiento econmico
y se mantengan compatibles con la conservacin del bosque. En
la regin, existe una serie de limitaciones econmicas sistmicas
para el crecimiento econmico. La ms importante de stas
es la inseguridad en la tenencia de la tierra, seguida por la
deciencia de los sistemas de transporte, la ausencia de crditos
asequibles y la carencia de suministros seguros de energa. Los
actuales modelos de desarrollo no ofrecen soluciones adecuadas
para ninguno de estos impedimentos y tienden a promover la
deforestacin. Los siguientes modelos alternativos conservan los
servicios ecolgicos y podran reemplazar a los modelos existentes
si los mercados se regulasen efectivamente y se acompaasen con
subsidios para contrapesar las fuerzas existentes del mercado.
Personas por va area, carga por va uvial
Como alternativa a las carreteras que degradan y fragmentan la
Amazona, los pases de la regin podran adoptar un modelo de
transporte en el que se usen aerolneas y barcazas de transporte
uvial. El sistema podra complementar a una red caminera
limitada prevista por IIRSA, pero eliminara la necesidad de otros
90 Los subsidios que se aplican en Europa y Norteamrica uctan entre los $50 y
75 mil millones anuales. Los pagos propuestos por servicios de almacenamiento
de carbono representan slo un 1 por ciento de este total.
91 Recientemente, el ejrcito de los EE.UU. reconoci que el cambio climtico
global constituye una amenaza importante para la seguridad nacional (MAB
2007).
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
83
Evitar el Fin de la Amazona
proyectos promovidos por los ministerios nacionales y estatales
de transporte.
92
Como parte de un programa modicado de
inversiones de IIRSA, ste ofrecera alternativas econmicas para
el transporte de personas y mercancas.
Las empresas de transportes areo y uvial podran nan-
ciarse directamente mediante reducciones tributarias, as
como con precios subvencionados de combustible y tasas
de inters inferiores a las tasas de mercado para las in-
versiones capitales. La cobertura de reas remotas podra
subvencionarse directamente mediante pagos en efectivo
para garantizar un servicio conable y regular.
Los servicios areos promocionaran la integracin re-
gional al ofrecer vuelos trans-fronterizos que no hagan
escala en ciudades capitales o grandes ejes regionales.
Una ampliacin del servicio areo favorecera a la indu-
stria turstica al abrir reas remotas y existira el benecio
adicional de reduccin del impacto ambiental en reas
con gran auencia de turismo.
Un servicio de transporte uvial subvencionado brindara
una solucin econmica para el movimiento de materias
primas a granel (es decir, granos, minerales, biocombus-
tibles y madera).
Tenencia de la tierra y conservacin
La reforma de los sistemas de tenencia de la tierra es de suma
importancia para detener la deforestacin. La demanda de tierras
es una de las causas principales de deforestacin puesto que los
sistemas actuales de titulacin recompensan a los propietarios
que deforestan y castiga a los que no lo hacen. El objetivo sera
mantener una matriz de bosque mediante la subvencin de
modelos de uso del suelo que obedezcan la norma 80:20 (bosque:
tierra cultivada) que estipula el Cdigo Forestal del Brasil.
93
Se
necesitan normativas gubernamentales e incentivos econmicos
de mercado para garantizar que los sistemas intensivos de
produccin estn ligados con la conservacin del bosque.
Las empresas que acepten la aplicacin de una propor-
cin contractualmente vinculante de 80:20 gozaran de
un proceso expedito de titulacin.
94
El Estado distribuira la tierra mediante transacciones co-
merciales en lugar de otorgamiento, y las condiciones de
las hipotecas estipularan la aplicacin de la proporcin
80:20 de uso del suelo.
92 Todos los pases andinos tienen versiones diferentes de una carretera de pie de
monte que atravesara varios parques nacionales, mientras que Brasil tiene pre-
vista una segunda carretera Transamaznica (BR-210), denominada Perimetral
Norte, que discurrira paralela al ro Amazonas aproximadamente a 8 grados al
norte del ecuador.
93 Incluso los escenarios ms optimistas de cambio de uso del suelo pronostican
que al menos 20 por ciento de la Amazona se convertir a sistemas intensivos
o semi-intensivos de produccin durante el prximo siglo, mientras que los
escenarios pesimistas predicen hasta un 50 por ciento de deforestacin. Por
consiguiente, un modelo de uso del suelo en el que 20 por ciento del paisaje
se deforeste pero que est condicionado a la conservacin de un 80 por ciento
conllevara a una reduccin de la deforestacin.
94 Diez por ciento de la Amazona equivale a cerca de 25.000 km
2
. Con una produc-
tividad promedio de $500 por hectrea (con base en rendimientos y precios bajos
de soya en Bolivia), esto generara $1,2 mil millones en ingresos anuales para la
regin. El potencial de los biocombustibles superara, con mucho, a esta cifra.
En paisajes muy deforestados, se ofrecera acceso a crdi-
tos con intereses bajos y titulacin expedita a las empresas
que accedan a plantar rboles para cumplir con la norma
80:20 de uso del suelo.
Las empresas que acepten la aplicacin de la norma 80:20
de uso del suelo tendran acceso a prstamos con intereses
bajos para implementar modelos de produccin intensiva
(vase la seccin siguiente).
El cumplimiento de la norma 80:20 de uso del suelo sera
monitoreado mediante tecnologa de teledeteccin y reg-
istros de derechos reales administrados por los gobiernos
locales y nacionales. El incumplimiento conllevara en
una revocatoria inmediata de crdito y reversin de las
tierras al Estado.
Crecimiento econmico y creacin de puestos de trabajo
La produccin intensiva debe predominar en paisajes que
se han convertido a usos agrcolas, ganaderos o forestales
en plantaciones.
95
Dicha produccin debe garantizar la
sostenibilidad a largo plazo y ser diversicada a n de asegurar la
estabilidad econmica en los mercados uctuantes de materias
primas. El crdito, el transporte y la energa subvencionados
son de suma importancia y deben ser considerados como
componentes legtimos de los modelos de produccin
amaznicos; no obstante, los productores debern generar bienes
y servicios interesantes que sean competitivos en mercados reales.
Una industria turstica diversicada podra enfocarse en
el ecoturismo, pero tambin incluir la pesca deportiva, el
turismo cultural, actividades deportivas de aventura (es-
qu acutico y buceo) y cruceros de lujo.
La industria turstica debera democratizarse mediante la
participacin de comunidades locales como accionistas
en nuevas empresas. Se puede ofrecer crdito subvencio-
nado a las empresas que incluyan a las comunidades lo-
cales como accionistas.
Se debera promover la piscicultura como sistema prima-
rio de produccin de la Amazona.
96
El agua es el recurso
ms abundante y valioso de la regin, y debera constituir
la base de su crecimiento econmico. La piscicultura es
el mtodo ms eciente para convertir la materia vege-
tal en protena animal y puede organizarse en unidades
pequeas gestionadas por familias.
97
Tambin puede ser
un componente clave en la cadena de produccin que
95 En ciertas partes del trpico hmedo, slo un 5 por ciento de las tierras de-
forestadas se dedican a la produccin, mientras que el otro 95 por ciento se deja
como barbecho de bosque secundario.
96 La piscicultura es ahora la forma de produccin de alimentos de mayor cre-
cimiento del mundo. Desde 1990, sta se ha incrementado en una tasa de 10
por ciento al ao. Si esta tendencia contina, en una dcada, la produccin de
pescado y mariscos en criaderos superar a la pesca de stos en estado silvestre.
97 Se han obtenido rendimientos de 3.682 kg./ha en pesqueras comerciales de
Colossoma macropomum (tambaqu), especie frugvora que se alimenta con una
dieta comercial en lagunas sembradas; 10.000 ha de lagunas produciran 35.000
toneladas mtricas de pescado al ao, lo cual igualara a la captura de todas las
especies pisccolas de Loreto, Per en 1994 (Peralta & Teichert-Coddington
1989).
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
84
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
ro Amazonas (ej. Madeira y Xing) a n de limitar el
impacto de los embalses en los ecosistemas acuticos.
Los cultivos para biocombustibles, tales como la palma
aceitera africana para la produccin de biodiesel y el
pasto elefante para la produccin de alcohol celulsico,
probablemente constituirn el emprendimiento agrcola
ms exitoso en la Amazona. El biodiesel producido a
escala local podra brindar una fuente econmicamente
competitiva de combustible para el transporte uvial en
barcazas.
Si bien los cultivos para biocombustible probablemente
constituyen la mayor amenaza futura para la Amazona,
stos puede mitigarse mediante la aplicacin del modelo
de uso del suelo 80:20 y asimismo la subvencin de la
produccin de biocombustible en paisajes ya deforestados
o degradados.
El propano y el butano (es decir, el gas licuado de petrleo
GLP) generalmente son abundantes en campos de gas
natural y brindan una fuente de gran energa, limpia y
porttil de combustible. Si bien el GLP se separa en re-
neras y se vende como combustible subvencionado a las
poblaciones urbanas, se puede construir pequeas plantas
productoras de gas en la Amazona y el GLP se constitu-
ira en una de varias opciones energticas.
Los combustibles fsiles para el transporte areo tendrn
que subvencionarse para nanciar el modelo de transporte
de personas por va area y carga por va uvial; sin em-
bargo, las innovaciones tecnolgicas a la larga permitirn
la conversin de aceites vegetales para la produccin de
queroseno o combustible de aviacin.
APROVECHAR EL PODER DE LOS GOBIERNOS LOCALES
Las normativas impuestas por ley han sido inefectivas
puesto que se han aislado de los mecanismos del mercado.
Del mimo modo, los incentivos econmicos sern insuci-
entes para cambiar la dinmica de desarrollo de la Amazona
si se implementan en un ambiente regulativo laxo. Es fcil
abusar de los subsidios y se requieren instituciones slidas
para garantizar que las fuerzas de mercado funcionen segn
lo previsto. Por tanto, todos los subsidios y mecanismos de
mercado que se proponen en este trabajo debern vincularse
con exigencias normativas, en particular la normativa 80:20
de uso del suelo que ofrece una de las pocas opciones realistas
para limitar la deforestacin. La mayora de las leyes y normas
se inician a nivel nacional, pero los gobiernos municipales
y regionales tienen un papel importante y creciente en la
aplicacin y el cumplimiento de las mismas. La conservacin
de la Amazona depender, en gran medida, de la capacidad
de los gobiernos locales para cumplir su rol de instituciones
pblicas.
Los registros de derechos reales debern ser una inversin
prioritaria en toda la regin amaznica. La tenencia cues-
tionable de la tierra es una fuente de violencia y corrup-
cin en reas de frontera. Los gobiernos locales debern
crear y mantener registros rurales y urbanos de tierras
vincule a los graneros de Mato Grosso y Santa Cruz con
mercados del exterior.
98
Las plantaciones forestales en regiones ya deforesta-
das almacenarn carbono a la vez que crean un recurso
econmico a mediano plazo. Se puede usar subsidios,
mediante prstamos con intereses bajos, apoyo tcnico y
pagos directos, para la reforestacin de paisajes.
La explotacin de hidrocarburos y minerales continu-
ar siendo una fuente importante de ingresos para las
economas nacionales.99 Los ingresos por concepto de
regalas de estas actividades se deberan usar para obtener
recursos adicionales de parte de iniciativas de evitacin
de la deforestacin; por ejemplo, los hidrocarburos por lo
general se producen dentro de reas protegidas, de modo
que una parte de las regalas se podra usar para nanciar
la gestin de stas reas. Con esto, se vinculara la pro-
duccin de combustible fsil con acciones positivas para
la reduccin de emisiones de gases causantes del efecto
invernadero.
Es necesario crear modelos econmicos que no depen-
dan de los recursos a n de diversicar la economa de la
regin; el ejemplo de Manaus como zona de libre comer-
cio que desarroll una industria de alta tecnologa se po-
dra duplicar en otros centros urbanos de la Amazona.
Innovacin en el uso y la generacin de energa
El crecimiento econmico requiere energa. La lejana de la
Amazona aumenta el costo de los combustibles fsiles tradi-
cionales, creando dicultades y oportunidades. La energa
limpia debera ser el paradigma para los sistemas de produc-
cin que sean subvencionados mediante pagos por servicios
ecolgicos y la Amazona podra crear oportunidades para
asociaciones estratgicas en el campo de la investigacin, el
desarrollo y la comercializacin de energas alternativas.
La energa solar ser la opcin ms competitiva para las
localidades ms remotas con necesidades moderadas de
energa; las inversiones en esta tecnologa se podran sub-
vencionar mediante pagos por servicios ecolgicos.
Se debera ofrecer reducciones tributarias, preferencias
arancelarias y subsidios directos a las corporaciones mul-
tinacionales que establezcan instalaciones de fabricacin
de paneles solares en centros urbanos de la Amazona.
Puesto que el agua es el recurso natural ms abundante
de la Amazona, la energa hidroelctrica sera un com-
ponente importante del modelo energtico. El potencial
para el aprovechamiento de energa hidroelctrica en la
Amazonia es enorme, pero las instalaciones generadoras
no deberan construirse en los principales auentes del
98 Sera necesario incorporar directrices a este modelo de produccin a n de
evitar o minimizar impactos ambientales potencialmente negativos, tales como
la conversin de humedales, la introduccin de especies exticas y la contami-
nacin de aguas debido al tratamiento inadecuado de aguas servidas y euentes
provenientes de las lagunas de cra.
99 Ni las minas ni las concesiones de explotacin de hidrocarburos tendran
problemas para cumplir la norma 80:20 si las poblaciones locales colaboran al
no invadir las concesiones.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
85
Evitar el Fin de la Amazona
como base para el crecimiento a largo plazo y el buen
gobierno. La tenencia de la tierra sera el fundamento de
los impuestos locales y el crdito se otorgara sobre la base
del valor patrimonial de la tierra.
Se debe establecer organismos independientes de vigilan-
cia para el monitoreo de la deforestacin y ser necesario
que los gobiernos municipales cuenten con capacidad en
teledeteccin y sistemas de informacin geogrca (SIG)
para hacer cumplir la prohibicin de deforestacin e in-
cendios. Brasil cuenta con esta capacidad a nivel nacional
y recientemente la ha descentralizado en Mato Grosso
100
;
sin embargo, no existen esfuerzos coordinados de este
tipo en ninguno de los pases andinos.
Las universidades nacionales necesitarn inversiones para
respaldar una revitalizacin de los sistemas educativos y
sanitarios. Los recursos canalizados a las universidades
estatales debern vincularse con reformas de fondo en
la administracin y con la eliminacin del concepto de
cogobierno entre profesores, personal administrativo y
estudiantes, adems de apoyar programas ms amplios de
100 El Sistema de Licencias Ambientales en Propiedades Rurales (SLAPR) usa tec-
nologa de teledeteccin suministrada por la agencia espacial nacional (INPE)
para el monitoreo de la deforestacin en tiempo real aproximado y compara esa
informacin con los datos de tenencia de la tierra que se recaban mediante un
programa de otorgamiento de licencias.
investigacin relacionados con actividades de extensin y
enfocados en desarrollo rural.
101
La investigacin realizada por universidades ayudar a
subvencionar y mejorar los sistemas de produccin inten-
siva, en particular en lo que se reere al descubrimiento
de nuevos usos para los recursos biolgicos y genticos de
la Amazona y los Andes.
DISEO DE PAISAJES PARA LA CONSERVACIN
Adems de conservar grandes extensiones de la Ama-
zona dentro de un sistema ampliado de reas protegidas,
tambin ser necesario disear e implementar corredores
de conservacin en zonas estratgicas donde los corredores
de transporte se consideren un requisito para la integracin
fsica y econmica de la regin. Un corredor de conservacin
es un paisaje concebido para promover la conservacin de la
biodiversidad. Los corredores consisten en reas protegidas,
situadas estratgicamente en una matriz de diferentes tipos de
uso del suelo de modo que las especies puedan desplazarse e
intercambiar recursos genticos. A medida que las carreteras
de IIRSA se construyan y los cinturones de deforestacin
se amplen con el tiempo, y a medida que el calentamiento
global cambie las gradientes ambientales que controlan la
101 Brasil ha adoptado una estructura relativamente eciente de gobernabilidad
para sus universidades pblicas, pero los pases andinos se aferran a un modelo
anticuado y altamente politizado en el cual los estudiantes y los docentes eligen
a las autoridades universitarias mediante un proceso electoral. ste tiende a
privilegiar la docencia y a menoscabar a la investigacin y extensin.
Recuadro 7
reas protegidas: ya es suciente o apenas suciente?
En la dcada de 1990 se crearon muchas reas protegidas en toda la Amazona, con el objetivo de designar
aproximadamente un 20 por ciento de la supercie total de cada pas como algn tipo de rea protegida,
con diferentes niveles de uso de recursos naturales (IUCN 1994). Simultneamente, los pueblos indgenas
comenzaron a recibir la titulacin de sus territorios tradicionales, otorgndoseles alrededor del 20 por ciento de
la supercie de la regin. Muchos conservacionistas tienen la esperanza de que estas tierras funcionen como un
substituto de las reas protegidas.
Brasil sigue ampliando activamente su sistema de reas protegidas bajo una gama de categoras con opciones
exibles de desarrollo. Un poco ms del 50 por ciento de los estados de Amap y Par se ha incorporado en
alguna forma de unidad de conservacin, incluidas reas indgenas y bosques de produccin. Per, asimismo,
ha reservado casi la mitad (45 por ciento) del departamento de Madre de Dios y Colombia, esencialmente, ha
cedido casi toda su regin amaznica de tierras bajas a grupos indgenas (vase la Figura 5.3 y los Cuadros A.5
a A.7). No obstante, el total, a nivel de la cuenca, dista mucho de un 50 por ciento e incluso si se reserva un 50
por ciento, la deforestacin y degradacin eventual de la mitad restante es una perspectiva poco halagea.
Muchas personas, sobre todo en el sector privado y los ministerios dedicados al desarrollo, opinan que ya
es suciente y temen que ms reas protegidas evitarn el acceso a grandes extensiones de tierras para la minera,
los hidrocarburos y la explotacin maderera. Sin embargo, los conservacionistas arguyen que la supercie que se
ha reservado es apenas suciente, en particular puesto que los esfuerzos paralelos para disminuir la degradacin
de bosques y deforestacin han fracasado (vase la Figura 2.1).
Estas posiciones aparentemente contrapuestas, a la larga, se armonizarn mediante procesos democrticos. Se
espera que ambos grupos se den cuenta de que puede haber un espacio de coincidencia: que un rea protegida puede
tener usos mltiples, que la minera y la produccin de hidrocarburos no necesariamente conllevan al aumento de
la deforestacin y que el aprovechamiento forestal puede ser realmente sostenible. Se espera tambin que la gente
perciba que la conservacin es una inversin en el futuro del planeta. Una vez que un ecosistema natural es alterado
permanentemente, no hay vuelta y ste se pierde para siempre. Si se debe cometer errores, sera prudente errar a
favor de la precaucin y ser generosos con las generaciones futuras al decidir cunto es suciente?
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
86
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
distribucin de especies, la importancia de la conectividad de
hbitats ser an ms trascendental.
Se debe conservar grandes extensiones de bosque a n de
minimizar el impacto de los efectos de borde y brindar
una supercie suciente para la supervivencia de especies
raras.
Se deber prestar atencin especial a la Amazona occi-
dental, puesto que sta es la regin ms diversa biolgica-
mente y ha gozado del clima ms estable durante miles de
aos.
Si bien mucho del paisaje situado fuera de las reas prote-
gidas a la larga se convertir en bosques de produccin,
stos debern establecerse con ciclos de aprovechamiento
forestal de aproximadamente 100 aos para mantener las
caractersticas esenciales del bosque.
Se debe crear incentivos para que las comunidades con-
serven los paisajes de bosque adyacentes a las carreteras
de modo que la fauna pueda migrar a travs de estas bar-
reras.
102
Se debe mantener (o restaurar) la conectividad entre el pie
de monte y los ecosistemas montanos del Hotspot de Bio-
diversidad de los Andes Tropicales, a n de garantizar que
las especies de tierras bajas puedan migrar hacia las estri-
baciones cordilleranas en respuesta al cambio climtico.
Los corredores ribereos debern ser otra prioridad, ya
que incorporan fondos hmedos de valles que sern re-
sistentes a futuras sequas, adems de proteger tanto
ecosistemas terrestres como acuticos. Los auentes del
Amazonas que desembocan en ste por el sur (ej. Xing,
Madeira) tambin funcionarn como corredores latitudi-
nales para la migracin de especies.
Se debe identicar como reas prioritarias para la conser-
vacin a las formaciones topogrcas que podran ofrecer
refugio a especies de tierras bajas que migren en respuesta
al cambio climtico global; esto resalta la importancia de
las colinas, serranas y valles de las regiones del Escudo
Brasileo y de la Guayana.
CONCLUSIONES
El rea Silvestre de Alta Diversidad de la Amazona
enfrenta cambios inexorables derivados del desarrollo
econmico y la degradacin ambiental, procesos que ya han
transformado al Cerrado en una vasta extensin de tier-
ras dedicadas a actividades agroindustriales. Los bosques
tropicales de los Andes han estado sujetos a un largo historial
de degradacin, pero en el pasado la colonizacin de esta
regin se caracteriz por su aislamiento, con zonas limitadas
vinculadas con una sola rea urbana en las tierras altas; IIRSA
ha propuesto integrar las regiones aisladas del pie de monte
andino y vincularlas con los mercados nacionales, regionales
y mundiales. IIRSA, el PPA y otras iniciativas pblicas y
102 El plan de gestin ambiental, recientemente publicado, para el corredor de
transporte BR-163 entre Cuiab y Santarm incorpora el Parque Nacional Ja-
manxim que est, casi completamente, encima de la carretera (Plano BR-163).
privadas amplicarn los impactos de la migracin humana,
la expansin agrcola, la extraccin maderera, la minera, la
produccin de hidrocarburos y el cambio climtico. Lamen-
tablemente, el desarrollo tradicional es, en gran medida, in-
compatible con la conservacin puesto que no puede generar
incentivos econmicos para promover la preservacin a largo
plazo de los bosques naturales. Los esfuerzos enfocados en
usar iniciativas comunitarias para disminuir la deforestacin
han fracasado y continuarn fracasando ya que la creci-
ente frontera amaznica est poblada por personas que toman
decisiones sobre la base de sus intereses econmicos a corto
plazo. Incluso los sistemas de produccin ms responsables,
tales como el modelo actual de manejo forestal sostenible,
conllevarn a la degradacin eventual de los ecosistemas de
bosque y a su conversin a plantaciones forestales.
La solucin tradicional de crear reas protegidas proba-
blemente ser una solucin integral pero insuciente puesto
que abarcar slo un 20 a 30 por ciento del paisaje y estas
reas protegidas quedarn aisladas progresivamente en una
matriz de bosque degradado y paisajes antropognicos. Los
territorios indgenas y las reservas extractivas ofrecen un com-
plemento importante para las reas protegidas, pero en stos
podra aplicarse al modelo actual de manejo forestal a menos
que las comunidades tengan una alternativa econmica ms
interesante. Incluso si los territorios indgenas se preservan
intactos y se ampla el sistema de reas protegidas, stos no
superaran el 50 por ciento del total de la supercie territorial
de la Amazona, aun en el escenario ms optimista. Esto deja,
maniestamente, el 50 por ciento restante expuesto a las fuer-
zas de los mercados internacionales de materias primas y a la
bsqueda de riqueza personal que caracteriza a la sociedad
moderna.
La Amazona requiere un nuevo paradigma de desar-
rollo, nico para sus caractersticas e importancia mundial.
Este nuevo paradigma debe garantizar a sus habitantes un
nivel digno de prosperidad, a la vez que contribuye signi-
cativamente a las economas de los pases que son custodios
de la Amazona. Si el bosque amaznico es un patrimonio
mundial que merece ser preservado, entonces sera razonable
que se remunere a los custodios por sus esfuerzos.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
87
BIBLIOGRAFA
Aleixo A. 2004. Historical diversication of a terra-rme forest bird superspecies: A phylogeographic perspective on the role of dier-
ent hypotheses of Amazonian diversication. Evolution 58: 1303 1317.
Almeida, O., McGrath, D. & Runo, M. 2001. Te commercial sheries of the lower Amazon: An economic analysis. Fisheries
Management and Ecology 8(3): 15 35.
Andersen, L.E. 1997. A Cost-benet Analysis of Deforestation in the Brazilian Amazon. Texto para Discusso, no. 455. Ro de Janiero:
IPEA, Instituto de Pesquisas Econoimicas Aplicada.
Asner, G.P., Knapp, D.E., Broadbent, E.N., Oliveira, P.J.C., Keller, M. & Silva J. N. 2005. Selective logging in the Brazilian Amazon.
Science 310: 480 482.
Avissar, R. & Werth, D. 2005. Global hydroclimatological teleconnections resulting from tropical deforestation. Journal of Hydrome-
teorology 6: 134 145.
Avissar, R. & Liu, Y. 1996. Tree-dimensional numerical study of shallow convective clouds and precipitation induced by land surface
forcings. Journal of Geophysical Research 101: 7499 7518.
Baker, T.R., Phillips, O.L., Malhi, Y., Almeida, S., Arroyo, L., di Fiore, A., Killeen, T.J., Laurance, S.G., Laurance, W.F., Lewis, S.L.,
Lloyd, J., Monteagudo, A., Neill, D.A., Patio, S., Pitman, N.C.A., Silva, J.N.M. & Vasquez-Martinez, R. 2004. Variation in
wood density determines spatial patterns in Amazonian forest biomass. Global Change Biology 10: 545 562.
Balmford, A., Bruner, A., Cooper, P., Costanza, R., Farber, S., Green, R.E., Jenkins, M., Jeeriss, P., Jessamy, V., Madden, J., Munro,
K., Myers, N., Naeem, S., Paavola, J., Rayment, M., Rosendo, S., Roughgarden, J., Trumper, K. & Turner, R.K. 2002. Eco-
nomic reasons for conserving wild nature. Science 297: 950 953.
Banco do Brasil. 2007. PROEX Programa de Financiamento s Exportaes. Online. Available: http://www.bb.com.br/appbb/por-
tal/gov/ep/srv/fed/AdmRecPROEXFin.jsp.
Barbosa, R.I. & Fearnside, P.M. 1999. Incndios na Amaznia brasileira: Estimativa da emisso de gases do efeito estufa pela queima
de diferentes ecossistemas de Roraima na passagem do evento El Nio (1997/98). Acta Amazonica 29: 513 534.
Barlow, J., Haugaasen, T. & Peres, C.A. 2002. Eects of ground res on understorey bird assemblages in Amazonian forests. Biological
Conservation 105: 157 169.
Barthem, R.B. & Goulding, M. 1997. Te Catsh Connection: Ecology, Migration, and Conservation of Amazon Predators. New York:
Columbia University Press.
Bennett, B.C. 2002. Forest products and traditional peoples: Economic, biological, and cultural considerations. Natural Resources
Forum 26: 293.
Berbery, E.H. & Barros, V.R. 2002. Te hydrologic cycle of the La Plata basin in South America. Journal of Hydrometeorology 3: 630
645.
Berbery, E.H. & Collini, E.A. 2000. Springtime precipitation and water vapor ux over southeastern South America. Monthly Weather
Review 128: 1328 1346.
Berri, G.J., Ghietto, M.A. & Garca, N.O. 2002. Te inuence of ENSO in the ows of the upper Paran River of South America
over the past 100 years. Journal. of Hydrometeorology 3: 57 65.
Berry, M.C. 1975. Te Alaska Pipeline: Te Politics of Oil and Native Land Claims. Bloomington, IN: Indiana University Press.
Betts, R.A., Cox, P.M., Collins, M., Harris, P.P., Huntingford, C. & Jones, C.D. 2004. Te role of ecosystem-atmosphere interactions
in simulated Amazonian precipitation decrease and forest dieback under global climate warming. Teoretical and Applied Clima-
tology 78: 157 175.
(BICECA) Building Informed Civil Engagement in the Amazon. 2007. About IIRSA (Initiative for Integration of Regional Infra-
structure in South America). Online. Available: http://www.biceca.org//en/Page.About.Iirsa.aspx.
Blundell, A.G. & Gullison, R.E. 2003. Poor regulatory capacity limits the ability of science to inuence the management of mahog-
any. Forest Policy and Economics 5: 395 405.
(BOA) Board on Agriculture, Committee on Sustainable Agriculture and the Environment in the Humid Tropics, National Research
Council. 1993. Sustainable Agriculture and the Environment in the Humid Tropics. Washington, DC: National Academy Press.
Bodmer, R.E., Fang, T.G., Moya, L.I. & Gill, R. 1994. Managing wildlife to conserve Amazonian forests: Population biology and
economic considerations of game hunting. Biological Conservation 67: 29 35.
Bojsen, B.H. & Barriga, R. 2002. Eects of deforestation on sh community structure in Ecuadorian Amazon streams. Freshwater
Biology 47: 2246 2260.
Bolivia Forestal. 2007. Preliminar: Exportaciones forestales del 2006 superan los 170 Millones de $US. Cmara Forestal 8 (1). Online.
Available: http://www.cfb.org.bo/NoticiasBF/8.01/boletin.notaBF03.htm. June 1, 2007.
Brienen, R.J.W. & Zuidema, P.A. 2006. Lifetime growth patterns and ages of Bolivian rainforest trees obtained by tree ring analysis.
Journal. of Ecology 94(2): 481 493.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
88
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Brito-Carreiras. J.M., Cardoso-Pereira, J.M., Campagnolo, M.L. & Shimabukuro, Y.E. 2005. A land cover map for the Brazilian
Legal Amazon using SPOT-4 VEGETATION data and machine learning algorithms. Anais XII Simpsio Brasileiro de Sensoria-
mento Remoto. April 16 21. Goinia, Brasil. INPE. pp. 457-464. Online. Available: http://marte.dpi.inpe.br/col/ltid.inpe.
br/sbsr/2004/11.19.14.07/doc/457.pdf. May 1, 2007
Burnham, R.J. & Graham, A. 1999. Te history of Neotropical vegetation: New developments and status. Annals of the Missouri
Botanical Garden 86(2): 546 589.
Cadman, J.D. 2000. Te Environmental Aspects of Six Hydro Reservoirs in the Amazon Basin. Submission to the World Commission on
Dams, no. ENV061. Online. Available: http://www.dams.org/kbase/submissions/showsub.php?rec=ENV061. January, 13, 2007.
Campbell-Lendrum, D., Dujardin, J.P., Martinez, E., Feliciangeli, M.D., Perez, J.E., Passerat de Silans, L.N.M. & Desjeux, P. 2001.
Domestic and peridomestic transmission of American cutaneous leishmaniasis: Changing epidemiological patterns present new
control opportunities. Memrias do Instituto Oswaldo Cruz 96(2): 159 162.
Cmara, G., Aguiar, A.P.D., Escada, M.I., Amaral, S., Carneiro, T., Monteiro, A.M.V., Arajo, R., Vieira, I. & Becker, B. 2005. Ama-
zonian Deforestation Models. Science 307: 1043 1044.
Campos, M., Francis, M. & Merry, F. 2005. Stronger by Association: Improving the Understanding of How Forest-Resource Based SME
Associations can Benet the Poor. London: Instituto de Pesquiza Ambiental da Amaznia & Te International Institute for Environ-
ment and Development.
Chen, T.C., Yoon, J., St. Croix, K.J. & Takle, E.S. 2001. Suppressing impacts of the Amazonian deforestation by the global circulation
change. Bulletin of the American Meteorological Society 82: 2209 2216.
Cherno, B., Machado-Allison, A., Willink, P., Sarmiento, J., Barrera, S., Menezes, N. & Ortega, H. 2000. Fishes of three Bolivian
rivers: Diversity, distribution and conservation. Interciencia 25: 273 283.
ChinaView. 2006. CNPC to purchase EnCanas oil business in Ecudaor. Online. Available: http://news.xinhuanet.com/english/2005-
09/15/content_3497826.htm. March 14, 2007.
Churchill, S.P., Grin, D. III & Lewis M. 1995. Moss diversity of the tropical Andes. In S.P. Churchill, H. Balslev, E. Forero, & J.
L. Luteyn. (Eds.), Biodiversity and Conservation of Neotropical Montane Forests. pp. 335 346. Bronx, NY: New York Botanical
Garden.
Cochrane, M.A. 2003. Fire science for rainforests. Nature 421: 913 919.
Cochrane, M.A. & Laurance W.F. 2002. Fires as large-scale edge eect in the Amazon. Journal of Tropical Ecology 18: 311 325.
Cochrane, M.A., Alencar, A., Schulze, M.D., Souza, C.M. Jr., Nepstad, D.C., Lefebvre, P. & Davidson, E.A. 1999. Positive feedbacks
in the re dynamic of closed canopy tropical forests. Science 284: 1832 1835.
Cochrane, T.A., Killeen, T.J. & Rosale, O. 2007. Agua, Gas y Agroindustria: La Gestion Sostenible de la Riego Agrcola en Santa Cruz,
Bolivia. La Paz, Bolivia: Conservation International.
Coelho, C.A.S., Uvo, C.B.T. & Ambrizzi, T. 2002. Exploring the impacts of the tropical Pacic SST on the precipitation patterns over
South America during ENSO periods. Teoretical and Applied Climatology 71: 185 197.
Colinvaux, P.A. 1993. Pleistocene biogeography and diversity in tropical forests of South America. In P. Goldblatt. (Ed.), Biological
Relationships between Africa and South America. pp. 473 499. New Haven, CT: Yale University Press.
Colli, G. R. 2005. As origens e a diversicao da herpetofauna do Cerrado. In A. Scariot, J.C. Souza-Silva & J.M Felli. (Eds.),
Cerrado: Ecologia, Biodiversidade e Conservao. pp. 247 264. Braslia: Ministrio do Meio Ambiente.
Colvin, M., Abdool Karim, S.S. & Wilkinson, D. 1995. Migration and AIDS. Lancet 346: 1303 1304.
Condit, R., Pitman, N., Leigh, E.G. Jr., Chave, J., Terborgh, J., Foster, R.B., Nez, V.P., Aguilar, S., Valencia, R., Villa, G., Muller-
Landau, H., Losos, E. & Hubbell, S.P. 2002. Beta-diversity in tropical forest trees. Science 295: 666 669.
Costanza, R., dArge, R., Groot,
R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., ONeill, R.V., Paruelo,
J., Raskin, R.,
Sutton, G.M. & van den Belt, M. 1997. Te value of the worlds ecosystem services and natural capital. Nature 387: 253 260.
Cowell, A. 1990. Te Killing of Chico Mendes. Episode 4. Te Decade of Destruction: A Unique Chronicle of the Destruction of the Amazo-
nian Rainforest. PBS Frontline Documentary Series. Videotape.
Cox, P.M., Betts, R.A., Jones, C.D., Spall, S.A. & Totterdell, I.J. 2000. Acceleration of global warming due to carbon-cycle feedbacks
in a coupled model. Nature 408: 184 187.
Curran, L.M., Trigg, S.N., McDonald, A.K., Astiani, D., Hardiono, Y.M., Siregar, P., Caniago, I. & Kasischke, E. 2004. Lowland For-
est Loss in Protected Areas of Indonesian Borneo. Science 303: 1000.
Daly, D.C. & Mitchell, J. D. 2000. Lowland vegetation of tropical South America: An overview. In D. Lentz. (Ed.), Imperfect Balance:
Landscape Transformations in the pre-Columbian Americas. pp. 391 454. New York: Columbia University Press.
Dauber, E. 2003. Modelo de Simulacin para Evaluar las Posibilidades de Cosecha en el Primer y Segundo Ciclo de Corta en Bosques Tropi-
cales de Bolivia. Documento Tcnico 128/2003. Santa Cruz, Bolivia: Proyecto BOLFOR.
Dourojeanni M.J. 2006. Estudio de caso sobre la Carretera Interocenica en la Amazonia Sur del Per, Lima Peru. Online. Available:
http;//www.biceca.org/proxy/Document.75.aspx. March 14, 2007.
(EBI) Te Energy and Biodiversity Initiative. 2003. EBI Report Integrating Biodiversity Conservation into Oil & Gas Development.
Online. Available: http://www.theebi.org/products.html. May 1, 2007.
Ellis, W.S. & Allard, W.A. 1988. Rondonia: Brazils Imperiled Rainforest. National Geographic 174(6): 772 799.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
89
Bibliografa
Eltahir, E.A.B. & Bras, R. L. 1994. Precipitation recycling in the Amazon Basin. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society
120: 861 880.
Emmons, L.H. 1997. Neotropical Rainforest Mammals: A Field Guide. 2d ed. Chicago: Chicago University Press.
Espinoza, F., Argenti, P., Gil, J.L., Len, J. & Perdomo, E. 2001. Evaluacin del pasto king grass (Pennisetum purpureun cv. king
grass) en asociacin con leguminosas forrajeras. Zootecnia Tropical 19: 59 71.
Espinoza G. & Richards B. 2002. Fundamentals of Environmental Impact Assessment. Washington, DC: Inter-American Development
Bank (IDB) & Inter-American Association of Sanitary and Environmental Engineering (AIDIS).
(FAO) Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2005. Global Forest Resource Assessment. Online. Available:
http://www.fao.org/forestry.
Fabey, M. 1997. Free-Trade-Zone Status Turns Amazon Port into Boom Town. Global Logistics & Supply Chain Strategies. Online.
Available: http://www.glscs.com/archives/2.97.FTZ.htm?adcode=90. October 13, 2006.
Feddema, J.J., Oleson, K.W., Bonan, G.B., Mearns, L.O., Buja, L.E., Meehl, G.A. & Washington, W.M. 2005. Te importance of
land-cover change in simulating future climates. Science 310: 1674 1678.
Fearnside, P.M. 1986. Agricultural plans for Brazils Grande Carajs Program: Lost opportunity for sustainable development? World
Development 14: 385 409.
Fearnside, P.M. 1989a. Brazils Balbina dam: Environment versus the legacy of the pharaohs in Amazonia. Environmental Manage-
ment 13: 401 423.
Fearnside, P.M. 1989b. Te charcoal of Carajs: Pig-iron smelting threatens the forests of Brazils Eastern Amazon Region. Ambio
18: 141 143.
Fearnside, P.M. 1995. Hydroelectric dams in the Brazilian Amazon as sources of greenhouse gases. Environmental Conservation
22: 7 19.
Fearnside, P.M. 1999. Social impacts of Brazils Tucuru Dam. Environmental Management 24: 483 495.
Fearnside, P.M. 2001a. Environmental impacts of Brazils Tucuru Dam: Unlearned lessons for hydroelectric development in
Amazonia. Environmental Management 27: 377 396.
Fearnside, P.M. 2001b. Land-tenure issues as factors in environmental destruction in Brazilian Amazonia: Te case of southern Par.
World Development 29: 1361 1372.
Fearnside, P.M. 2002. Greenhouse gas emissions from a hydroelectric reservoir (Brazils Tucuru Dam) and the energy policy
implications. Water, Air and Soil Pollution 133: 69 96.
Fearnside, P.M. 2003. Conservation policy in Brazilian Amazonia: Understanding the dilemmas. World Development 31: 757 779.
Fearnside, P.M. 2005a. Brazils Samuel Dam: Lessons for hydroelectric development policy and the environment in Amazonia.
Environmental Management 35: 1 19.
Fearnside, P.M. 2005b. Indigenous peoples as providers of environmental services in Amazonia: Warning signs from Mato Grosso.
In: A. Hall. (Ed.), Global Impact, Local Action: New Environmental Policy in Latin America. pp. 187-198. London: University of
London, School of Advanced Studies, Institute for the Study of the Americas.
Fearnside, P.M. 2006a. Dams in the Amazon: Belo Monte and Brazils hydroelectric development of the Xingu river basin.
Environmental Management 38: 16 27.
Fearnside, P.M. 2006b. Containing destruction from Brazils Amazon highways: Now is the time to give weight to the environment in
decision-making. Environmental Conservation 33: 181-183.
Fearnside, P.M. & Graa, 2006. BR-319: Brazils Manaus-Porto Velho highway and the potential impact of a migration corridor to
Central Amazonia, Instituto Nacional de Pesquisas da Amaznia-INPA, Manaus, Amazonas, Brazil, Ecological Society of America,
Mrida mexico.
Fogleman, V.M. 1990. Guide to the National Environmental Policy Act. Interpretations, Applications, and Compliance. New York:
Quorum Books.
Foley, J.A., Botta, A., Coe, M.T. & Costa, M.H. 2002. El Nino-Southern oscillation and the climate, ecosystems and rivers of
Amazonia. Global Biogeochemical Cycles 16: 1132.
Fujisaka, S., Hurtado, L. & Uribe, R. 1996. A working classication of slash-and-burn agricultural systems. Agroforestry Systems
34: 151 169.
Garreaud, R.D. & Wallace, J.M. 1997. Te diurnal march of convective cloudiness over the Americas. Monthly Weather Review
125: 3157 3171.
Gash, J.H.C., Huntingford, C., Marengo, J.A., Betts, R.A., Cox, P.M., Fisch, G., Fu, R., Gandu, A.W., Harris, P.P., Machado, L.A.T.,
von Randow, C. & Silva Dias, M.A. 2004. Amazonian climate: Results and future research. Teoretical and Applied Climatology
78: 187 193.
Gentry, A.H. 1988. Changes in plant community diversity and oristic composition on environmental and geographical gradients.
Annals of the Missouri Botanical Garden 75: 1 34.
Gentry, A.H. 1992a. Diversity and oristic composition of Andean cloud forests of Peru and adjacent countries: Implications for their
conservation. Memorias del Museo de Historia Natural U.N.M.S.M. 21: 11 29.
Gentry, A.H. 1992b. Tropical forest biodiversity: Distributional patterns and their conservational signicance. Oikos 63: 19 28.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
90
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Giannini, A., Chiang, J.C.H., Cane, M.A., Kushnir, Y. & Seager, R. 2001. Te ENSO teleconnection to the tropical Atlantic Ocean:
Contributions of the remote and local SSTs to rainfall variability in the tropical Americas. Journal of Climate 14: 4530 4544.
Glaser, B. & Woods, W.I. (Eds.). 2004. Amazonian Dark Earths: Explorations in Space and Time. Berlin: Springer-Verlag.
Global Mapping International. 2006. World Language Mapping System. CDROM, Colorado Springs, CO.
Goeschl, T. & Igliori, D.C. 2004. Property Rights, Conservation and Development: An Analysis of Extractive Reserves in the Brazilian
Amazon, Natural Resources Management. (FEEM) Fondazione Eni Enrico Mattei. Working Paper no. 60.04. Online. Available:
http://www.feem.it/Feem/Pub/Publications/WPapers/default.htm.
Gomez-Romero, E. & Tamariz-Ortiz, T. 1998. Uso de la tierra y patrones de deforestacion en la zona de Iquitos. In R. Kalliola,
S. Flores-Paitan. (Eds.), Geoecologia y Desarrollo Amazonico. Sulkava: Finnreklama Oy.
Goodland, R. 2005. Environmental assessment and the World Bank Group. International Journal of Sustainable Development &
World Ecology 12: 1 11.
Goulding, M. 1980. Te Fishes and the Forest: Explorations in the Amazonian Natural History. Berkeley: University of California Press.
Goulding, M. & Ferreira, E.G. 1996. Pescarias Amaznicas, Porteo de Habitas e Fazendas nas Vrzeas:Uma Viso Ecolgica e Econ-
mica. Relatrio Banco Mundial. Braslia: BIRD.
Goulding, M., Barthem R. & Ferreira E. 2003. Te Smithsonian Atlas of the Amazon. Washington, DC: Smithsonian Institution Press.
Gowdy, J.M. 1997. Te value of biodiversity: Markets, society, and ecosystems. Land Economics 73: 25 41.
Grogan, J.E., Barreto, P. & Verssimo, A. 2002. Mahogany in the Brazilian Amazon: Ecology and perspectives on management. Belm,
Brazil: (IMAZON) Amazon Institute of People and the Environment.
Gullison, R.E. & Hardner, J.J. 1993. Te eects of road design and harvest intensity on forest damage caused by selective logging:
Empirical results and a simulation model from the Bosque Chimanes, Bolivia. Forest Ecology and Management 59: 1 14.
Gullison, R.E., Panl, S.N., Strouse, J.J. & Hubbell S.P. 1996. Ecology and management of mahogany (Swietenia macrophylla King)
in the Chimanes Forest, Beni, Bolivia. Botanical Journal of the Linnean Society 122: 9 34.
Haer, J. 1969. Speciation in Amazonian forest birds. Science 165: 131 137.
Haggett, P., Cli, A.D. & Frey, A. 1977. Locational Analysis in Human Geography. New York: Wiley.
Hall. A. 2004. Extractive Reserves: Building Natural Assets in the Brazilian Amazon. Working Paper Series, no. 74. Amherst, MA:
(PERI) Political Economy Research Institute.
Hanai, M. 1998. Formal and garimpo mining and the environment in Brazil. In A. Warhurst (Ed.), Mining and the Environment: Case
Studies from the Americas. pp. 181 197. Ottowa: International Development Research Center. Online. Available: http://reseau.
crdi.ca/en/ev-31006-201-1-DO_TOPIC.html.
Harper, G.J., Steininger, M.K., Talero, Y., Sanabria, M., Killeen T.J. & Solorzano, L.A. 2007. Deforestation Assessments Across the
Andes. Online. Available: http://science.conservation.org/portal/server.pt?open=512&objID=755&&PageID=128505&mode=2
&in_hi_userid=124186&cached=true. May 1, 2007.
Hastenrath, S. 1997. Annual cycle of upper air circulation and convective activity over the tropical Americas. Journal of Geophysical
Research 102: 4267 4274.
Hecht, S.B. 2005. Soybeans, development and conservation on the Amazon frontier. Development and Change 36: 375 404.
Hecht, S.B. & Cockburn, A. 1989. Te Fate of the Forest: Developers, Destroyers, and Defenders of the Amazon. London: Verso.
Hecht, S.B., Kandel, S., Gomez, I., Cuellar, N. & Rosa, H. 2006. Globalization, forest resurgence, and environmental politics in El
Salvador. World Development 34: 308 323.
Heiser, C.B. 1990. New perspectives on the origin and evolution of New World domesticated plants: summary. Economic Botany 44
Supplement: 111 116.
Henderson-Sellers, A., Dickinson, R.E., Durbidge, T.B., Kennedy, P.J., McGue, K. & Pittman, A.J. 1993. Tropical deforestation:
Modeling local- to regional-scale climate change. Journal of Geophysical Research 98: 7289 7315.
Hezel, F.X. 1987. Truk Suicide Epidemic and Social Change. Human Organization 48: 283 291.
Hezel, F.X. 2001. Te New Shape of Old Island Cultures. Honolulu: University of Hawaii Press.
Hickerson, R.K. 1995. Hubberts Prescription for Survival: A Steady State Economy. Online. Available: http://www.hubbertpeak.
com/hubbert/hubecon.htm. April 9, 2007.
Hijmans, R.J., Cameron, S. & Parra, J. 2004. WorldClim (version 1.2.): A square kilometer resolution database of global terrestrial
surface climate. Online. Available: http://biogeo.berkeley.edu/. March 1, 2005.
Hill, J., Nelson, E., Tilman, D., Polasky, S. & Tiany D. 2006. Environmental, economic, and energetic costs and benets of biodie-
sel and ethanol biofuels. PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 10: 1073.
(IBGE) Instituto Brasileiro de Geograa e Estadstica. 2006. Sntese de Indicadores Sociais 2006. Online. Available: http://www.ibge.
gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2006/default.shtm. May 5, 2007.
(IDB) Inter-American Development Bank. 2006. Building a New Continent: A Regional Approach to Strengthening South American
Infrastructure. Washington: IDB. Online. Available: http://www.iadb.org/publications/Reports.cfm?language=en&parid=4.
May, 15, 2007.
(IIRSA) Initiative for the Integration of the Regional Infrastructure of South America. 2007. Online. Available: http://www.iirsa.org.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
91
Bibliografa
(IPCC) Intergovernmental Panel on Climate Change. 2007. Climate Change 2007: Te Physical Science Basis, Summary for Policy-
makers. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovenmental Panel on Climate Change.
Geneva: IPCC. Online. Available: http://www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf. April 1, 2007.
Irion, G., Mller, J., de Mello, J.N. & Junk, W.J. 1995. Quaternary geology of the Amazonian lowland. Geo-Marine Letters
15: 172 178.
IUCN Commission on National Parks and Protected Areas & World Conservation Monitoring Centre. 1994. Guidelines for Protected
Area Management Categories. Gland, Switzerland: IUCN.
Jess, M.J. & Kohler, C.C. 2004. Te commercial shery of the Peruvian Amazon. Fisheries 29: 10 16.
Junk, W.J. 1983. Aquatic habitats in Amazonia. Te Environmentalist 3: 24 34.
Junk W.J. & de Mello, J.A.S.N. 1987. Impactos Ecolgicos Das Represas Hidreltricas Na Bacia Amaznica Brasileira. Estudios
Avanados 4l: 125-134.
Kabat, P., Claussen, M., Dirmeyer, P.A., Gash, J.H.C., Bravo de Guenni, L., Meybeck, M., Pielke, R.A. Sr., Vorosmarty, C.J., Hutjes,
R.W.A. & Lutkemeier, S. (Eds.). 2004. Vegetation, Water, Humans and the Climate: A New Perspective on an Interactive System.
Berlin: Springer Verlag.
Kaimowitz, D. 2005. Forests and water: A policy perspective. Journal of Forest Research 9: 289.
Kaimowitz, D. & Angelsen, A. 1998. Economic Models of Tropical Deforestation: A Review. Bogor: Center for International Forestry
Research.
Kaimowitz, D., Tiele, G. & Pacheco, P. 1999. Te eects of structural adjustment on deforestation and forest degradation in low-
land Bolivia. World Development 27: 505 520.
Kalliola, R. & Flores-Paitan, S. 1998. Geoecologia y desarolla Amazonico: Estudio integrado en la zona de Iquitos, Peru. Annales Univer-
sitatis Turkuensis, Ser A II. Turku, Finland: Turku University.
Kaltner, F.J. Azevedo, G.F.P., Campos, I.A. & Mundim, A.O.F. 2005. Liquid Biofuels for Transportation in Brazil: Potential and
Implications for Sustainable Agriculture and Energy in the 21st Century. Submitted report by Fundao Brasileira para o Desen-
volvimento Sustentvel. Commissioned by Te German Technical Cooperation. (GTZ) Online. Available: http://www.fbds.org.
br/IMG/pdf/doc-116.pdf. April 2007.
Kattan, G.H., Franco, P., Rojas, V. & Morales, G. 2004. Biological diversication in a complex region: A spatial analysis of faunistic
diversity and biogeography of the Andes of Colombia. Journal of Biogeography 31: 1829 1839.
Kessler, M. 2000. Elevational gradients in species richness and endemism of selected plant groups in the central Bolivian Andes. Plant
Ecology 149: 181 193.
Kessler, M. 2001. Pteridophyte species richness in Andean forests in Bolivia. Biodiversity and Conservation 10: 1473 1495.
Kessler, M. 2002. Te elevational gradient of Andean plant endemism: Varying inuences of taxon-specic traits and topography at
dierent taxonomic levels. Journal of Biogeography 29: 1159.
Kessler, M., Herzog, S.K., Fjeldsa, J. & Bach, K. 2001. Species richness and endemism of plant and bird communities along two
gradients of elevation, humidity and land use in the Bolivian Andes. Diversity and Distributions 7: 61 77.
Kettl, P. & Bixler, E. 1991. Suicide in Alaska natives (1979-1984). Psychiatry 54: 55 63.
Killeen, T.J., Beck, S.G. & Garcia, E. 1993. Gua de Arboles de Bolivia. La Paz, Bolivia: Herbario Nacional de Bolivia & Missouri
Botanical Garden.
Killeen, T.J. Siles, T.M., Soria, L., Correa, L. & Oyola, N. 2005. La Estraticacin de vegetacin y el cambio de uso de suelo en Las
Yungas y El Alto Beni de La Paz. In P.M. Jorgenson, M.J. Maca, T.J. Killeen & S.G. Beck (Eds.), Estudios Botnicos de la Regin
de Madidi, Ecologia en Bolivia, Nmero Especial 40: 32 69.
Killeen, T.J., Douglas, M., Consiglio, T. & Jrgensen, P.M. 2007a. Wet spots and dry spots in the Andean Hotspot, the link between
regional climate variability and biodiversity. Journal of Biogeopgraphy. In press.
Killeen, T.J., Calderon, V., Soria, L., Quezada, B., Steininger, M.K., Harper, G., Solrzano, L.A. & Tucker, C.J. 2007b. Tirty Years
of Land-Cover Change in Bolivia. AMBIO. In press.
Kinch, D, 2006. Venezuelan aluminum sold locally at discount. American Metal Market 114: 6.
Klink, C. & Machado, R. 2005. Conservation of the Brazilian Cerrado. Conservation Biology 19: 707 713.
Knapp, S. 2002. Assessing patterns of plant endemism in Neotropical uplands. Botanical Review 68: 22 37.
Khler, J. 2000. Amphibian Diversity in Bolivia: A Study with Special Reference to Montane Forest Regions. Bonner Zoologische
Monographien. 48: 1 243.
Kometter, R.F., Martinez, M., Blundell, A.G., Gullison, R.E., Steininger, M.K. & Rice, R.E. 2004. Impacts of unsustainable mahog-
any logging in Bolivia and Peru. Ecology and Society 9: 12.
Koren, I., Kaufman, Y.J., Remer, L.A. & Martins, J.V. 2004. Measurement of the eect of Amazon smoke on inhibition of cloud
formation. Science 303: 1342 1345.
Kraus, R. & Buer, P. 1979. Sociocultural stress and the American native in Alaska: An analysis of changing patterns of psychiatric
illness and alcohol abuse among Alaska natives. Culture, Medicine, and Psychiatry 3:111 151.
Lambin, E.F., Geist, H.J. & Lepers, E. 2003. Dynamics of land-use and land-cover change in tropical regions. Annual Review of Envi-
ronment and Resources 28: 205 241.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
92
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Laurance, W.F. 2004. Forest-climate interactions in fragmented tropical landscapes. Philosophical Transactions of the Royal Society of
London Series B: Biological Sciences 359: 345 352.
Laurance, W.F. & Williamson, G.B. 2001. Positive feedbacks among forest fragmentation, drought, and climate change in the Ama-
zon. Conservation Biology 15: 1529 1535.
Laurance, W.F., Cochrane, M.A., Bergen, S., Fearnside, P.M., Delamonica, P., Barber, C., DAngelo, S. & Fernandes, T. 2001. Te
future of the Amazon. Science 291: 105 119.
Laurance, W.F., Lovejoy, T.E., Vasconcelos, H.L., Bruna, E.M., Didham, R.K., Stouer, P.C., Gascon, C., Bierregaard, R.O.,
Laurance, S.G. & Sampaio, E. 2002. Ecosystem decay of Amazonian forest fragments: A 22-year investigation. Conservation
Biology 16: 605 618.
Laurance, W.F., Albernaz, A.K.M., Fearnside, P.M., Vasconcelos, H.L. & Ferreira, L.V. 2004. Deforestation in Amazonia. Science
304: 1109.
LaRovere, E.L. & Mendes, F.E. 2000. Tucuru Hydropower Complex, Brazil, A WCD case study prepared as an input to the World
Commission on Dams, Cape Town. Online. Available: www.dams.org.
Lawton, R.O., Nair, U.S., Pielke, R.A. Sr. & Welch, R.M. 2001. Climatic impact of tropical lowland deforestation on nearby mon-
tane cloud forests. Science: 294: 584 587.
Lehmann, J., Kern, D.C., Glaser B. & Woods, W.I. (Eds.). 2003. Amazonian Dark Earths: Origin, Properties, Management. Dordre-
cht, Te Netherlands: Kluwer.
Li, W. & Fu, R. 2004. Transition of the large-scale atmospheric and land surface conditions from the dry to the wet season over
Amazonia as diagnosed by the ECMWF re-analysis. Journal of Climate 17: 2637 2651.
Li, W., Fu, R. & Dickinson, R.E. 2006. Rainfall and its seasonality over the Amazon in the 21st century as assessed by the coupled
models for the IPCC AR4. Journal of Geophysical Research 111, D02111, doi: 10.1029/2005JD006355.
Lovejoy, N.R., Bermingham, E. & Martin, A.P. 1998. Marine incursions into South America. Nature 396: 421 422.
Lugo, A.E. 2002. Homoegeocene in Puerto Rico. In D.J. Zarin, J.R R. Alavalapati, F.E. Putz & M. Schmink (Eds.), Working Forests
in the Neotropics: Conservation through Sustainable Management? pp. 266 276. New York: Columbia University Press.
Luteyn, J.L. 2002. Diversity, adaptation, and endemism in Neotropical Ericaceae: Biogeographical patterns in the Vaccinieae.
Botanical Review 68: 55 87.
(MAB) Military Advisory Board. 2007. National Security and the Treat of Global Climate Change. Washington: CNA Corporation.
Online. Available: http://securityandclimate.cna.org/.
MacArthur R.H. & Wilson, E.O. 1967. Te Teory of Island Biogeography. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Machado, R., Ramos-Neto, M.B., Harris, M.B, Lourival, R. & Aguiar, L.M.S. 2004. Anlise de lacunas de proteo da biodiversi-
dade no Cerrado. In Anais IV Congresso Brasileiro de Unidades de Conservao. pp. 29 38. Curitiba, Brasil: Brasil Fundao O
Boticrio de Proteo Natureza.
Machado, R.B., Neto, M.B.R., Silva, J.M.C. & Cavalcanti, R.B. 2007. Cerrado deforestation and its eects on biodiversity conser-
vation. In C.A. Klink, R.B. Cavalcanti & R. Defries (Eds.), Cerrado Land-Use and Conservation: Balancing Human and Ecologi-
cal Needs. Applied Advances in Biodiversity Science, no. 8. Washington, DC: Center for Applied Biodiversity Science, Conser-
vation International (CI). (In press).
Malhi, Y. & Wright, J. 2005. Late twentieth-century patterns and trends in the climate of tropical forest regions. In Y. Malhi &
O.L. Phillips (Eds.), Tropical Forests & Global Atmospheric Change. pp. 3 16. Oxford: Oxford University Press.
Mann C. 2005. 1491: New Revelations of the Americas before Columbus. New York: Knopf.
Marengo, J.A. 2006. On the hydrological cycle of the Amazon Basin: A historical review and current state-of-the-art. Revista
Brasileira de Meteorologia 21: 1 19.
Marengo, J., Soares, W., Saulo, C. & Nicolini, M. 2004a. Climatology of the LLJ east of the Andes as derived from the NCEP
reanalyses, characteristics and temporal variability. Journal of Climate 17: 2261 2279.
Marengo, J.A., Liebmann, B., Vera, C.S., Nogus-Paegle, J. & Bez, J. 2004b. Low-frequency variability of the SALLJ. CLIVAR
Exchanges 9: 26 27.
Margulis, S. 2004. Causes of Deforestation in the Brazilian Amazon. Brasilia: World Bank.
Marroig, G. & Cerqueira, R. 1997. Plio-Pleistocene South American history and the Amazon lagoon hypothesis: A piece of the
puzzle of Amazonian diversication. Journal of Comparative Biology 2: 103 119.
Maslin, M. 2005. Te longevity and resilience of the Amazon rainforest. In Y. Mahli & O.L. Phillips (Eds.), Tropical Forests &
Global Atmospheric Change. pp. 167 183. Oxford: Oxford University Press.
Maurice-Bourgoin, L., Quiroga, I., Chincheros, J. & Courau, P. 2000. Mercury distribution in waters and shes of the upper Ma-
deira rivers and mercury exposure in riparian Amazonian populations. Science of the Total Environment 260: 73 86.
Mayle F. E. & Bush, M.E. 2005. Amazonian ecosystems and atmospheric change since the last gl;acial maximum. In Y. Malhi &
O.L. Phillips (Eds.), Tropical Forests & Global Atmospheric Change. pp. 183-191. Oxford: Oxford University Press.
Mayle, F.E., Beerling, D.J., Gosling, W.D. & Bush, M.B. 2004. Responses of Amazonian ecosystems to climatic and atmospheric
carbon dioxide changes since the last glacial maximum. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B. Biologi-
cal Sciences 359: 499-514.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
93
Bibliografa
Meggers, B.J. 1994. Archaeological evidence for the impact of mega-Nino events on Amazonia during the past two millennia.
Climatic Change 28: 321 338.
Mertens, B., Poccard-Chapuis, R., Piketty, M.G., Lacques, A.E. & Venturieri, A. 2002. Crossing spatial analyses and livestock eco-
nomics to understand deforestation processes in the Brazilian Amazon: Te case of So Flix do Xing in South Par. Agricultural
Economics 27: 269 294.
Mertes, L.A.K., Novo, E.M.L., Daniel, D.L., Shimabukuro, Y.E., Richey, J.E. & Krug, T. 1996. Classication of Rios Solimoes-
Amazonas wetlands through application of spectral mixture analysis to landsat thematic mapper data. VIII Simposio Brasileiro de
Sensoriamento Remoto. Salvador, Brazil.
Milly, P.C.D., Dunne, K.A. & Vecchia, A.V. 2005. Global pattern of trends in streamow and water availability in a changing climate.
Nature 438: 347 350.
Mittermeier, R.A., Myers, N., Tomsen, J.B., da Fonseca, G.A.B. & Olivieri, S. 1998. Biodiversity hotspots and major tropical wil-
derness areas: Approaches to setting conservation priorities. Conservation Biology 12: 516 520.
Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., Brooks, T.M., Pilgrim, J.D., Konstant, W.R., da Fonseca, G.A.B. & Kormos, C. 2003.
Wilderness and biodiversity conservation. PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
100: 10309 10313.
Mittermeier, R.A., da Fonseca, G.A.B., Rylands, A.B. & Brandon, K. 2005. A brief history of biodiversity conservation in Brazil.
Conservation Biology 19: 601 607.
Mori, S.A. & Prance, G.T. 1990. Lecythidaceae - part II: Te zygomorphic-owered New World genera (Couroupita, Corythophora,
Bertholletia, Couratari, Eschweilera, & Lecythis). Flora Neotropica Monograph, no. 21. Bronx, NY: New York Botanical Garden.
Nair, U.S., Ray, D.K., Lawton, R.O., Welch, R.M., Pielke, R.A. Sr. & Calvo, J. Te impact of deforestation on orographic cloud
formation in a complex tropical environment. In L.A. Bruijnzeel, J. Juvik, F.N. Scatena, L.S. Hamilton & P. Bubb (Eds.), Moun-
tains in the Mist: Science for Conserving and Managing Tropical Montane Cloud Forests. Honolulu: University of Hawaii Press. In
Press.
Neel J.V. 1974. Control of disease among Amerindians in cultural transition. Bulletin of the Pan American Health Organization
8: 205 211.
Negri, A.J., Adler, R.F., Xu, L. & Surratt, J. 2004. Te impact of Amazonian deforestation on dry season rainfall. Journal of Climate
17: 1306 1319.
Nelson, B.W., Ferreira, C.A.C., da Silva, M.F. & Kawasaki, M.L. 1993. Endemism centres, refugia and botanical collection density in
the Brazilian Amazonia. Nature 345: 714 716.
Nepstad, D.C., Verissimo, A., Alencar, A., Nobre, C., Lima, E., Lefebvre, P., Schlesinger, P., Potter, C., Moutinho, P., Mendoza, E.,
Cochrane, M. & Brooks, V. 1999. Large-scale impoverishment of Amazonian forests by logging and re. Nature 398: 505 508.
Nepstad, D., Carvalho, G., Barros, A.C., Alencar, A., Capobianco, J.P., Bishop, J., Moutinho, P., Lefebvre, P. & Silva U.L.Jr. 2001.
Road paving, re regime feedbacks, and the future of Amazon forests. Forest Ecology and Management 154: 395 407.
Nepstad, D., McGrath, D., Alencar, A., Barros, A.C., Carvalho, G., Santilli, M. & Vera Diaz, M.C. 2002. Frontier Governance in
Amazonia. Science 295: 629 631.
Nepstad, D., Lefebrve, P., Lopez da Silva, U., Tomasella, J., Schlesinger, P., Solrzano, L., Moutinho, P., Ray, D. & Benito, J.G. 2004.
Amazon drought and tree growth: A basin wide analysis. Global Change Biology 10: 704 717.
Newman, D.J., Cragg, G.M. & Snader, K.M. 2003. Natural products as sources of new drugs over the period 1981-2002. Journal of
Natural Products 66: 1022 1037.
(NOAA) National Oceanic and Atmospheric Administration. 2007. El Nio Page. Online. Available: http://www.elnino.noaa.gov/.
March 200.
Nobre, C.A., Sellers, P.J. & Shukla, J. 1991. Amazonian deforestation and regional climate change. Journal of Climate 4: 957 988.
Nogus-Paegle, J., Mechoso, C.R., Fu, R., Berbery, E.H., Chao, W.C., Chen, T.C., Cook, K., Diaz, A.F., Eneld, D., Ferreira, R.,
Grimm, A.M., Kousky, V., Liebmann, B., Marengo, J., Mo, K., Neelin, J.D., Paegle, J., Robertson, A.W., Seth, A., Vera, C.S. &
Zhou, J. 2002. Understanding the South American monsoon. Progress in Pan American Climate 27: 1 30.
Noss, A.J. & Cuellar, R.L. 2001. Community attitudes towards wildlife management in the Bolivian Chaco. Oryx 35: 292 300.
Olson, D.M. & Dinerstein, E. 1998. Te Global 200: A representation approach to conserving the Earths most biologically valuable
ecoregions. Conservation Biology 12: 502 515.
Ortholand, J.Y. & Gane, A. 2004. Natural products and combinatorial chemistry: Back to the future. Current Opinion in Chemical
Biology 8: 271 280.
Ortiz, E. 2005. Conservation Biology of Brazil-nut Rich Forests. Washington: Smithsonian Institution.
Pacheco, P. 1998. Estilos de Desarrollo, deforestacin y Degradacin de Los Bosques en Las Tierras Bajas de Bolivia. La Paz: CIFOR,
CEDLA, Fundacion TIERRA.
Pacheco, P. 2006. Agricultural expansion and deforestation in the lowlands of Bolivia: Te import substitution versus the structural
adjustment model. Land Use Policy 23: 205 225.
Pacheco, P. & Mertens, B. 2004. Land-use change and agriculture development in Santa Cruz. Bois et Fort des Tropiques 280: 29 40.
Partidrio, M.R. 1999, Strategic environmental assessment: Principles and potential. In J. Petts (Ed.), Handbook on Environmental
Impact Assessment. pp. 60 73. London: Blackwell.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
94
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Partidrio, M.R & Clark, R. (Eds). 2000. Perspectives on Strategic Environmental Assessment. Boca Raton, FL: CRC Press.
Patterson, B.D., Stotz, D.F., Solari, S., Fitzpatrick, J.W. & Pacheco, V. 1998. Contrasting patterns of elevation zonation for birds
and mammals in the Andes of south-eastern Peru. Journal of Biogeography 25: 593 607.
Patton, J.L. & da Silva, M.N.F. 1998. Rivers, refuges, and ridges: Te geography of speciation of Amazonian mammals. In D.J.
Howard & S.H. Berlocher (Eds.), Endless Forms: Species and Speciation. pp. 202 213. Oxford: Oxford University Press.
Pearce, D.W. 1994. Economic Value Biodiversity, London: James & Jame, Earthscan.
Pedlowski, M.A., Matricardi, E.A.T., Skole, D., Cameron, S.R., Chomentowski, W., Fernandes, C. & Lisboa, A. 2005. Conserva-
tion units: A new deforestation frontier in the Amazonian state of Rondnia, Brazil. Environmental Conservation 32: 149 155.
Pennington, T. 1997. Te Genus Inga Botany. London: Royal Botanic Gardens, Kew.
Pennington, R.T., Lavin, M., Prado, D.E., Pendry, C.A. & Pell, S.K. 2005. Climate change and speciation in Neotropical seasonally
forest plants. In Y. Malhi & O.L. Phillips (Eds.), Tropical Forests & Global Atmospheric Change. pp. 191 198. Oxford: Oxford
University Press.
Peralta, M. &. Teichert-Coddington, D.R. 1989. Comparative production of Colossoma macropomum and Tilapia nilotica in
Panama. Journal of the World Aquaculture Society 20: 236 239.
Peres, C.A., Baider, C., Zuidema, P.A., Wadt, L.H.O., Kainer, K.A., Gomes-Silva, D.A.P., Salomo, R.P., Simes, L.L., Franciosi,
E.R.N., Valverde, F.C., Gribel, R., Shepard, G.H. Jr., Kanashiro, M., Coventry, P., Yu, D.W., Watkinson, A.R. & Freckleton,
R.P. 2003. Demographic threats to the sustainability of Brazil nut exploitation. Science 302: 2112 2114.
PetroPeru. 2006. Promotional campaign 2004/2005. Online. Available: http://www.perugasoilexplor.com/. March 2007/.
Pimentel, D., McNair, M., Buck, J., Pimentel
M. & Kamil, J. 1997. Te value of forests to world food security. Human Ecology
25: 91 120.
Pinard, M.A. & Human, J. 1997. Fire resistance and bark properties of trees in a seasonally dry forest in eastern Bolivia. Journal of
Tropical Ecology 13: 727 740.
Pinard, M.A., Putz, F.E. & Licona, J.C. 1999. Tree mortality and vine proliferation following a wildre in a subhumid tropical for-
est in eastern Bolivia. Forest Ecology and Management 116: 247 252.
Pitman N.C.A., Terborgh, J.W., Silman M.R., Nunez, P., Neill, D.A., Ceron, C.E., Palacios, W.A., Aulestia, M. 2001. Dominance
and distribution of tree species in upper Amazonian terra rme forests. Ecology 82: 2102 2117.
Pitman, N.C.A., Silman, M.R., Terborgh, J.P., Nez, V., Neill, D.A., Cern, C.E., Palacios, W.A. & Aulestia, M. 2002. Common-
ness and rarity in upper Amazonian tree communities. Ecology 82: 2101 2117.
Potter, C., Klooster, S., Steinbach, M., Tan, P.N., Kumar, V., Shekhar, S. & de Carvalho, C.R. 2004. Understanding global telecon-
nections of climate to regional model estimates of Amazon ecosystem carbon uxes. Global Change Biology 10: 693 703.
Powers, M. 2002. Illegal loggers invade primordial indigenous natives. Environment News Service. Online. Available: http://www.
ens-newswire.com/ens/aug2002/2002-08-09-01.asp. August 9, 2002.
Prado, D.E. & Gibbs, P.E. 1993. Patterns of species distributions in the dry seasonal forests of South America. Annals of the Missouri
Botanical Garden 80: 902.
Prance, G.T. 1972. Chrysobalanaceae. Flora Neotropica Monograph, no. 9. New York : Published for Organization for Flora
Neotropica by Hafner.
Prance, G.T. 1989. Chrysobalanaceae: Supplement. Flora Neotropica. Monograph, no. 9S. New York: Organizaiton for Flora
Neotropica.
PRODES. 2007. Projeto Prodes, Monitoramento Da Floresta Amaznica Brasileira Por Satlite. Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais. Online. Available: http://www.obt.inpe.br/prodes/index.html. March 1, 2007.
(PROMPEX) Peruvian Export Promotion Agency. 2006. Boletines Sectoriales de Exportacin: Enero Marzo 2006.Online. Avail-
able: http://www.prompex.gob.pe/Prompex/Portal/Sector/DefaultSector.aspx?.menuId=3.
Putz, F.E., Pinard, M.A., Fredericksen, T.S. & Pea-Claros, M. 2004. Forest science and the BOLFOR experience: Lessons learned
about natural forest management in Bolivia. In D.J. Zarin, J.R.R. Alavalapati, F.E. Putz, & M. Schmink (Eds.), Working Forests
in the Neotropics: Conservation through Sustainable Management? pp. 64 96. New York: Columbia University Press.
Radiotis, T., Jian, L
., Goel, K. &
Eisner, R.
1999. Fiber characteristics, pulpability, and bleachability of switchgrass. Technical As-
sociation of the Pulp and Paper Industry Journal 82: 100 105.
Ratter, J.A. Bridgewater, S. & Ribeiro J.F. 2006. Biodiversity patterns of the woody vegetation of the Brazilian Cerrados. In R.T.
Pennington, G. Lewis & J.A. Ratter (Eds.), Neotropical Savannas and Dry Forests: Plant Diversity, Biogeography and Conservation.
Boca Raton, FL: CRC Press.
Redwood, J. III. 2002. World Bank Approaches to the Brazilian Amazon: Te Bumpy Road toward Sustainable Development. Latin
America and Caribbean Region Sustainable Development Working Paper, no. 13. Washington: Te World Bank. Online. Avail-
able: http://wbln0018.worldbank.org/.../b8234d558447e77e85256ccd005dbbc5/$FILE/redwood%.
Reid, W.V., Laird, S.A., Gamez, R., Sittenfeld, A., Janzen, D.H., Gollin, M.A. & Juma, C. 1993. A new lease on life. In W.V. Reid,
S.A. Laird, C.A. Meyer, R. Gamez, A. Sittenfeld, D.H. Janzen, M.A. Gollin & C. Juma (Eds.), Biodiversity Prospecting: Guide-
lines for Using Genetic and Biochemical Resources Sustainably and Equitably. pp 1 52. Washington: World Resources Institute.
Reinert, T.R. & Winter, K.A. 2002. Sustainability of harvested pac (Colossoma macropomum) populations in the northeastern
Bolivian Amazon. Te Journal of the Society for Conservation Biology 16: 1344 1351.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
95
Bibliografa
Reuters. 2007. South American Heads Meet in Brazil. January 7. Online. Available at http://www.reuters.com/news/video/
videoStory.?videoId=30147.
Ricardo, F & Rolla, A. 2006. Minerao em Unidades de Conservao na Amaznia Brasileira. So Paulo: Instituto Socioambiental.
Rice, D., Sugal, C.A., Ratay, S.M. & da Fonseca, G.A.B. 2001. Sustainable Forest Management: A Review of Conventional Wisdom.
Advances in Applied Biodiversity Science, no. 3. Washington DC: Center for Applied Biodiversity Science at Conservation
International.
Ricketts, T.H., Dinerstein, E., Boucher, T., Brooks, T.M., Butchart, S.H.M., Homann, M., Lamoreux, J.F., Morrison, J., Parr, M.,
Pilgrim, J.D., Rodrigues, A.S.L., Sechrest, W., Wallace, G.E., Berlin, K., Bielby, J., Burgess, N.D., Church, D.R., Cox, N.,
Knox, D., Loucks, C., Luck, G.W., Master, L.L., Moore, R., Naidoo, R., Ridgely, R., Schatz, G.E., Shire, G., Strand, H., Wet-
tengel, W. & Wikramanayake, E. 2005. Pinpointing and preventing imminent extinction. PNAS: Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America 102: 18497 18501.
Roosevelt, A.C., Lima da Costa, M., Machado, C.L., Michab, M., Mercier, N., Valladas, H., Feathers, J., Barnett, W., da Silveira,
M.I., Henderson, A., Silva, J., Cherno, B., Reese, D.S., Homan, J.A., Coth, N. & Schick, K. 1996. Paleoindian cave dwellers
in the Amazon: Te peopling of the Americas. Science 272: 373 384.
Rosenfeld, A.B., Gordon, D.L. & Guerin-McManus, M. 1997. Reinventing the Well Approaches to Minimizing the Environmental
and Social Impact of Oil Development in the Tropics. Washington, DC: Conservation International.
Rosenthal, J.P. 1997. Equitable sharing of biodiversity benets: Agreements on genetic resources. In Investing In Biological Diversity:
Proceedings of the Cairns Conference. pp. 253 274. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
Runo, M.L. 2001. Strategies for Managing Biodiversity in Amazonian Fisheries. Manaus, Brazil: Te Brazilian Environmental and
Renewable Natural Resources Institute (IBAMA). Online. Available: http://www.unep.org/bpsp/HTML%20les/TS-Fishe-
ries2.html.
Ruiz-Prez, M., Almeida, M., Dewi, S., Lozano Costa, E.M., Pantoja, M.C., Puntodewo, A., Arruda de Postigo, A., Goulart de An-
drade, A. 2005. Conservation and development in Amazonian extractive reserves: Te case of Alto Juru. AMBIO 34: 218 223.
Rylands, A.B., Fonseca, M., Machado, R. & Cavalcanti, R. 2005. Brazil. In M. Spalding, S. Chape, & M. Jenkins (Eds.), Te State
of the Worlds Protected Areas. Cambridge: United Nations Environment Programme (UNEP) and World Conservation Moni-
toring Centre (WCMC).
Saatchi, S.S., Houghton, R.A., dos Santa Alval, R.C., Soares, J.V. & Yu, Y. 2005. Distribution of aboveground live biomass in the
Amazon basin. Global Change Biology 13: 816.
Salati E. & Nobre, C.A. 1991. Possible climatic impacts of tropical deforestation. Climate Change 19: 177 196.
Schaefer, S. 2000. Fishes of Inundated Tropical Savannas: Diversity and Endemism in the Serrania Huanchaca of Eastern Bolivia. Final
report sponsored by Te American Museum Center for Biodiversity and Conservation. Online. Available: http://66.102.1.104/
scholar?hl=en&lr=&q=cache:h-ivoaIK pAJ:research.amnh.org/ichthyology/bolivia.pdf+Schaefer+Fishes+Tropical+inundated.
Schwartzman, S. 1985. Banking on disaster. Multinational Monitor 6 (7). Online. Available: http://www.multinationalmonitor.
org/hyper/issues/1985/0615/schwartzman.html.
Schwartzman, S., Moreira, A. & Nepstad, D. 2000. Rethinking tropical forest conservation: Perils in parks. Conservation
Biology 14: 1351 1357.
Shukla, J., Nobre, C. & Sellers, P.J. 1990. Amazon deforestation and climate change. Science 247: 1322 1325.
da Silva, J.M.C., Rylands, A.B. & Fonseca. G.A.B. 2005. Te fate of the Amazonian areas of endemism. Conservation Biology
19: 689 2005.
Silvano R.A.M., do Amaral, B.D. &
Oyakawa O.T. 2000. Spatial and temporal patterns of diversity and distribution of the upper
Juru River sh community (Brazilian Amazon). Environmental Biology of Fishes 57: 25 35.
Sioli, H. 1968. Hydrochemistry and geology in the Brazilian Amazon region. Amazoniana 1: 267 277.
Smith, D.N. & Killeen, T.J. 1998 A comparison of the structure and composition of montane and lowland tropical forest in the
Serrana Piln Lajas, Beni, Bolivia. In F. Dallmeier & J.A. Comiskey (Eds.), Forest Biodiversity in North, Central and South
America and the Caribbean: Research and Monitoring. Man and the Biosphere Series, no. 22. pp. 681 700. Carnforth, UK:
UNESCO, Te Parthenon Publishing Group.
Sousa, A.O., Salem, J.I., Lee, F.K., Verosa, M.C., Cruaud, P., Bloom, B.R., Lagrange, P.H. & David, H.L. 1997. An epidemic of
tuberculosis with a high rate of tuberculin among a population previously unexposed to tuberculosis, the Yanomami Indians of
the Brazilian Amazon. PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 94: 13227 13232.
Soares-Filho, B.S., Nepstad, D.C., Curran, L.M., Cerqueira, G.C., Garcia, R.A., Ramos, C.E., Voll, E., McDonald, A., Lefebvre, P.
& Schlesinger, P. 2006. Modelling conservation in the Amazon basin. Nature 440: 520 523.
Stebbins, G.L. 1950. Variation and evolution in plants. New York: Columbia University Press.
Steininger, M.K., Tucker, C.J., Ersts, P., Killeen, T.J., Villegas, Z. & Hecht, S.B. 2001. Clearance and fragmentation of tropical
deciduous forest in the Tierras Bajas, Santa Cruz, Bolivia. Conservation Biology 15: 127 134.
Steward, J.H. (Ed.). 1948. Handbook of South American Indians. Vol. 3. Te Forest Tribes. Washington, DC: Bureau of American
Ethnography & Te Smithsonian Institution.
Stotz, D.F., Fitzpatrick, J.W., Parker, T.A. III & Moskovits, D.K. 1996. Neotropical Birds: Ecology and Conservation. Chicago:
University of Chicago Press.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
96
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
1. Killeen et al. 2007b.
2. Derivado a partir de informes publicados acerca del total de cobertura boscosa en la amazonia brasilea (Btito-Carreres et al. 2005, PRODES 2007).
3. Resultados no publicados de un estudio de deforestacin de los pases andinos recientemente nalizado por Conservacin Internacional (Harper et al. 2007).
4. FAO 2005.
Sun, X, Katsigris, E. & White, A. 2004. Meeting Chinas demand for forest products: An overview of import trends, ports of entry, and
supplying countries, with emphasis on the Asia-Pacic region. International Forestry Review 6: 227 236.
Tabarelli, M. & Gascon, C. 2005. Lessons from fragmentation research: Improving management and policy guidelines for biodiversity
conservation. Conservation Biology 19: 734 739.
ter Steege, H., Sabatier, D., Castellanos, H., van Andel, T., Duivenvoorden, J., de Oliveira, A.A., Ek, R., Lilwah, R., Maas, P. & Mori,
S. 2000. An analysis of the oristic composition and diversity of Amazonian forests including those of the Guiana Shield. Journal
of Tropical Ecology 16: 801 828.
Terborgh, J. & Andresen, E. 1998. Te composition of Amazonian forests: Patterns at local and regional scales. Journal of Tropical
Ecology 14: 645 664.
Tiele, G. 1995. Te displacement of peasant settlers in the Amazon: Te case of Santa Cruz, Bolivia. Human Organization
54: 273 282.
Tierney, P. 2000. Darkness in El Dorado: How Scientists and Journalists Devastated the Amazon. New York: WW Norton and Company.
Treece, D. 1988. Brutality and Brazil: Te Human Cost of Cheap Steel. Multinational Monitor. 9(2). Online. Available: http://multi-
nationalmonitor.org/hyper/issues/1988/02/mm0288_08.html#name
Troll, C. 1968. Te Cordilleras of the Tropical Americas: Aspects of Climatic, Phytogeographical and Agrarian Ecology. Bonn: Ferd Dmmlers.
Turner, R.K., Paavola, J., Cooper, P., Farber, S., Jessamy, V. & Georgiou, S. 2003. Valuing nature: Lessons learned and future research
directions. Ecological Economics 46: 493 510.
Uhl, C. & Viera, I.C.G. 1989. Ecological impacts of selective logging in the Brazilian Amazon: A case study from the Paragominas
Region of the State of Para. Biotropica 21: 98 106.
Uhl, C., Barreto, P., Verissimo, A., Vidal, E,. Amaral, P., Barros, A.C., Souza, C. Johns, J. & Gerwing, J. 1997. Natural resource man-
agement in the Brazilian Amazon: An integrated research approach. Bioscience 47: 160 168.
(UNAIDS) Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. . 2006. Online. Available: http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/
default.asp.
(UNFCCC) United Nations Framework Convention on Climate Change. 2006. Background Paper for the Workshop on Reducing Emis-
sions from Deforestation in Developing Countries. 30 August 1 September 2006. Rome, Italy. Online. Available: http://unfccc.
int/methods_and_science/lulucf/items/3757.php.
Vargas, J.H., Consiglio, T., Jorgensen, P.M. & Croat, T.B. 2004. Modeling distribution patterns in a species-rich plant genus, Anthur-
ium (Araceae), in Ecuador. Diversity and Distributions 10: 211 216.
Vasquez, R., Ibisch, P.L. & Gerkmann, B. 2003. Diversity of Bolivian Orchidaceae: A challenge for taxonomic, oristic and conserva-
tion research. Organisms Diversity & Evolution 3: 93 102.
Veblen, T., Donoso, C., Schlegel, F. & Escobar, B. 1981. Forest dynamics in southcentral Chile. Journal of Biogeography 8: 211 247.
Veiga, M.M. 1997. Mercury in Artisanal Gold Mining in Latin America: Facts, Fantasies and Solutions. UNIDO - Expert Group
Meeting: Introducing new technologies for abatement of global mercury pollution deriving from artisanal gold mining. Vienna.
July 1 3. Online. Available: http://www.facome.uqam.ca/. November 5, 2006.
Vittor, A.Y., Gilman, R.H., Tielsch, J., Glass, G., Shields, T., Snchez Lozano, W., Pinedo-Cancino, V. & Patz, J.A. 2006. Te eect
of deforestation on the human-biting rate of Anopheles darlingi, the primary vector of falciparum malaria in the Peruvian Amazon.
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 74: 3 11.
Wallace, A.R. 1852. On the monkeys of the Amazon. Proceedings of the Zoological Society of London 20: 107 110.
Wanderly, I.F., Fonseca, R.L., Pereira, P.G. do P., Prado, A.C. de A., Ribeiro, A.P, Viana, .M.S., Dutra. R.C.D., Oliveira, A.B., Bar-
bosa, F.P. & Panciera, F. 2007. Implicaes da Iniciativa de Integrao da Infraestrutura Regional Sul-americana e projetos correla-
cionados na poltica de conservao no Brasil. In: Poltica Ambiental, no. 3. Braslia: Conservation International. Online. Available:
http://www.conservacao.org/publicacoes/index.php?t=5.
Warhurst A. (Ed.). 1998. Mining and the Environment: Case Studies from the Americas. Ottowa: International Development Research Center.
Werth, D. & Avissar, R. 2002. Te local and global eects of Amazonian deforestation. Journal of Geophysical Research 107: 8087.
World Bank 1991. Environmental Assessment Sourcebook. Vol. 1, Policies, Procedures, and Cross-sectoral Issues. World Bank Technical
Paper Number 139. Washington, DC: World Bank.
World Bank. 2003a. A Common Framework: Converging Requirements of Multilateral Financial Institutions. No. 1, Environmental Im-
pact Assessment (EIA). Washington: World Bank. Online. Available: http://www1.worldbank.org/harmonization/romehlf/Back-
ground/MFI%20Final%20Jan17%202003-Eng.pdf. May 15, 2007.
World Bank. 2003b. Brazil Rondnia Natural Resources Management Project. Implementation Completion and Results Report. No
26080. Washington: World Bank. Online. Available: http://go.worldbank.org/M5XFAXSG90.
World Bank. 2003c. Brazil Mato Grosso Natural Resources Management Project. Implementation Completion and Results Report. No
26081. Washington: World Bank. Online. Available: http://go.worldbank.org/9R5LHZ2MP1.
World Bank. 2006. Finding Sustainable Ways to Extract Forest Products in the Amazon. Pilot Program Extractive Reserves
Project. Online. Available: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/BRAZILEXTN/
0,,contentMDK:20754543~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:322341,00.html. June 1, 2007.
WWF/BankTrack. 2006. Shaping the Future of Sustainable Finance: Moving the Banking Sector from Promises to Performance.
Global Policy Adviser, WWF-UK. Online. Available: http://www.banktrack.org/?search=WWF&show=search.
Young, K.R. Ulloa, C., Luteyn, J.L. & Knapp, S. 2002. Plant evolution and endemism in Andean South America: An introduction.
Botanical Review 68: 4 21.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
97
Cobertura boscosa (1,000
ha)
Carbono @125 t/ha (1,000 t) Gt C Gt CO
2
Valor del bosque en pie
@ $10/t CO
2
($ mil millones)
Bolivia
1
46,070 5,758,750 5.8 21.1 211
Brazil
2
336,873 42,109,109 42.1 154.5 1,545
Colombia
3
57,117 7,139,606 7.1 26.2 262
Ecuador
3
11,764 1,470,438 1.5 5.4 54
Peru
3
71,335 8,916,825 8.9 32.7 327
Venezuela
3
42,164 5,270,494 5.3 19.3 193
Guyana
4
15,104 1,888,000 1.9 6.9 69
Suriname
4
14,776 1,847,000 1.8 6.8 68
Guayana
Francesa
4
13,000 1,625,000 1.6 6.0 60
Total 608,202 76,025,221 76.0 279 2,790
Los Cuadros A.1 a A.4 ofrecen modelos simples en los que se estima el valor del carbono almacenado en los bosques amaznicos
(Cuadro A.1), el valor del carbono liberado cada ao mediante la deforestacin (Cuadro A.2), el valor potencial de una reduccin del
5 por ciento en la deforestacin en los ocho pases del rea Silvestre de Alta Biodiversidad de la Amazona comparado con las tasas
documentadas de deforestacin de lnea base (Cuadro A.3), y el valor potencial de una reduccin del 5 por ciento en la deforestacin
en cuatro pases andinos comparado con un Escenario Sin Cambios (Cuadro A.4). En los Cuadros A.5 a A.7 se ofrecen estadsticas
acerca de reas protegidas y territorios indgenas.
ANEXO
Cuadro A.1. Modelo para la estimacin del valor econmico del bosque amaznico con base en el carbono almacenado en su biomasa area; las estimaciones de
cobertura boscosa se derivan de estudios publicados en los que se usaron imgenes satelitales; el valor de 125 toneladas mtricas de carbono por hectrea es una
estimacin moderada derivada de estudios de biomasa con base en parcelas (Baker et al. 2004); el valor de mercado de la tonelada mtrica de carbono ($ 10) se
aproxima al valor actual cotizado en la Bolsa Climtica de Chicago (Chicago Climate Exchange) para instrumentos nancieros de carbono.
1. Killeen et al. 2007b.
2. Derivado a partir de informes publicados acerca del total de cobertura boscosa en la amazonia brasilea (Btito-Carreres et al. 2005, PRODES 2007).
3. Resultados no publicados de un estudio de deforestacin de los pases andinos recientemente nalizado por Conservacin Internacional (Harper et al. 2007).
4. FAO 2005.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
98
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Pases amaznicos
Cobertura
boscosa 1990
(1.000 ha)
Cobertura
boscosa
2000(1.000 ha)
Cobertura
boscosa
2005(1.000 ha)
Tasa anual de
deforestacin
(1.000 ha yr1)
Emisiones de
carbono @ 125
t/ha (1.000 t)
Emisiones de
CO
2
(1.000 t)
Valor de las
emisiones
@ $10/t CO
2
($ milln)
Bolivia
1
48,355 46,862 46,070 240 30,001 110,105 1,101
Brazil
2
364,922 348,129 336,873 2,250 281,250 1,032,188 10,322
Colombia
3
59,282 57,839 57,117 144 18,044 66,221 662
Ecuador
3
12,333 11,953 11,764 38 4,748 17,423 174
Peru
3
72,511 71,727 71,335 78 9,800 35,966 360
Venezuela
3
43,258 42,529 42,164 73 9,119 33,466 335
Guyana
4
15,104 15,104 15,104 - - - -
Suriname
4
14,776 14,776 14,776 - - - -
Guayana
Francesa
4
13,000 13,000 13,000 - - - -
Total 643,540 621,919 608,202
Tasas anuales 2,824 352,961 1,295,369
Total Anual 12,954
Total de 30 aos 388,611
Valor actual neto del total de 30 aos 134,325
Cuadro A.2. Modelo para la estimacin del valor econmico del bosque amaznico con base en el carbono liberado cada ao en la atmsfera debido a la
deforestacin. Las estimaciones de cobertura boscosa se derivan estudios publicados en los que se usaron imgenes satelitales; el valor de 125 toneladas mtricas de
carbono por hectrea es una estimacin moderada derivada de estudios de biomasa con base en parcelas efectuados en la Amazona (Baker et al. 2004); el precio de
la tonelada mtrica de carbono ($ 10) se aproxima al valor actual cotizado en la Bolsa Climtica de Chicago para instrumentos nancieros de carbono.
Pases andinos
Cobertura
boscosa 1990
(1.000 ha)
Cobertura
boscosa 2000
(1.000 ha)
Cobertura
boscosa 2005
(1.000 ha)
Tasa anual de
deforestacin
(1.000 ha yr1)
Emisiones de
carbono @ 125
t/ha (1.000 t)
Emisiones de
CO2 (1.000 t)
Valor de las
emisiones
@ $10/t CO2
($ milln
Bolivia
1
48,355 46,862 46,070 240 30,000 110,100 1,101
Colombia
3
59,282 57,839 57,117 144 18,000 66,060 661
Ecuador
3
12,333 11,953 11,764 38 4,748 17,423 174
Peru
3
72,511 71,727 71,335 78 9,800 35,966 360
Total 192,481 188,381 186,285
Tasas anuales 500 62,548 229,549
Total Anual 2,295
Total de 30 aos 68,865
Valor actual neto del total de 30 aos 23,803
1. Killeen et al. 2007b.
2. Derivado a partir de informes publicados acerca del total de cobertura boscosa en la amazonia brasilea (Btito-Carreres et al. 2005, PRODES 2007).
3. Resultados no publicados de un estudio de deforestacin de los pases andinos recientemente nalizado por Conservacin Internacional (Harper et al. 2007).
4. FAO 2005.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
99
Anexo
A
o
E
s
c
e
n
a
r
i
o
d
e
l
n
e
a
b
a
s
e
C
o
b
e
r
t
u
r
a
b
o
s
c
o
s
a
(
1
.
0
0
0
h
a
)
E
s
c
e
n
a
r
i
o
d
e
l
n
e
a
b
a
s
e
T
a
s
a
d
e
d
e
f
o
r
e
s
t
a
c
i
n
(
1
.
0
0
0
h
a
y
r
1
)
E
s
c
e
n
a
r
i
o
d
e
d
e
f
o
r
e
s
t
a
c
i
n
r
e
d
u
c
i
d
a
T
a
s
a
d
e
d
e
f
o
r
e
s
t
a
c
i
n
(
1
.
0
0
0
h
a
y
r
1
)
E
s
c
e
n
a
r
i
o
d
e
d
e
f
o
r
e
s
t
a
c
i
n
r
e
d
u
c
i
d
a
C
o
b
e
r
t
u
r
a
b
o
s
c
o
s
a
(
1
.
0
0
0
h
a
)
D
i
f
e
r
e
n
c
i
a
d
e
d
e
f
o
r
e
s
t
a
c
i
n
e
n
t
r
e
e
s
c
e
n
a
r
i
o
s
(
1
.
0
0
0
h
a
)
C
o
m
p
e
n
s
a
c
i
n
t
o
t
a
l
a
c
u
m
u
l
a
d
a
d
e
c
a
r
b
o
n
o
1
2
5
t
/
h
a
(
x
1
.
0
0
0
t
)
E
m
i
s
i
o
n
e
s
t
o
t
a
l
e
s
d
e
C
O
2
(
1
.
0
0
0
t
)
V
a
l
o
r
t
o
t
a
l
a
c
u
m
u
l
a
d
o
@
$
1
0
/
t
C
O
2
(
$
1
.
0
0
0
)
P
a
g
o
a
n
u
a
l
@
$
1
0
/
t
C
O
2
(
x
$
1
.
0
0
0
)
V
a
l
o
r
t
o
t
a
l
a
c
u
m
u
l
a
d
o
c
o
n
V
A
N
@
$
1
0
/
t
C
O
2
(
x
$
1
.
0
0
0
)
P
a
g
o
a
n
u
a
l
c
o
n
V
A
N
@
$
1
0
/
t
C
O
2
(
x
$
1
.
0
0
0
2
0
0
7
6
0
8
,
2
0
2
2
0
0
8
6
0
5
,
3
7
8
2
,
8
2
4
2
,
6
8
3
6
0
5
,
5
1
9
1
4
1
1
7
,
6
4
8
6
4
,
7
6
8
6
4
7
,
6
8
4
6
4
7
,
6
8
4
6
4
7
,
6
8
4
6
4
7
,
6
8
4
2
0
0
9
6
0
2
,
5
5
4
2
,
8
2
4
2
,
5
4
8
6
0
2
,
9
7
1
4
1
6
5
2
,
0
6
2
1
9
1
,
0
6
7
1
,
9
1
0
,
6
6
9
1
,
2
6
2
,
9
8
4
1
,
6
3
2
,
5
9
3
9
8
4
,
9
0
8
2
0
1
0
5
9
9
,
7
3
1
2
,
8
2
4
2
,
4
2
1
6
0
0
,
5
5
0
8
1
9
1
0
2
,
4
0
3
3
7
5
,
8
1
9
3
,
7
5
8
,
1
8
8
1
,
8
4
7
,
5
1
9
3
,
0
2
0
,
6
6
1
1
,
3
8
8
,
0
6
9
2
0
1
1
5
9
6
,
9
0
7
2
,
8
2
4
2
,
3
0
0
5
9
8
,
2
5
0
1
,
3
4
3
1
6
7
,
8
7
5
6
1
6
,
1
0
2
6
,
1
6
1
,
0
1
6
2
,
4
0
2
,
8
2
8
4
,
6
6
1
,
8
2
5
1
,
6
4
1
,
1
6
4
2
0
1
2
5
9
4
,
0
8
3
2
,
8
2
4
2
,
1
8
5
5
9
6
,
0
6
5
1
,
9
8
2
2
4
7
,
7
2
2
9
0
9
,
1
3
9
9
,
0
9
1
,
3
8
6
2
,
9
3
0
,
3
7
1
6
,
4
8
1
,
3
5
4
1
,
8
1
9
,
5
3
0
2
0
1
3
5
9
1
,
2
6
0
2
,
8
2
4
2
,
0
7
6
5
9
3
,
9
8
9
2
,
7
3
0
3
4
1
,
2
2
4
1
,
2
5
2
,
2
9
2
1
2
,
5
2
2
,
9
2
2
3
,
4
3
1
,
5
3
6
8
,
4
1
8
,
3
6
7
1
,
9
3
7
,
0
1
3
2
0
1
4
5
8
8
,
4
3
6
2
,
8
2
4
1
,
9
7
2
5
9
2
,
0
1
8
3
,
5
8
2
4
4
7
,
6
9
9
1
,
6
4
3
,
0
5
7
1
6
,
4
3
0
,
5
6
6
3
,
9
0
7
,
6
4
4
1
0
,
4
2
3
,
6
0
6
2
,
0
0
5
,
2
3
9
2
0
1
5
5
8
5
,
6
1
2
2
,
8
2
4
1
,
8
7
3
5
9
0
,
1
4
4
4
,
5
3
2
5
6
6
,
4
9
9
2
,
0
7
9
,
0
5
1
2
0
,
7
9
0
,
5
1
2
4
,
3
5
9
,
9
4
6
1
2
,
4
5
7
,
5
5
3
2
,
0
3
3
,
9
4
7
2
0
1
6
5
8
2
,
7
8
9
2
,
8
2
4
1
,
7
8
0
5
8
8
,
3
6
5
5
,
5
7
6
6
9
7
,
0
0
7
2
,
5
5
8
,
0
1
4
2
5
,
5
8
0
,
1
4
5
4
,
7
8
9
,
6
3
3
1
4
,
4
8
8
,
8
2
5
2
,
0
3
1
,
2
7
2
2
0
1
7
5
7
9
,
9
6
5
2
,
8
2
4
1
,
6
9
1
5
8
6
,
6
7
4
6
,
7
0
9
8
3
8
,
6
3
7
3
,
0
7
7
,
7
9
8
3
0
,
7
7
7
,
9
8
0
5
,
1
9
7
,
8
3
5
1
6
,
4
9
2
,
8
1
5
2
,
0
0
3
,
9
9
1
2
0
1
8
5
7
7
,
1
4
1
2
,
8
2
4
1
,
6
0
6
5
8
5
,
0
6
8
7
,
9
2
7
9
9
0
,
8
3
4
3
,
6
3
6
,
3
6
1
3
6
,
3
6
3
,
6
0
8
5
,
5
8
5
,
6
2
8
1
8
,
4
5
0
,
5
4
4
1
,
9
5
7
,
7
2
8
2
0
1
9
5
7
4
,
3
1
7
2
,
8
2
4
1
,
5
2
6
5
8
3
,
5
4
2
9
,
2
2
5
1
,
1
5
3
,
0
6
9
4
,
2
3
1
,
7
6
4
4
2
,
3
1
7
,
6
3
8
5
,
9
5
4
,
0
3
1
2
0
,
3
4
7
,
6
8
2
1
,
8
9
7
,
1
3
8
2
0
2
0
5
7
1
,
4
9
4
2
,
8
2
4
1
,
4
5
0
5
8
2
,
0
9
3
1
0
,
5
9
9
1
,
3
2
4
,
8
4
1
4
,
8
6
2
,
1
6
5
4
8
,
6
2
1
,
6
5
2
6
,
3
0
4
,
0
1
3
2
2
,
1
7
3
,
7
3
0
1
,
8
2
6
,
0
4
8
2
0
2
1
5
6
8
,
6
7
0
2
,
8
2
4
1
,
3
7
7
5
8
0
,
7
1
5
1
2
,
0
4
5
1
,
5
0
5
,
6
7
2
5
,
5
2
5
,
8
1
5
5
5
,
2
5
8
,
1
4
9
6
,
6
3
6
,
4
9
7
2
3
,
9
2
1
,
3
2
7
1
,
7
4
7
,
5
9
7
2
0
2
2
5
6
5
,
8
4
6
2
,
8
2
4
1
,
3
0
8
5
7
9
,
4
0
7
1
3
,
5
6
1
1
,
6
9
5
,
1
0
9
6
,
2
2
1
,
0
5
1
6
2
,
2
1
0
,
5
0
5
6
,
9
5
2
,
3
5
6
2
5
,
5
8
5
,
6
6
6
1
,
6
6
4
,
3
3
9
2
0
2
3
5
6
3
,
0
2
3
2
,
8
2
4
1
,
2
4
3
5
7
8
,
1
6
4
1
5
,
1
4
2
1
,
8
9
2
,
7
2
3
6
,
9
4
6
,
2
9
3
6
9
,
4
6
2
,
9
2
8
7
,
2
5
2
,
4
2
3
2
7
,
1
6
4
,
0
0
4
1
,
5
7
8
,
3
3
9
2
0
2
4
5
6
0
,
1
9
9
2
,
8
2
4
1
,
1
8
1
5
7
6
,
9
8
4
1
6
,
7
8
5
2
,
0
9
8
,
1
0
4
7
,
7
0
0
,
0
4
1
7
7
,
0
0
0
,
4
1
4
7
,
5
3
7
,
4
8
6
2
8
,
6
5
5
,
2
5
6
1
,
4
9
1
,
2
5
1
2
0
2
5
5
5
7
,
3
7
5
2
,
8
2
4
1
,
1
2
2
5
7
5
,
8
6
2
1
8
,
4
8
7
2
,
3
1
0
,
8
6
4
8
,
4
8
0
,
8
7
1
8
4
,
8
0
8
,
7
1
0
7
,
8
0
8
,
2
9
6
3
0
,
0
5
9
,
6
4
6
1
,
4
0
4
,
3
9
1
2
0
2
6
5
5
4
,
5
5
2
2
,
8
2
4
1
,
0
6
6
5
7
4
,
7
9
7
2
0
,
2
4
5
2
,
5
3
0
,
6
3
4
9
,
2
8
7
,
4
2
8
9
2
,
8
7
4
,
2
7
6
8
,
0
6
5
,
5
6
5
3
1
,
3
7
8
,
4
3
1
1
,
3
1
8
,
7
8
4
2
0
2
7
5
5
1
,
7
2
8
2
,
8
2
4
1
,
0
1
2
5
7
3
,
7
8
4
2
2
,
0
5
7
2
,
7
5
7
,
0
6
4
1
0
,
1
1
8
,
4
2
5
1
0
1
,
1
8
4
,
2
4
7
8
,
3
0
9
,
9
7
1
3
2
,
6
1
3
,
6
5
5
1
,
2
3
5
,
2
2
4
2
0
2
8
5
4
8
,
9
0
4
2
,
8
2
4
9
6
2
5
7
2
,
8
2
3
2
3
,
9
1
9
2
,
9
8
9
,
8
2
0
1
0
,
9
7
2
,
6
4
0
1
0
9
,
7
2
6
,
4
0
4
8
,
5
4
2
,
1
5
7
3
3
,
7
6
7
,
9
6
2
1
,
1
5
4
,
3
0
7
2
0
2
9
5
4
6
,
0
8
1
2
,
8
2
4
9
1
4
5
7
1
,
9
0
9
2
5
,
8
2
9
3
,
2
2
8
,
5
8
7
1
1
,
8
4
8
,
9
1
4
1
1
8
,
4
8
9
,
1
3
8
8
,
7
6
2
,
7
3
3
3
4
,
8
4
4
,
4
2
8
1
,
0
7
6
,
4
6
7
2
0
3
0
5
4
3
,
2
5
7
2
,
8
2
4
8
6
8
5
7
1
,
0
4
1
2
7
,
7
8
5
3
,
4
7
3
,
0
6
3
1
2
,
7
4
6
,
1
4
2
1
2
7
,
4
6
1
,
4
1
9
8
,
9
7
2
,
2
8
1
3
5
,
8
4
6
,
4
3
6
1
,
0
0
2
,
0
0
8
2
0
3
1
5
4
0
,
4
3
3
2
,
8
2
4
8
2
4
5
7
0
,
2
1
7
2
9
,
7
8
4
3
,
7
2
2
,
9
6
4
1
3
,
6
6
3
,
2
7
7
1
3
6
,
6
3
2
,
7
7
0
9
,
1
7
1
,
3
5
1
3
6
,
7
7
7
,
5
6
3
9
3
1
,
1
2
7
2
0
3
2
5
3
7
,
6
0
9
2
,
8
2
4
7
8
3
5
6
9
,
4
3
4
3
1
,
8
2
4
3
,
9
7
8
,
0
1
7
1
4
,
5
9
9
,
3
2
4
1
4
5
,
9
9
3
,
2
3
8
9
,
3
6
0
,
4
6
8
3
7
,
6
4
1
,
4
9
7
8
6
3
,
9
3
4
2
0
3
3
5
3
4
,
7
8
6
2
,
8
2
4
7
4
4
5
6
8
,
6
9
0
3
3
,
9
0
4
4
,
2
3
7
,
9
6
6
1
5
,
5
5
3
,
3
3
7
1
5
5
,
5
3
3
,
3
6
7
9
,
5
4
0
,
1
2
9
3
8
,
4
4
1
,
9
6
5
8
0
0
,
4
6
9
2
0
3
4
5
3
1
,
9
6
2
2
,
8
2
4
7
0
7
5
6
7
,
9
8
3
3
6
,
0
2
1
4
,
5
0
2
,
5
6
6
1
6
,
5
2
4
,
4
1
7
1
6
5
,
2
4
4
,
1
7
4
9
,
7
1
0
,
8
0
7
3
9
,
1
8
2
,
6
8
3
7
4
0
,
7
1
8
2
0
3
5
5
2
9
,
1
3
8
2
,
8
2
4
6
7
2
5
6
7
,
3
1
1
3
8
,
1
7
3
4
,
7
7
1
,
5
8
4
1
7
,
5
1
1
,
7
1
2
1
7
5
,
1
1
7
,
1
2
4
9
,
8
7
2
,
9
5
1
3
9
,
8
6
7
,
3
0
7
6
8
4
,
6
2
3
2
0
3
6
5
2
6
,
3
1
5
2
,
8
2
4
6
3
8
5
6
6
,
6
7
3
4
0
,
3
5
8
5
,
0
4
4
,
7
9
9
1
8
,
5
1
4
,
4
1
1
1
8
5
,
1
4
4
,
1
1
1
1
0
,
0
2
6
,
9
8
7
4
0
,
4
9
9
,
4
0
2
6
3
2
,
0
9
5
2
0
3
7
5
2
3
,
4
9
1
2
,
8
2
4
6
0
6
5
6
6
,
0
6
7
4
2
,
5
7
6
5
,
3
2
2
,
0
0
1
1
9
,
5
3
1
,
7
4
3
1
9
5
,
3
1
7
,
4
3
4
1
0
,
1
7
3
,
3
2
2
4
1
,
0
8
2
,
4
2
0
5
8
3
,
0
1
8
C
o
b
e
r
t
u
r
a
b
o
s
c
o
s
a
r
e
m
a
n
e
n
t
e
T
o
t
a
l
e
s
T
o
t
a
l
e
s
8
6
%
9
3
%
5
,
3
2
2
,
0
0
1
1
9
,
5
3
1
,
7
4
3
1
9
5
,
3
1
7
,
4
3
4
4
1
,
0
8
2
,
4
2
0
C
u
a
d
r
o
A
.
3
.
M
o
d
e
l
o
p
a
r
a
l
a
e
s
t
i
m
a
c
i
n
d
e
l
v
a
l
o
r
e
c
o
n
m
i
c
o
d
e
u
n
p
o
s
i
b
l
e
e
s
c
e
n
a
r
i
o
e
n
e
l
q
u
e
l
o
s
p
a
s
e
s
a
m
a
z
n
i
c
o
s
a
c
c
e
d
e
n
a
r
e
d
u
c
i
r
l
a
t
a
s
a
a
n
u
a
l
d
e
d
e
f
o
r
e
s
t
a
c
i
n
e
n
u
n
5
p
o
r
c
i
e
n
t
o
c
a
d
a
a
o
d
u
r
a
n
t
e
u
n
p
l
a
z
o
d
e
3
0
a
o
s
.
E
l
e
s
c
e
n
a
r
i
o
d
e
l
n
e
a
b
a
s
e
s
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
e
n
e
s
t
i
m
a
c
i
o
n
e
s
d
e
d
e
f
o
r
e
s
t
a
c
i
n
d
e
r
i
v
a
d
a
s
d
e
e
s
t
u
d
i
o
s
p
u
b
l
i
c
a
d
o
s
(
v
a
s
e
e
l
C
u
a
d
r
o
2
)
y
l
a
t
a
s
a
d
e
D
e
f
o
r
e
s
t
a
c
i
n
d
e
l
E
s
c
e
n
a
r
i
o
S
o
s
t
e
n
i
b
l
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
u
n
a
r
e
d
u
c
c
i
n
a
n
u
a
l
d
e
l
5
p
o
r
c
i
e
n
t
o
e
n
l
a
t
a
s
a
d
e
d
e
f
o
r
e
s
t
a
c
i
n
;
e
l
v
a
l
o
r
d
e
1
2
5
t
o
n
e
l
a
d
a
s
m
t
r
i
c
a
s
p
o
r
h
e
c
t
r
e
a
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
a
u
n
a
e
s
t
i
m
a
c
i
n
m
o
d
e
r
a
d
a
d
e
r
i
v
a
d
a
d
e
e
s
t
u
d
i
o
s
d
e
b
i
o
m
a
s
a
c
o
n
b
a
s
e
e
n
p
a
r
c
e
l
a
s
e
f
e
c
t
u
a
d
o
s
e
n
l
a
A
m
a
z
o
n
a
(
B
a
k
e
r
e
t
a
l
.
2
0
0
4
)
;
e
l
p
r
e
c
i
o
d
e
l
a
t
o
n
e
l
a
d
a
m
t
r
i
c
a
d
e
c
a
r
b
o
n
o
(
$
1
0
)
s
e
a
p
r
o
x
i
m
a
a
l
v
a
l
o
r
a
c
t
u
a
l
c
o
t
i
z
a
d
o
e
n
l
a
B
o
l
s
a
C
l
i
m
t
i
c
a
d
e
C
h
i
c
a
g
o
p
a
r
a
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
o
s
n
a
n
c
i
e
r
o
s
d
e
c
a
r
b
o
n
o
.
1. Killeen et al. 2007b.
2. Derivado a partir de informes publicados acerca del total de cobertura boscosa en la amazonia brasilea (Btito-Carreres et al. 2005, PRODES 2007).
3. Resultados no publicados de un estudio de deforestacin de los pases andinos recientemente nalizado por Conservacin Internacional (Harper et al. 2007).
4. FAO 2005.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
100
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
C
u
a
d
r
o
A
.
4
M
o
d
e
l
o
p
a
r
a
l
a
e
s
t
i
m
a
c
i
n
d
e
l
v
a
l
o
r
e
c
o
n
m
i
c
o
d
e
u
n
p
o
s
i
b
l
e
e
s
c
e
n
a
r
i
o
e
n
e
l
q
u
e
c
u
a
t
r
o
p
a
s
e
s
(
B
o
l
i
v
i
a
,
P
e
r
,
E
c
u
a
d
o
r
y
C
o
l
o
m
b
i
a
)
a
c
c
e
d
e
n
a
r
e
d
u
c
i
r
l
a
t
a
s
a
a
n
u
a
l
d
e
d
e
f
o
r
e
s
t
a
c
i
n
e
n
u
n
5
p
o
r
c
i
e
n
t
o
c
a
d
a
a
o
d
u
r
a
n
t
e
u
n
p
l
a
z
o
d
e
3
0
a
o
s
(
E
s
c
e
n
a
r
i
o
S
o
s
t
e
n
i
b
l
e
)
c
o
m
p
a
r
a
d
o
c
o
n
u
n
a
u
m
e
n
t
o
d
e
l
2
,
5
%
a
l
a
o
e
n
l
a
t
a
s
a
d
e
d
e
f
o
r
e
s
t
a
c
i
n
q
u
e
p
o
d
r
a
d
e
r
i
v
a
r
s
e
d
e
l
o
s
p
r
o
y
e
c
t
o
s
c
a
m
i
n
e
r
o
s
d
e
I
I
R
S
A
e
n
e
l
p
i
e
d
e
m
o
n
t
e
a
n
d
i
n
o
(
E
s
c
e
n
a
r
i
o
N
o
S
o
s
t
e
n
i
b
l
e
)
.
E
l
v
a
l
o
r
d
e
l
n
e
a
b
a
s
e
s
e
d
e
r
i
v
a
d
e
e
s
t
u
d
i
o
s
p
u
b
l
i
c
a
d
o
s
(
v
a
s
e
e
l
C
u
a
d
r
o
2
)
;
e
l
v
a
l
o
r
d
e
1
2
5
t
o
n
e
l
a
d
a
s
m
t
r
i
c
a
s
p
o
r
h
e
c
t
r
e
a
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
a
u
n
a
e
s
t
i
m
a
c
i
n
m
o
d
e
r
a
d
a
d
e
r
i
v
a
d
a
d
e
e
s
t
u
d
i
o
s
d
e
b
i
o
m
a
s
a
c
o
n
b
a
s
e
e
n
p
a
r
c
e
l
a
s
e
f
e
c
t
u
a
d
o
s
e
n
l
a
A
m
a
z
o
n
a
(
B
a
k
e
r
e
t
a
l
.
2
0
0
4
)
;
e
l
v
a
l
o
r
d
e
m
e
r
c
a
d
o
d
e
l
a
t
o
n
e
l
a
d
a
m
t
r
i
c
a
d
e
c
a
r
b
o
n
o
(
$
1
0
)
s
e
a
p
r
o
x
i
m
a
a
l
v
a
l
o
r
a
c
t
u
a
l
c
o
t
i
z
a
d
o
e
n
l
a
B
o
l
s
a
C
l
i
m
t
i
c
a
d
e
C
h
i
c
a
g
o
(
C
C
X
)
p
a
r
a
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
o
s
n
a
n
c
i
e
r
o
s
d
e
c
a
r
b
o
n
o
.
A
o
E
s
c
e
n
a
r
i
o
d
e
l
n
e
a
b
a
s
e
C
o
b
e
r
t
u
r
a
b
o
s
c
o
s
a
(
1
.
0
0
0
h
a
)
E
s
c
e
n
a
r
i
o
d
e
l
n
e
a
b
a
s
e
C
o
b
e
r
t
u
r
a
b
o
s
c
o
s
a
(
1
.
0
0
0
h
a
)
E
s
c
e
n
a
r
i
o
S
i
n
C
a
m
b
i
o
s
T
a
s
a
d
e
d
e
f
o
r
e
s
t
a
c
i
n
(
1
.
0
0
0
h
a
y
r
1
)
E
s
c
e
n
a
r
i
o
d
e
d
e
f
o
r
e
s
t
a
c
i
n
r
e
d
u
c
i
d
a
T
a
s
a
d
e
d
e
f
o
r
e
s
t
a
c
i
n
(
1
.
0
0
0
h
a
y
r
1
)
E
s
c
e
n
a
r
i
o
S
i
n
C
a
m
b
i
o
s
C
o
b
e
r
t
u
r
a
b
o
s
c
o
s
a
E
s
c
e
n
a
r
i
o
d
e
d
e
f
o
r
e
s
t
a
c
i
n
r
e
d
u
c
i
d
a
C
o
b
e
r
t
u
r
a
b
o
s
c
o
s
a
(
1
.
0
0
0
h
a
)
D
i
f
e
r
e
n
c
i
a
d
e
d
e
f
o
r
e
s
t
a
c
i
n
e
n
t
r
e
e
s
c
e
n
a
r
i
o
s
(
1
.
0
0
0
h
a
)
C
o
m
p
e
n
s
a
c
i
n
t
o
t
a
l
a
c
u
m
u
l
a
d
a
d
e
c
a
r
b
o
n
o
1
2
5
t
/
h
a
(
x
1
.
0
0
0
t
)
E
m
i
s
i
o
n
e
s
t
o
t
a
l
e
s
r
e
d
u
c
i
d
a
s
d
e
C
O
2
(
1
.
0
0
0
t
)
V
a
l
o
r
t
o
t
a
l
a
c
u
m
u
l
a
d
o
@
$
1
0
/
t
C
O
2
(
x
$
1
.
0
0
0
)
P
a
g
o
a
n
u
a
l
@
$
1
0
/
t
C
O
2
(
x
$
1
.
0
0
0
)
V
a
l
o
r
t
o
t
a
l
a
c
u
m
u
l
a
d
o
c
o
n
V
A
N
@
$
1
0
/
t
C
O
2
(
x
$
1
.
0
0
0
)
P
a
g
o
a
n
u
a
l
c
o
n
V
A
N
@
$
1
0
/
t
C
O
2
(
x
$
1
.
0
0
0
2
0
0
7
1
8
6
,
2
8
5
2
0
0
8
1
8
5
,
7
8
5
5
0
0
5
1
3
4
7
5
1
8
5
,
7
7
2
1
8
5
,
8
1
0
3
8
4
,
6
9
1
1
7
,
2
1
6
1
7
2
,
1
6
2
1
7
2
,
1
6
2
1
7
2
,
1
6
2
1
7
2
,
1
6
2
2
0
0
9
1
8
5
,
2
8
4
5
0
0
5
2
6
4
5
2
1
8
5
,
2
4
6
1
8
5
,
3
5
8
1
1
2
1
3
,
9
5
6
5
1
,
2
1
8
5
1
2
,
1
8
2
3
4
0
,
0
2
0
4
3
7
,
5
1
9
2
6
5
,
3
5
7
2
0
1
0
1
8
4
,
7
8
4
5
0
0
5
3
9
4
2
9
1
8
4
,
7
0
7
1
8
4
,
9
2
9
2
2
1
2
7
,
6
8
6
1
0
1
,
6
0
8
1
,
0
1
6
,
0
7
9
5
0
3
,
8
9
7
8
1
6
,
1
0
4
3
7
8
,
5
8
5
2
0
1
1
1
8
4
,
2
8
3
5
0
0
5
5
2
4
0
8
1
8
4
,
1
5
5
1
8
4
,
5
2
1
3
6
6
4
5
,
7
8
1
1
6
8
,
0
1
8
1
,
6
8
0
,
1
8
0
6
6
4
,
1
0
1
1
,
2
6
9
,
6
9
4
4
5
3
,
5
9
0
2
0
1
2
1
8
3
,
7
8
3
5
0
0
5
6
6
3
8
7
1
8
3
,
5
8
9
1
8
4
,
1
3
4
5
4
5
6
8
,
1
5
0
2
5
0
,
1
1
1
2
,
5
0
1
,
1
1
1
8
2
0
,
9
3
1
1
,
7
7
9
,
4
2
8
5
0
9
,
7
3
4
2
0
1
3
1
8
3
,
2
8
3
5
0
0
5
8
0
3
6
8
1
8
3
,
0
0
9
1
8
3
,
7
6
6
7
5
8
9
4
,
7
0
8
3
4
7
,
5
7
8
3
,
4
7
5
,
7
8
1
9
7
4
,
6
7
0
2
,
3
2
9
,
6
0
4
5
5
0
,
1
7
6
2
0
1
4
1
8
2
,
7
8
2
5
0
0
5
9
5
3
4
9
1
8
2
,
4
1
4
1
8
3
,
4
1
7
1
,
0
0
3
1
2
5
,
3
7
8
4
6
0
,
1
3
7
4
,
6
0
1
,
3
7
3
1
,
1
2
5
,
5
9
2
2
,
9
0
7
,
2
1
0
5
7
7
,
6
0
6
2
0
1
5
1
8
2
,
2
8
2
5
0
0
6
1
0
3
3
2
1
8
1
,
8
0
4
1
8
3
,
0
8
5
1
,
2
8
1
1
6
0
,
0
9
1
5
8
7
,
5
3
3
5
,
8
7
5
,
3
3
1
1
,
2
7
3
,
9
5
9
3
,
5
0
1
,
5
2
1
5
9
4
,
3
1
1
2
0
1
6
1
8
1
,
7
8
2
5
0
0
6
2
5
3
1
5
1
8
1
,
1
7
9
1
8
2
,
7
7
0
1
,
5
9
0
1
9
8
,
7
8
3
7
2
9
,
5
3
5
7
,
2
9
5
,
3
5
4
1
,
4
2
0
,
0
2
3
4
,
1
0
3
,
7
5
0
6
0
2
,
2
2
8
2
0
1
7
1
8
1
,
2
8
1
5
0
0
6
4
1
3
0
0
1
8
0
,
5
3
9
1
8
2
,
4
7
0
1
,
9
3
1
2
4
1
,
4
0
0
8
8
5
,
9
3
8
8
,
8
5
9
,
3
8
3
1
,
5
6
4
,
0
2
9
4
,
7
0
6
,
7
5
0
6
0
3
,
0
0
1
2
0
1
8
1
8
0
,
7
8
1
5
0
0
6
5
7
2
8
5
1
7
9
,
8
8
2
1
8
2
,
1
8
5
2
,
3
0
3
2
8
7
,
8
9
1
1
,
0
5
6
,
5
5
9
1
0
,
5
6
5
,
5
9
2
1
,
7
0
6
,
2
0
9
5
,
3
0
4
,
7
6
6
5
9
8
,
0
1
6
2
0
1
9
1
8
0
,
2
8
0
5
0
0
6
7
3
2
7
0
1
7
9
,
2
0
9
1
8
1
,
9
1
5
2
,
7
0
6
3
3
8
,
2
1
2
1
,
2
4
1
,
2
3
8
1
2
,
4
1
2
,
3
8
3
1
,
8
4
6
,
7
9
0
5
,
8
9
3
,
2
1
1
5
8
8
,
4
4
4
2
0
2
0
1
7
9
,
7
8
0
5
0
0
6
9
0
2
5
7
1
7
8
,
5
2
0
1
8
1
,
6
5
8
3
,
1
3
9
3
9
2
,
3
2
6
1
,
4
3
9
,
8
3
7
1
4
,
3
9
8
,
3
7
2
1
,
9
8
5
,
9
9
0
6
,
4
6
8
,
4
8
1
5
7
5
,
2
7
0
2
0
2
1
1
7
9
,
2
8
0
5
0
0
7
0
7
2
4
4
1
7
7
,
8
1
3
1
8
1
,
4
1
4
3
,
6
0
2
4
5
0
,
2
0
1
1
,
6
5
2
,
2
3
9
1
6
,
5
2
2
,
3
8
9
2
,
1
2
4
,
0
1
7
7
,
0
2
7
,
8
0
1
5
5
9
,
3
2
0
2
0
2
2
1
7
8
,
7
7
9
5
0
0
7
2
5
2
3
2
1
7
7
,
0
8
8
1
8
1
,
1
8
2
4
,
0
9
4
5
1
1
,
8
1
1
1
,
8
7
8
,
3
4
7
1
8
,
7
8
3
,
4
6
6
2
,
2
6
1
,
0
7
7
7
,
5
6
9
,
0
8
5
5
4
1
,
2
8
4
2
0
2
3
1
7
8
,
2
7
9
5
0
0
7
4
3
2
2
0
1
7
6
,
3
4
5
1
8
0
,
9
6
2
4
,
6
1
7
5
7
7
,
1
3
4
2
,
1
1
8
,
0
8
3
2
1
,
1
8
0
,
8
3
1
2
,
3
9
7
,
3
6
5
8
,
0
9
0
,
8
2
1
5
2
1
,
7
3
6
2
0
2
4
1
7
7
,
7
7
8
5
0
0
7
6
1
2
0
9
1
7
5
,
5
8
4
1
8
0
,
7
5
3
5
,
1
6
9
6
4
6
,
1
5
5
2
,
3
7
1
,
3
9
0
2
3
,
7
1
3
,
9
0
3
2
,
5
3
3
,
0
7
2
8
,
5
9
1
,
9
7
6
5
0
1
,
1
5
5
2
0
2
5
1
7
7
,
2
7
8
5
0
0
7
8
0
1
9
9
1
7
4
,
8
0
3
1
8
0
,
5
5
4
5
,
7
5
1
7
1
8
,
8
6
3
2
,
6
3
8
,
2
2
9
2
6
,
3
8
2
,
2
8
6
2
,
6
6
8
,
3
8
3
9
,
0
7
1
,
9
0
8
4
7
9
,
9
3
2
2
0
2
6
1
7
6
,
7
7
8
5
0
0
8
0
0
1
8
9
1
7
4
,
0
0
3
1
8
0
,
3
6
5
6
,
3
6
2
7
9
5
,
2
5
2
2
,
9
1
8
,
5
7
6
2
9
,
1
8
5
,
7
6
4
2
,
8
0
3
,
4
7
8
9
,
5
3
0
,
3
0
0
4
5
8
,
3
9
1
2
0
2
7
1
7
6
,
2
7
7
5
0
0
8
2
0
1
7
9
1
7
3
,
1
8
3
1
8
0
,
1
8
6
7
,
0
0
3
8
7
5
,
3
2
1
3
,
2
1
2
,
4
3
0
3
2
,
1
2
4
,
2
9
5
2
,
9
3
8
,
5
3
1
9
,
9
6
7
,
0
9
3
4
3
6
,
7
9
4
2
0
2
8
1
7
5
,
7
7
7
5
0
0
8
4
0
1
7
0
1
7
2
,
3
4
3
1
8
0
,
0
1
6
7
,
6
7
3
9
5
9
,
0
7
4
3
,
5
1
9
,
8
0
1
3
5
,
1
9
8
,
0
0
7
3
,
0
7
3
,
7
1
2
1
0
,
3
8
2
,
4
4
6
4
1
5
,
3
5
2
2
0
2
9
1
7
5
,
2
7
7
5
0
0
8
6
1
1
6
2
1
7
1
,
4
8
1
1
7
9
,
8
5
4
8
,
3
7
2
1
,
0
4
6
,
5
1
8
3
,
8
4
0
,
7
1
9
3
8
,
4
0
7
,
1
9
4
3
,
2
0
9
,
1
8
6
1
0
,
7
7
6
,
6
8
2
3
9
4
,
2
3
6
2
0
3
0
1
7
4
,
7
7
6
5
0
0
8
8
3
1
5
4
1
7
0
,
5
9
9
1
7
9
,
7
0
0
9
,
1
0
1
1
,
1
3
7
,
6
6
5
4
,
1
7
5
,
2
3
1
4
1
,
7
5
2
,
3
1
0
3
,
3
4
5
,
1
1
6
1
1
,
1
5
0
,
2
5
8
3
7
3
,
5
7
6
2
0
3
1
1
7
4
,
2
7
6
5
0
0
9
0
5
1
4
6
1
6
9
,
6
9
3
1
7
9
,
5
5
4
9
,
8
6
0
1
,
2
3
2
,
5
3
3
4
,
5
2
3
,
3
9
7
4
5
,
2
3
3
,
9
6
9
3
,
4
8
1
,
6
5
9
1
1
,
5
0
3
,
7
3
6
3
5
3
,
4
7
8
2
0
3
2
1
7
3
,
7
7
5
5
0
0
9
2
8
1
3
9
1
6
8
,
7
6
6
1
7
9
,
4
1
5
1
0
,
6
4
9
1
,
3
3
1
,
1
4
3
4
,
8
8
5
,
2
9
4
4
8
,
8
5
2
,
9
4
0
3
,
6
1
8
,
9
7
0
1
1
,
8
3
7
,
7
5
2
3
3
4
,
0
1
6
2
0
3
3
1
7
3
,
2
7
5
5
0
0
9
5
1
1
3
2
1
6
7
,
8
1
5
1
7
9
,
2
8
3
1
1
,
4
6
8
1
,
4
3
3
,
5
1
9
5
,
2
6
1
,
0
1
4
5
2
,
6
1
0
,
1
4
0
3
,
7
5
7
,
2
0
0
1
2
,
1
5
3
,
0
0
2
3
1
5
,
2
5
0
2
0
3
4
1
7
2
,
7
7
5
5
0
0
9
7
5
1
2
5
1
6
6
,
8
4
0
1
7
9
,
1
5
8
1
2
,
3
1
8
1
,
5
3
9
,
6
9
0
5
,
6
5
0
,
6
6
4
5
6
,
5
0
6
,
6
3
9
3
,
8
9
6
,
4
9
9
1
2
,
4
5
0
,
2
1
7
2
9
7
,
2
1
6
2
0
3
5
1
7
2
,
2
7
4
5
0
0
9
9
9
1
1
9
1
6
5
,
8
4
1
1
7
9
,
0
3
9
1
3
,
1
9
8
1
,
6
4
9
,
6
9
1
6
,
0
5
4
,
3
6
5
6
0
,
5
4
3
,
6
5
0
4
,
0
3
7
,
0
1
1
1
2
,
7
3
0
,
1
5
7
2
7
9
,
9
4
0
2
0
3
6
1
7
1
,
7
7
4
5
0
0
1
,
0
2
4
1
1
3
1
6
4
,
8
1
7
1
7
8
,
9
2
6
1
4
,
1
0
8
1
,
7
6
3
,
5
5
7
6
,
4
7
2
,
2
5
3
6
4
,
7
2
2
,
5
3
0
4
,
1
7
8
,
8
8
1
1
2
,
9
9
3
,
5
9
2
2
6
3
,
4
3
4
2
0
3
7
1
7
1
,
2
7
4
5
0
0
1
,
0
5
0
1
0
7
1
6
3
,
7
6
8
1
7
8
,
8
1
8
1
5
,
0
5
1
1
,
8
8
1
,
3
2
9
6
,
9
0
4
,
4
7
8
6
9
,
0
4
4
,
7
8
1
4
,
3
2
2
,
2
5
0
1
3
,
2
4
1
,
2
9
3
2
4
7
,
7
0
2
C
o
b
e
r
t
u
r
a
b
o
s
c
o
s
a
r
e
m
a
n
e
n
t
e
9
2
%
8
8
%
9
6
%
1
,
8
8
1
,
3
2
9
6
,
9
0
4
,
4
7
8
6
8
,
8
7
2
,
6
1
9
1
3
,
2
4
1
,
2
9
3
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
101
Anexo
rea Silvestre de Alta
Biodiversidad de la
Amazona
Supercie
(km
2
)
Total rea
protegida (km
2
)
% rea
protegida
Total territorios
indgenas (km
2
)
% territorios
indgenas
Total rea protegida
y territorios
indgenas (km
2
)
% Total reas
protegidas
y territorios
indgenas
Brasil 4,231,358 951,235 22.5 941,760 22.3 1,758,856 41.6
Bolivia 354,496 37,282 6.3 76,722 21.6 103,565 25.7
Colombia 448,130 62,549 14.0 211,110 47.1 256,320 57.2
Ecuador 70,840 16,434 23.2 12 0.0 16,445 23.2
Per 659,586 154,692 21.0 154,317 12.8 205,831 31.2
Venezuela 416,919 300,675 72.1 1,835 0.4 300,806 72.1
Guayana Francesa 83,267 39,847 47.9 0 - 39,847 47.9
Guayana 210,025 5,157 2.9 6,693 3.2 11,850 5.6
Surinam 146,101 22,184 15.2 0 0.1 22,184 15.2
Total 6,620,722 1,590,055 24.0 1,392,449 21.0 2,715,705 45.0
Cuadro A.5 reas protegidas y territorios indgenas en el rea Silvestre de Alta Biodiversidad de la Amazona (Vase la Figura 5.3).
Pases
Supercie
(km
2
)
Total rea
protegida
(km
2
)
% rea
protegida
Total territorios
indgenas (km
2
)
% territorios
indgenas
Total rea protegida y
territorios indgenas
(km
2
)
% Total reas
protegidas
y territorios
indgenas
Bolivia 1,085,047 186,486 17.19 202,778 18.69 326,978 30.13
Brasil 8,484,839 1,234,755 14.24 1,051,632 12.40 2,152,224 25.06
Colombia 1,137,921 106,374 9.35 263,264 23.14 344,861 30.31
Ecuador 256,212 49,103 19.17 97 0.04 49,196 19.20
Guayana Francesa 83,267 39,847 47.86 0 0.00 39,847 47.86
Guayana 210,025 5,157 2.90 6,693 3.19 11,850 5.64
Per 1,291,445 203,909 15.79 174,735 13.53 260,982 20.21
Surinam 146,101 22,184 15.18 0 0.00 22,184 15.18
Venezuela 912,557 400,558 43.89 2,041 0.22 400,878 43.93
Total 13,607,414 2,248,373 16.5 1,701,240 12.5 3,609,002 29.0
Cuadro A.7 reas protegidas y territorios indgenas en los pases del norte de Sudamrica.
Cuadro A.6 reas protegidas y territorios indgenas en la Amazona Legal del Brasil (modicadas del Instituto Socioambiental Instituto Socioambiental
(http://www.socioambiental.org/uc/quadro_geral).
Estado brasileo
Supercie
(km
2
)
Total rea protegida
(km
2
)
% rea
protegida
Total territorios
indgenas (km
2
)
% territorios
indgenas
Total rea protegida y
territorios indgenas
(km
2
)
% Total reas
protegidas
y territorios
indgenas
Acre 152,581 51,230 33.6% 24,283 15.9% 75,513 49.5%
Amap 142,815 89,152 62.4% 11,860 8.3% 101,012 70.7%
Amazonas 1,570,746 260,682 16.6% 428,719 27.3% 689,401 43.9%
Maranho 331,983 13,862 4.2% 19,220 5.8% 33,082 10.0%
Mato Grosso 903,358 28,360 3.1% 135,129 15.0% 163,489 18.1%
Par 1,247,690 308,742 24.7% 284,397 22.8% 593,139 47.5%
Rondnia 237,576 56,480 23.8% 49,659 20.9% 106,139 44.7%
Roraima 224,299 14,467 6.4% 103,843 46.3% 118,309 52.7%
Tocantins 277,621 10,672 3.8% 23,914 8.6% 34,586 12.5%
Amazona Legal 5,088,668 833,646 16.4% 1,081,023 21.2% 1,914,669 37.6%
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
102
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Figura A.1. Las inversiones de IIRSA en el noroeste de la Amazona y en el pie de monte andino vincularn las hidrovas
de los auentes del Amazonas (Putumayo, Napo, Maran y Ucayali) mediante carreteras transandinas hacia la costa del
Pacco. Sin embargo, estas carreteras que discurriran en direccin este-oeste tambin crearn un corredor a lo largo
del pie de monte que se extiende desde Pucallpa, en el centro de Per, hasta el Putumayo en Colombia. El desarrollo y la
deforestacin en dicho corredor aislarn las biotas andinas y amaznicas y limitarn la capacidad de muchas especies
para adaptarse a futuros cambios climticos.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
103
Anexo
Figura A.2. El sudoeste de la Amazona y las regiones adyacentes de los Andes centrales sufrirn serios impactos derivados de cuatro
corredores camineros de IIRSA que conectarn el Cerrado brasileo con puertos del Pacco: 1) el Corredor Bi-ocenico entre Mato
Grosso do Sul y la costa de Chile, va Santa Cruz, Bolivia; (2) la Carretera Norte de Bolivia, conectar el Altiplano Boliviano con las regiones
fronterizas adyacentes a Acre y Rondonia; (3) la Carretera Interocenica del sur del Per conectar a Acre y Rondonia con la costa del
Pacco del Per y (4) la Carretera Ro Branco-Cruzeiro do Sul-Pucallpa que atravesar una de las regiones ms remotas de la Amazona
occidental. En el otro sentido, la hidrova Madeira Mamor se vincular con el brazo principal del ro Amazonas mediante las represas y
exclusas construidas entre Porto Velho, Rondonia y Riberalta, Bolivia.
Advances in Applied Biodiversity Science Numero 7, Julio 2007
104
Una Tormenta Perfecta en la Amazona Conservacin Internacional
Figura A.3. El Arco Norte se reere al sistema caminero que integrar los pases del Escudo de la Guayana en la Amazona nororiental.
Esta regin escasamente poblada generalmente se considera como la menos amenazada de la Amazona y grandes reas del Brasil
se han designado como reas protegidas; no obstante, la explotacin de los ricos recursos minerales y madereros de la regin podran
hacerse ms interesante, desde el punto de vista econmico, despus de efectuarse las inversiones del IIRSA.
Killeen
Center for Applied Biodiversity Science
105
Anexo
F
i
g
u
r
a
A
.
4
.
E
l
s
u
r
e
s
t
e
d
e
l
a
A
m
a
z
o
n
a
t
a
m
b
i
n
s
e
c
o
n
o
c
e
c
o
m
o
e
l
a
r
c
o
d
e
d
e
f
o
r
e
s
t
a
c
i
n
p
u
e
s
t
o
q
u
e
e
n
e
s
t
a
z
o
n
a
s
e
h
a
l
l
e
v
a
d
o
a
d
e
l
a
n
t
e
l
a
m
a
y
o
r
a
d
e
l
d
e
s
a
r
r
o
l
l
o
e
n
l
o
s
l
t
i
m
o
s
3
0
a
o
s
.
L
a
s
i
n
v
e
r
s
i
o
n
e
s
e
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e
p
o
d
r
a
n
a
c
e
l
e
r
a
r
e
s
t
a
t
e
n
d
e
n
c
i
a
,
a
l
m
e
j
o
r
a
r
l
a
s
r
e
d
e
s
c
a
m
i
n
e
r
a
s
y
l
a
s
h
i
d
r
o
v
a
s
r
e
g
i
o
n
a
l
e
s
.
N
u
e
v
a
s
l
n
e
a
s
f
r
r
e
a
s
p
o
d
r
a
n
b
r
i
n
d
a
r
c
o
r
r
e
d
o
r
e
s
d
e
e
x
p
o
r
t
a
c
i
n
p
a
r
a
l
o
s
p
r
o
d
u
c
t
o
s
a
g
r
c
o
l
a
s
d
e
l
a
r
e
g
i
n
.
You might also like
- Forest Conservation and Sustainability in IndonesiaDocument227 pagesForest Conservation and Sustainability in Indonesiafajar55No ratings yet
- Sys Dyn 1 Term ProjectDocument57 pagesSys Dyn 1 Term ProjectJulian Lorenzo SabularseNo ratings yet
- Why Forests? Why Now?: The Science, Economics, and Politics of Tropical Forests and Climate ChangeFrom EverandWhy Forests? Why Now?: The Science, Economics, and Politics of Tropical Forests and Climate ChangeNo ratings yet
- Climate and Conservation: Landscape and Seascape Science, Planning, and ActionFrom EverandClimate and Conservation: Landscape and Seascape Science, Planning, and ActionNo ratings yet
- Bringing Sustainability to the Ground Level: Competing Demands in the Yellowstone River ValleyFrom EverandBringing Sustainability to the Ground Level: Competing Demands in the Yellowstone River ValleyNo ratings yet
- False Forest History, Complicit Social Analysis: Rethinking Some West African Environmental NarrativesDocument13 pagesFalse Forest History, Complicit Social Analysis: Rethinking Some West African Environmental NarrativesZalina MaharaniNo ratings yet
- Coastal Waters of the World: Trends, Threats, and StrategiesFrom EverandCoastal Waters of the World: Trends, Threats, and StrategiesNo ratings yet
- Governing The Diverse Forest: Polycentric Climate Governance in The AmazonDocument15 pagesGoverning The Diverse Forest: Polycentric Climate Governance in The Amazonfronika de witNo ratings yet
- Not by Timber Alone: Economics And Ecology For Sustaining Tropical ForestsFrom EverandNot by Timber Alone: Economics And Ecology For Sustaining Tropical ForestsNo ratings yet
- The Importance of Preserving Natural CapitalDocument9 pagesThe Importance of Preserving Natural CapitalMark allen AraoNo ratings yet
- Thesis Papers DeforestationDocument4 pagesThesis Papers Deforestationk1lod0zolog3100% (1)
- 6151iied 2Document56 pages6151iied 2Vy TrầnNo ratings yet
- Literature Review On Effects of DeforestationDocument4 pagesLiterature Review On Effects of Deforestationc5s4gda0100% (1)
- Biodiversity ReportDocument52 pagesBiodiversity ReportAdrian HudsonNo ratings yet
- Research Paper On Deforestation in PakistanDocument7 pagesResearch Paper On Deforestation in Pakistanisuehjulg100% (1)
- Nature's Burdens: Conservation and American Politics, The Reagan Era to the PresentFrom EverandNature's Burdens: Conservation and American Politics, The Reagan Era to the PresentNo ratings yet
- Monteiro, Da Cal Seixas & Aparecida. The Politics of Amazonian Deforestation. Environmental Policy and Climate Change KnowledgeDocument13 pagesMonteiro, Da Cal Seixas & Aparecida. The Politics of Amazonian Deforestation. Environmental Policy and Climate Change KnowledgeCarlos Eduardo Olaya DiazNo ratings yet
- Bringing Sustainability To The Ground Level: Competing Demands in The Yellowstone River ValleyDocument39 pagesBringing Sustainability To The Ground Level: Competing Demands in The Yellowstone River ValleyCharlene KronstedtNo ratings yet
- Agroforestry and Biodiversity Conservation in Tropical LandscapesFrom EverandAgroforestry and Biodiversity Conservation in Tropical LandscapesNo ratings yet
- Relationship Between Physical Condition of House Environment and The Priorities of The Rural PoorDocument13 pagesRelationship Between Physical Condition of House Environment and The Priorities of The Rural PoorDennis StwnNo ratings yet
- Research Paper On Causes of DeforestationDocument7 pagesResearch Paper On Causes of Deforestationgz9fk0td100% (1)
- MA StatementDocument31 pagesMA StatementjorgezabalaNo ratings yet
- Dissertation On Natural Resource ManagementDocument4 pagesDissertation On Natural Resource ManagementSomeoneWriteMyPaperForMeUK100% (1)
- Redo Etal Pnas 2012Document13 pagesRedo Etal Pnas 2012Maria Marta SampietroNo ratings yet
- Kobe Session ReportDocument5 pagesKobe Session ReportRaj AdhikariNo ratings yet
- The Fragmented Forest: Island Biogeography Theory and the Preservation of Biotic DiversityFrom EverandThe Fragmented Forest: Island Biogeography Theory and the Preservation of Biotic DiversityNo ratings yet
- Deforestation in The Amazon Research PaperDocument7 pagesDeforestation in The Amazon Research Papergw13qds8100% (1)
- Marine Pollution Bulletin: Clive Wilkinson, Bernard SalvatDocument10 pagesMarine Pollution Bulletin: Clive Wilkinson, Bernard SalvatSuryoKusumoNo ratings yet
- Assignment SD - J (1) .S.gouza PDFDocument14 pagesAssignment SD - J (1) .S.gouza PDFAdel TazighNo ratings yet
- River Futures: An Integrative Scientific Approach to River RepairFrom EverandRiver Futures: An Integrative Scientific Approach to River RepairNo ratings yet
- Conservation of Rare or Little-Known Species: Biological, Social, and Economic ConsiderationsFrom EverandConservation of Rare or Little-Known Species: Biological, Social, and Economic ConsiderationsNo ratings yet
- Bicalho Hoefle2015ResearchinEconomicAnthropologyDocument40 pagesBicalho Hoefle2015ResearchinEconomicAnthropologyPaulaFernandesNo ratings yet
- Energy Development and Wildlife Conservation in Western North AmericaFrom EverandEnergy Development and Wildlife Conservation in Western North AmericaDavid E. NaugleNo ratings yet
- Cabanting - Drafts Article-1,2,2.2,3,4Document18 pagesCabanting - Drafts Article-1,2,2.2,3,4Lia ArantxaNo ratings yet
- Forests in Our Changing World: New Principles for Conservation and ManagementFrom EverandForests in Our Changing World: New Principles for Conservation and ManagementNo ratings yet
- Globalisation and SustainableDocument233 pagesGlobalisation and SustainableSyed Aiman Raza100% (1)
- Sustentabilidad Ambiental en El Desarrollo Económico. Algunas Referencias A La AmazoniaDocument13 pagesSustentabilidad Ambiental en El Desarrollo Económico. Algunas Referencias A La Amazoniamsánchez_324254No ratings yet
- The Once and Future Forest: A Guide To Forest Restoration StrategiesFrom EverandThe Once and Future Forest: A Guide To Forest Restoration StrategiesNo ratings yet
- GlobalFutures Loss of NatureDocument32 pagesGlobalFutures Loss of NatureDr Raju EVRNo ratings yet
- The 11th HourDocument3 pagesThe 11th Houryuta titeNo ratings yet
- Great Basin Riparian Ecosystems: Ecology, Management, and RestorationFrom EverandGreat Basin Riparian Ecosystems: Ecology, Management, and RestorationNo ratings yet
- UntitledDocument281 pagesUntitledTuấn ThúNo ratings yet
- SG1 Learning Activity KmadeveraDocument9 pagesSG1 Learning Activity KmadeveraKarla gandaNo ratings yet
- Cas 115 Annotated BibliographyDocument4 pagesCas 115 Annotated Bibliographyapi-692978261No ratings yet
- Forest Conservation in the Anthropocene: Science, Policy, and PracticeFrom EverandForest Conservation in the Anthropocene: Science, Policy, and PracticeV. Alaric SampleNo ratings yet
- Assignment 001Document62 pagesAssignment 001ShanNo ratings yet
- Research Paper About Deforestation in The PhilippinesDocument5 pagesResearch Paper About Deforestation in The PhilippinespeputaqlgNo ratings yet
- AdaptiveChapter10 D61E505A60209Document19 pagesAdaptiveChapter10 D61E505A60209hamed 1994No ratings yet
- Place Based Food Systems PaperDocument9 pagesPlace Based Food Systems PaperChristopher ShanksNo ratings yet
- Jhunjhunu 190100082 NikhilDocument10 pagesJhunjhunu 190100082 NikhilNikhil kediaNo ratings yet
- Field Actions Science ReportsDocument7 pagesField Actions Science ReportsGlo Anne GuevarraNo ratings yet
- Managing CountryDocument21 pagesManaging CountryJack Clarke100% (1)
- Wildlife-Habitat Relationships: Concepts and ApplicationsFrom EverandWildlife-Habitat Relationships: Concepts and ApplicationsNo ratings yet
- Energy Sprawl Solutions: Balancing Global Development and ConservationFrom EverandEnergy Sprawl Solutions: Balancing Global Development and ConservationJoseph M. KieseckerNo ratings yet
- Johnson, A.F., Et Al. 2019. Marine Ecotourism in The Gulf of California and The Baja California Peninsula, Research Trends and Information GapsDocument14 pagesJohnson, A.F., Et Al. 2019. Marine Ecotourism in The Gulf of California and The Baja California Peninsula, Research Trends and Information GapsSergio DavidNo ratings yet
- Said Et Al. (TD Book Chapter 22)Document21 pagesSaid Et Al. (TD Book Chapter 22)Catarina FerreiraNo ratings yet
- University of Nebraska Press Great Plains ResearchDocument14 pagesUniversity of Nebraska Press Great Plains ResearchMichaelNo ratings yet
- Effects of Land Use Changes On The Ecosystem Service Values of Coastal WetlandsDocument12 pagesEffects of Land Use Changes On The Ecosystem Service Values of Coastal WetlandsJacques Araca BarahonaNo ratings yet
- A Concept Paper About LoveDocument5 pagesA Concept Paper About LoveStephen Rivera100% (1)
- 1 s2.0 S0891422221001827 MainDocument9 pages1 s2.0 S0891422221001827 MainCarmelo VillafrancaNo ratings yet
- PDF The Military Balance 2020 First Edition The International Institute For Strategic Studies Iiss Ebook Full ChapterDocument53 pagesPDF The Military Balance 2020 First Edition The International Institute For Strategic Studies Iiss Ebook Full Chapteranita.reese465100% (1)
- Tugas Inggris M Edi SuryaDocument9 pagesTugas Inggris M Edi SuryaAstaghfirullahNo ratings yet
- Elegoo Saturn 8K LCD Light Curable 3D Printer User ManualDocument20 pagesElegoo Saturn 8K LCD Light Curable 3D Printer User ManualStanNo ratings yet
- BBPS Kennedy03 PDFDocument8 pagesBBPS Kennedy03 PDFCyz RobertNo ratings yet
- 2 LandDocument50 pages2 LandJose Jess AmaoNo ratings yet
- Motor Claim Form THE ORIENTAL INSURANCE CO. LTD.Document4 pagesMotor Claim Form THE ORIENTAL INSURANCE CO. LTD.rajiv.surveyor7145No ratings yet
- Consolidated Company List December 2018Document478 pagesConsolidated Company List December 2018Rishabh GhaiNo ratings yet
- Sexy Book 121Document252 pagesSexy Book 121Irepan Ponce50% (2)
- Floyd Edwrads Memorial Scholarship Terms of Reference 2017Document3 pagesFloyd Edwrads Memorial Scholarship Terms of Reference 2017Aswin HarishNo ratings yet
- Opera Omnia Desiderii Erasmi 1.1Document704 pagesOpera Omnia Desiderii Erasmi 1.1Professore2100% (1)
- Dishonour of Cheques and Negotiable Instruments - Legalsutra - Law Students' Knowledge-Base - Law School Projects, Moot Court Memorials, Class and Case Notes and More!Document8 pagesDishonour of Cheques and Negotiable Instruments - Legalsutra - Law Students' Knowledge-Base - Law School Projects, Moot Court Memorials, Class and Case Notes and More!Himanshu Mene100% (1)
- Purchase Order: NPWP: 03.343.037.2-047.000 12208599Document2 pagesPurchase Order: NPWP: 03.343.037.2-047.000 12208599Oscar OkkyNo ratings yet
- Week 1 Lesson 2 Tongue TwistersDocument14 pagesWeek 1 Lesson 2 Tongue Twistersapi-246058425No ratings yet
- MCQ-Environmental StudiesDocument45 pagesMCQ-Environmental StudiesShabana Yasmin67% (6)
- PHD Thesis Library Science DownloadDocument8 pagesPHD Thesis Library Science Downloadyvrpugvcf100% (2)
- Frank Lloyd WrightDocument16 pagesFrank Lloyd WrightKhiZra ShahZadNo ratings yet
- Angular With NodeJS - The MEAN Stack Training Guide - UdemyDocument15 pagesAngular With NodeJS - The MEAN Stack Training Guide - UdemyHarsh TiwariNo ratings yet
- OceanofPDF - Com Return To The Carnival of Horrors - RL StineDocument170 pagesOceanofPDF - Com Return To The Carnival of Horrors - RL Stinedinulaka kaluthanthireeNo ratings yet
- Excel Invoicing System TemplateDocument9 pagesExcel Invoicing System TemplateAbu SyeedNo ratings yet
- Dealing With Mental Health Spiritually by Ife AdetonaDocument46 pagesDealing With Mental Health Spiritually by Ife AdetonaIfeNo ratings yet
- JK Civil Sevices Classification Control and AppealpdfDocument35 pagesJK Civil Sevices Classification Control and AppealpdfShuja Malik100% (1)
- 2170908Document19 pages2170908bhavikNo ratings yet
- Effect of Sic Particles On Mechanical Properties of Aluminium Adc12 Composite Through Stir Casting ProcessDocument6 pagesEffect of Sic Particles On Mechanical Properties of Aluminium Adc12 Composite Through Stir Casting ProcessJosiah PasaribuNo ratings yet
- Neom 1revDocument8 pagesNeom 1revSanyam JainNo ratings yet
- ECO Drive Display: Honda Fit GP5 Driving AidsDocument3 pagesECO Drive Display: Honda Fit GP5 Driving Aidsmzee233100% (1)
- The Colometric StructureDocument26 pagesThe Colometric StructureMerletoNo ratings yet
- Koran Textcode PDFDocument115 pagesKoran Textcode PDFAboubacar Sompare0% (1)
- Jordanian Arabic Grammar For BeginnersDocument54 pagesJordanian Arabic Grammar For BeginnersAlaor Lopes100% (1)