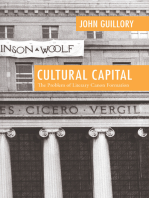Professional Documents
Culture Documents
Achugar, Hugo Literatura Literaturas y La Nueva Produccion Literaria Latinoamericana
Achugar, Hugo Literatura Literaturas y La Nueva Produccion Literaria Latinoamericana
Uploaded by
Victoria García0 ratings0% found this document useful (0 votes)
48 views14 pagesJSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content. Unless you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles. You may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use.
Original Description:
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentJSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content. Unless you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles. You may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use.
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
Download as pdf or txt
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
48 views14 pagesAchugar, Hugo Literatura Literaturas y La Nueva Produccion Literaria Latinoamericana
Achugar, Hugo Literatura Literaturas y La Nueva Produccion Literaria Latinoamericana
Uploaded by
Victoria GarcíaJSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content. Unless you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles. You may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use.
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
Download as pdf or txt
You are on page 1of 14
Literatura/literaturas y la nueva produccion literaria latinoamericana
Author(s): Hugo Achugar
Source: Revista de Crtica Literaria Latinoamericana, Ao 15, No. 29, Actas del Simposio:
"Latinoamerica: Nuevas Direcciones en Teoria y Critica Literarias" (Dartmouth, abril de 1988)
(1989), pp. 153-165
Published by: Centro de Estudios Literarios "Antonio Cornejo Polar"- CELACP
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/4530425 .
Accessed: 20/02/2011 11:42
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless
you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and you
may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use.
Please contact the publisher regarding any further use of this work. Publisher contact information may be obtained at .
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=celacp. .
Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed
page of such transmission.
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of
content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms
of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Centro de Estudios Literarios "Antonio Cornejo Polar"- CELACP is collaborating with JSTOR to digitize,
preserve and extend access to Revista de Crtica Literaria Latinoamericana.
http://www.jstor.org
REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICANA
Afio XV, N2 29, Lima, ler. semestre de 1989; pp. 153-165.
UITERATRA /IITERATURAS
Y LA NUEVA PRODUCCION
LITERARIA LATINOAMERICANA
HugoAchugar
Northwestern University
Universidad de la Republica, Uruguay
0. En este trabajo pretendo presentar algunas reflexiones o
hipotesis, no siempre y necesariamente desarrolladas, en relaci6n
con la descripci6n o el estudio de la nueva produccion literaria en
Hispanoam6rica. En ese sentido comenzare por revisar algunos
problemas relativos a la propia noci6n de literatura y a la constitu-
cion del corpus literario en Hispanoam6rica. Para luego proceder a
discutir la eventual especificidad de una nueva producci6n litera-
ria en la regi6n.
I. La noci6n de literatura como campo de batalla.
La determinacion del corpus y del lapso de la nueva producci6n
es obviamente, una de las arenas del debate polftico-ideol6gico tanto
de la comunidad acad6mica internacional como de la practica inte-
lectual cotidiana en Hispanoam6rica.
La propia multiplicidad de producciones literarias y mas aun
el multiple disenlo de la noci6n "literatura" propuesta por las distin-
tas instituciones posibilitadoras o legitimizadoras de un espacio
ideol6gico-cultural llamado "literatura" indica el debate socio-po-
litico que se desarrolla en Latinoam6rica, por lo menos desde fina-
les de los sesenta. No digo que lo refleja sino que el modo en como el
debate socio-politico general es formulado en el ambito del fen6-
154 HUGO ACHUGAR
meno social de la literatura (produccion, distribucion y consumo) es
tambien dicho debatel.
El lugar del debate esta centrado en la propia nocion de
literatura2. Por un lado, la literatura aparece para muchos como
una formalizacion o un constructo ideologico en el sentido de
establecer un "espacio" (,simbolico?) especlfico cuya materialidad
no reside exclusivamente, o cuya explicacion no se agota, en la or-
ganizaci6n poetica (o artistica) del lenguaje.
El idealismo formalista, por el contrario, ha sostenido como
elemento especifico precisamente la textualidad o literariedad de la
obra literaria y pudo Ilevar, por ejemplo, a Emir Rodriguez Mo-
negal hace un par de d6cadas a sostener que el lenguaje era el pro-
tagonista de la narrativa latinoamericana del momento. En esa
linea de pensamiento, la materialidad o la existencia substancial
de la literatura consiste en un principio de selecci6n y, por lo mis-
mo, de exclusion de un conjunto organizado del lenguaje.
Lo anterior implica la distincion entre 1) literatura como un
modo de existencia de ciertos objetos producido por una praxis social
y 2) literatura como objeto creado y, a la vez, como un objeto ge-
nerado con independencia de la "conciencia" o "inconciencia ide-
ologica" pues esta idealmente presente en el idioma.
Es el primer sentido el que nos interesa pues es, precisamente,
el que permite comprender que el segundo sentido es una falsi-
ficaci6n de la praxis social real. Mas aun, es la literatura como
modo de existencia de ciertos objetos la que define las reglas del
juego. Lo que ocurre con ciertas posiciones es que, dado los limites
de su horizonte ideol6gico, no logran ver que es lo que posibilita su
posicion3.
En esta misma linea, la problematica acerca de las relaciones
entre literatura y sociedad o literatura versus otros modos de exis-
tencia de la actividad simbolica del hombre representa diversas
posiciones en el tablero. Las distintas corrientes de los estudios lite-
rarios trabajan, aparentemente, con el mismo objeto pero, de hecho,
1. Ver Thomas Lewis en "The Referential Act" en Referring on Literature, ed. Anna
Whiteside et al, y tambi6n John Brenkman Culture and Domination (Cornell
University Press, 1988).
2. Ver al respecto el artfculo de Carlos Rinc6n "El cambio de la noci6n de literatura"
donde se discutian algunos aspectos del problema en relaci6n a la literatura
latinoamericana.
3. Ver, la noci6n "olvido uno" en Andlisis automdtico del discurso de Pecheux. En
ese sentido, el textualismo formalista opera tautol6gicamente pues reconoce como
literario aquello y solo aquello que puede definir como "texto". Es cierto que esto no
es exclusivo del textualismo formalista sino del conocimiento en general tal como
se ha desarrollado por lo menos en Occidente.
LA NUEVA PRODUCCION LITERARA LATINOAMERICANA 155
han construido objetos que se sobreponen los unos a los otros sin que
coincidan plenamente o tengan una relaci6n de inclusi6n4.
En lo anterior esta implicado el problema de organizaci6n de
una totalidad englobada por la noci6n de literatura. El sujeto de co-
nocimiento reacciona proponiendo coherencias y/o relaciones que
organicen la totalidad empirica y que le evite el terror del caos.
Tales coherencias son, a la vez, presentadas como modos de cono-
cimento ya que sin el establecimiento de distinciones, relaciones o
coherencias no seria posible, aparentemente, el conocimiento.
El cuestionamiento desconstruccionista, si es que ha aportado
algo, ha aportado el Ilamado de atenci6n ante los riesgos coheren-
tizadores u homogeneizadores de ciertos modos de conocimiento. Es
cierto que algunas versiones del desconstruccionismo, sobre todo
las fuertemente textualistas y anti-hist6ricas, terminan, por un la-
do, por realizar una homogeneizaci6n de otro signo y por otro, pro-
poniendo, de hecho la imposibilidad del conocimiento.
Las propias propuestas, sin embargo, de una categoria de-
nominada "literatura" o "fen6meno literario" y de la categori a
"estudios literarios" establecen, de hecho, una instancia cultural en
la que estamos insertos. Doblemente insertos, pues si por un lado
constituyen el medio ambiente cultural de nuestra civilizaci6n
desde hace, por lo menos, un par de siglos5; por el otro el hecho de que
seamos profesionales del "estudio literario" nos Ileva no s6lo a re-
producir ideol6gicamente tales categorias sino a sentirlas como
"naturales". La existencia de las categorias literatura y estudios
literarios implica, por otra parte, una serie de problemas ligados a
la funci6n que ambas instituciones cumplen tanto para el individuo
como para la sociedad.
Sobre la funci6n de la instituci6n de la literatura en la sociedad
se ha escrito extensamente6 y no nos vamos a ocupar en esta oportu-
nidad. La instancia individual o mejor la versi6n hedonista de la
instancia individual conduce al placer del texto. Placer que no es
ajeno, sin embargo, al hecho de que se disfruta aquello para lo que
4. En este sentido, es posible que la noci6n de discurso eliminara o eludiera la dis-
tinci6n entre lo literario o no literario que ha preocupado a tanto estudioso y aporte
cierta ayuda aun cuando no borre las diferencias entre las diversas posiciones.
5. Al respecto es interesante ver lo seftalado por Habermas en relaci6n al "Proyecto
de la Ilustraci6n" en su artIculo "Modernity-An Incomplete Project" en The Anti-
Aesthetic Essays on Postmodern Culture, ed. Hal Foster (Washington: Bay Press,
1983).
6. Por lo menos desde Mme. de Stael hasta la propuesta de los Aparatos de
reproducci6n ideol6gica de Althusser, lo sostenido por Terry Eagleton en The Func-
tion of Criticism y los trabajos de Habermas en The Philosophical Discourse of
Modernity (Massachusetts: The MIT Press Cambridge, 1987).
156 HUGO ACHHUGAR
se esta programado para disfrutar. El efecto estetico, y podriamos
agregar el placer
estetico
es un efecto ideologico7. En ese sentido,
cabria quiza's rearticular la noci6n de "comunidad interpretativa"t
(Fish, 19) y la noci6n de interpelacion (Althusser, 1970? y Laclau,
1981?) para dar cuenta de la suspuesta relaci6n entre indivi-
duo/sujeto y literatura. Despu6s de todo la literatura opera distin-
guiendo entre individuo y sujeto (tal como sugiere Altusser sucede
mediante la interpelacion). Lo que sucede en el caso del discurso
literario de la modernidad es que hay un nivel ideologico que apa-
rece como operando a nivel estetico y postulando, impllcitamente,
una eventual instancia autonoma de lo estetico. Pero la propia ide-
ologia (la de la comunidad interpretativa que es interpelada y que, a
la vez, interpela) propone una determinada noci6n de lo que es li-
teratura disefiando el espacio/los limites/el horizonte del placer.
Es cierto que el universo no es una sumatoria de comunidades
interpretativas que no conocen el cambio y que viven eternamente
identicas a sf mismas.
Los cambios son posibles. Mas, no solo son posibles sino que
han existido y existen, y sobre esto se han intentado diversas ex-
plicaciones. Por otro lado, las permanencias dentro de una misma
comunidad historica no parecen plantear problemas. Lo que si
plantea problemas, y que Marx describiera en el conocido "Prologo"
a la Contribucion a la crttica de la economia polttica de 1857(?), es
la permanencia de ciertos "textos" en distintas epocas o cuando
otras poeticas son hegemonicas.
Esta problematica vinculada con aspectos de la "polisemia" y
del "reader response" es mas aparente que real. Entre otros fac-
tores por el hecho de que los "objetos discursivos" que hayan per-
manecido identicos a si mismos a lo largo del tiempo. Donia Bacr-
bara no es el mismo objeto despues de Cien anos de soledad y en
cierto sentido Cien ainos de soledad no es el mismo objeto despues de
Biograf(a de un Cimarr6n que fue en los sesenta. El objeto Odisea o
Quijote o Donia Barbara ha cambiado por medio de la reseman-
tizacion operada en las condiciones de enunciacion y de recepcion
de dichos "textos"8. Por otra parte, la lectura desde el presente, sobre
todo la realizada desde el poder (y quizas tambi6n contra el poder),
no logra evadir la homogeneizacion o coherentizaci6n que la tra-
dicion discursiva hegemonica propone de la produccion cultural.
7. Ver al respecto Thomas Lewis "Aesthetic EffectlIdeological Effect".
8. Al respecto ver la distinci6n entre "Signo" y "Texto" que recoge Lewis en "The
Referential Act". Tambi6n la "Introducci6n" de John Beverley a su Del Lazarrillo
al sandinismo...
LA NUEVA PRODUCCION LITERARA LATINOAMERICANA 157
En ese sentido, es posible hablar de la nocion de coherencia como el
arma
(Q,ideol6gica?)
que permite ejercer o cuestionar el poder. Es
precisamente el andlisis del uso de la noci6n de coherencia lo que
permite visualizar la batalla politica e ideol6gica que se desarrolla
no s'lo en la producci6n cultural sino tambien la producci6n de co-
nocimiento.
Suponer una instancia utopica donde la coherencia no fuera
necesaria es suponer un espacio donde no existieran normas. 0,
planteado de otro modo, un espacio donde la praxis social no hubiera
producido normas que aparecieran como determinando el funcio-
namiento de la sociedad9. Una instancia tal supondria la exis-
tencia de un ser social an6mico pero pareceria ser que la eventual
anomia del ser social implicaria la negacion de la cultura. 0 qui-
zas, reformulando un
antiguo
"t6pico ut6pico" supondria una ins-
tancia donde la plenitud total Ilevara a la caducidad de la(s)
norma(s). En cuanto a la propia producci6n literaria la condicion
ut6pica aparece en el mero hecho de que el signo sea formulado en
un doble movimiento de lo que, en mi Poesia y Sociedad, llam6
"respuesta y propuesta". Precisamente, la "propuesta" de la obra de
arte apuesta ut6picamente al futuro. Un futuro que no siempre se
realiza pero que la obra propone como deseablelO.
Es dificil, por lo menos para mi horizonte ideol6gico, aunque
no imposible imaginar, sin embargo, una instancia en que la hu-
manidad renunciara a su capacidad o a su ambici6n de sofiar y de
imponer un nuevo orden.
En todo caso, la noci6n de literatura, y la coherencia implicita
en ella, ha posibilitado ejercer el poder y proponer totalidades
respecto de la producci6n cultural de manera que sus reglas de pro-
duccion reproduzcan o dupliquen las que rigen el imaginario sim-
bolico y la praxis social.
II. Algunos problemas relativos a la determinaci6n del objeto de
estudio
Una tendencia hist6ricamente dominante ha sido el validar
como objeto de estudio la produccion literaria hegemonica. Otra,
9. La norma o el conjunto de normas tiende siempre a la coherencia y si bien la con-
tradicci6n puede sobrevivir el impulso coherentizador tiende a anular sus efectos.
10. Beverley, Brenkman ("The Concrete Utopia of Poetry") y Habermas discuten o
aluden de distinto modo a la condici6n ut6pica de la literatura y del arte. Una re-
flexi6n cuidadosa sobre el punto nos obligarfa a otro artfculo en sf mismo cosa que
no podemos realizar ahora.
158 HUGO ACHUGAR
mas reciente, la de atender la producci6n periferica o de resistencia
al espacio hegemonico. En el segundo caso, muchas veces el objeto
de estudio ha sido presentado con "mala conciencia"; se le ha Ila-
mado o llama "sub-literatura" o "para-literatura" lo que, de paso,
denuncia d6nde esta' situado el poder y el centro en la produccion de
categori'as.
En ambos casos, "literatura" o "sub-literatura", se deja de lado
de todos modos la produccion literaria (o cultural1l) que en uno u
otro sistema se considera no pertinente, o incluso con mayor "ino-
cencia ideologica" como no vdlida literariamente, o aun mas se la
quita de la mesa de trabajo con un simple "eso no es literatura".
El uso de la nocion de literatura se vuelve en manos del critico
y/o del historiador un modo de ejercer el poder. La descalificaci6n
no deja fuera tanto ciertas "performances" estilo Zurita en Chile,
las "volanteadas" del grupo Ediciones de Uno en Uruguay, las "lec-
turas" del Grupo Trafico en Venezuela, los grafittis o las letras de
canciones12; como la produccion literaria de grupos considerados
"artisticamente atrasados" pero que vehiculizan comunidades es-
tetico-ideologicas existentes en nuestros paises. (En muchos casos
vinculadas politica o ideol6gicamente al sector dominante aunque
no siempre sea ese el caso).
La descripcion del corpus que se atenga a la produccion "ar-
tisticamente avanzada" o no pero sin duda de grupos sociales que
poseen un rol protagonico en la lucha por el poder, tanto social y eco-
n6mico como cultural, ignora la existencia de otros grupos que
tambien producen y son parte de las culturas nacionales o regiona-
les. Es cierto que en los uiltimos veinticinco afios se han abierto las
puertas a las lhamadas manifestaciones o formas populares,-es de-
cir, folletin, tiras c6micas, etc.- y que algunos criticos han empe-
zado a borrar los limites entre producci6n literaria y produccion
cultural de modo que formas no canonicas ingresen a la mesa de
trabajo. No ha adquirido status academico todavia ni la producci6n
experimental del Ilamado "arte correo" ni las de aquellas asocia-
ciones literarias (o de escritores) que sobreviven practicando poe-
ticas, supuestamente, decimononicas o modernistas. Produccion
esta utltima, que alguna vez pudo ser definida como constituyendo la
"lumpen literatura" (aunque no por su origen de clase) o el "espesor
literario" o cultural de una formacion social y que, en algunos
11. Y el hecho de que escriba "o cultural" es parte del problema que estoy describiendo
y de las condiciones de producci6n de mi propio discurso.
12. Estas uItimas han experimentado menor resistencia y han comenzado a com-
partir su lugar en la academia con la "poesfa en serio" desde hace unas d6cadas.
V6ase al respecto la antologfa de Gabriel Zaid Omnibus de la poesta mexicana.
LA NUEVA PRODUCCION LITERARA LATINOAMERICANA 159
casos, ni siquiera Ilega a constituir dicho espesor pues circula fuera
de lo que la intelligentzia o el poder, simplemente, llama la cultura
nacional o regional.
Una sociologia de la producci6n cultural hispanoamericana
tendria que dar cuenta, alguna vez, de una producci6n que podria
ser descrita como"kitsch", "fosilizada", "periferica", etc., pero que
es expresi6n, segin los paises, de sectores retrasados de la pequefia
burguesia e incluso de otros sectores sociales13. Hasta ahora no han
sido objeto de una considerable atenci6n acad6mica. El porque qui-
za no tenga una utnica respuesta. Es posible, sin embargo, adelan-
tar una hip6tesis: la persistencia de un lastre de la est6tica idealista
que s6lo reconoce como objeto de estudio valido la obra de arte maes-
tra sea esta burguesa o proletaria. Es posible tambi6n que se deba al
hecho de que el objeto de estudio, asi entendido, se vincule todavia
con la noci6n de Belles Lettres donde lo central es un supuesto valor
absoluto o belleza y no un fenomeno explicable s6lo como expresi6n
de la conducta cultural de sectores perif6ricos.
El problematico riesgo de lo anterior radica en la labilidad de
las categorias y en el indiscutible ejercicio de un poder discrimina-
dor y censurador. Por otra parte, si consideramos otro espacio de la
producci6n simb6lica para ciertos pafses o para ciertas intelligen-
tzias latino-americanas, la producci6n gay o feminista es todavfa
no merecedora de atenci6n. 0 merecedora de una sub-cetegoria que
a la vez que las "define", las excluye de la produccion dominante o
central. El problema, se dira, radica en la escasa importancia so-
cial/numerica o en la escasa validez "artistica" de la mayor parte
de esta producci6n, -argumento tambi6n utilizado en relaci6n al
discurso testimonial, aunque este uiltimo ya ha hecho su entrada
triunfal en la Academia-, y esto harla innecesario su andlisis.
Por utltimo y a modo de provisorio resumen o como una re-
flexi6n mas sobre lo que acabo de plantear quisiera anotar lo si-
13. Algunos nombres para ilustrar esto: Sylvia Puente de Oyenhardt, Nelly de
Perino, Nen6 Cascallar, Delia Fiallo, Rovella, Corin Tellado, Carmen Caiaffa.
Todos o la gran mayorfa con uno o varios premios, y, en algunos casos, con varios
millones de lectores. Bisqueselos en diccionarios, antologfas, panoramas e histo-
rias de la literatura; si aparecen es en un circuito letrado no reconocido por la Aca-
demia o por el sector en el poder de dicha Academia. En el caso del Uruguay un
ejemplo evidente es la Historia de Sarah Bollo, profesora durante la reciente
dictadura militar, que recoge algunas de estas figuras. Es posible que para los est-
&tndares vigentes, -eso mismo que nosotros (el nosotros de quienes somos profesores
universitarios en Latinoamerica y en la academia internacional) reproducimos
en nuestra tarea docente y critica- no haya la menor duda de que estan perfecta y
justificadamente excluidos. Exclusi6n que es practicada ademas por la prensa
especializada y los sellos editoriales mAs importantes de todos los centros de poder
en el mundo hispanoparlante.
160 HUGO ACHUGAR
guiente: En cierto sentido, se podria argumentar que asf como en la
primera mitad del siglo XX Latinoamerica ve el ascenso de las
Ilamadas capas medias; en especial, desde la decada del 50 esas
mismas capas medias configuran lo que se ha dado en describir
como la masificaci6n de la ensefianza. La irrupcion de las capas
medias en la vida y en la producci6n cultural durante el presente
siglo, sin embargo, no ha sido acompanfada por una revaluacion de
las nociones teoricas que implican la nueva (y en cierto sentido
tambien la vieja) producci6n cultural en nuestros paises. Es posi-
ble, por ejemplo, leer en "Aristarco o anatomia de la critica: de Al-
fonso Reyes la fundamentacion de una noci6n elitista de la belleza
a mediados de los 40 que todavia parece ser belleza en Reyes como
una realidad a la que se puede acceder o no seguin se posea o no el ge-
nio habilitante niega, de hecho, el caraicter historico y de constructo
ideologico de la nocion.
El caracter represor de tal nocion no esta disociado del modo en
que desde dicha nocion, se han organizado los poderosos y cohe-
rentes cainones de la regi6n. Pero si los aparatos o instituciones cul-
turales, -incluidos la docencia, la prensa, la industria editorial y el
sistema de premios y recompensas-, son instancias de ejercicio del
poder y por lo mismo de definicion de la nocion de literatura, ,como
dar cuenta de la nueva literatura latinoamericana sin quedar invo-
lucrado en dichos aparatos desde donde se ejercita el poder?
IH. Algunos problemas de la nocion 'nueva produccion literaria
latinoamericanaa"
La nocion "nueva produccion literaria hispanoamericana"
implica, entre otros, problemas de periodizaci6n y, por lo mismo,
problemas vinculados a lo que antes discutieramos en relacion a la
organizacion de totalidades y corpus.
Parece haber un relativo consenso en senialar el surgimiento
de una nueva producci6n literaria desde la d6cada del 70 cuando el
Ilamado "boom" da sefiales de haberse consolidado y cuando las
condiciones de producci6n cambian no solo por las transfor-
maciones en el Cono Sur y en America Central sino tambi6n por la
transformacion de otros elementos que analizamos mas adelente.
Sin embargo, podria hablarse de un macro periodo que iria des-
de mediados de los 50 hasta el presente donde seria posible estable-
cer dos instancias: una, ocupada por el Ilamado "boom" y otra, por
LA NUEVA PRODUCCION LITERARA LATINOAMERICANA 161
los "novisimos", pero que compartirian rasgos centrales comunes.
En lo que sigue, mi hip6tesis es que si bien es posible determi-
nar la presencia de nuevos elementos a partir de la decada del 70,
tambi6n ocurre que algunos de los hechos socio-culturales hoy he-
gemonicos ya estaban presentes en la decada del 60 a'un cuando su
valor no fuera el mismo de hoy.
Uno de los fen6menos centrales ocurridos a partir de finales de
los 50 lo constituy6 el surgimiento de un nuevo centro politico-cul-
tural que pas6 a legitimizar una producci6n literaria que, aun
cuando previamente existente, no era hegemonica14, algo que, con
una fuerte simplificaci6n, podria simbolizarse diciendo que frente
a Sur surgi6 Casa de las Amgricas en La Habana.
La presencia de un nuevo centro legitimizador de producciones
culturales contribuy6 tanto al surgimiento de un canon literario
alternativo al hasta entonces dominante en Latinoam6rica como a
una transformaci6n del significado del canon pre-existente. Pero
lo que en los 60 constituy6 un fen6meno ins6lito pues modificaba de
hecho las condiciones de producci6n y de recepci6n, quince o veinte
anios mAs tarde es parte del status quo. En ese sentido, no s6lo la pro-
ducci6n sino tambi6n la recepci6n a finales de los 70 o a comienzos
de los 80 es sustancialmente diferente de la que prevalecia en el mo-
mento del surgimiento del Ilamado "boom" o de la "anti-poesia" o
incluso, de la "poesia conversacional". El hecho de que algunos
jovenes no s6lo se atrevan sino que se les haya ocurrido escribir un
grafitti en los muros de la Cinemateca
uruguaya
que dice: "Basta
de Benedetti" es revelador, por si solo, del cambio15. Un ejemplo
afin aunque no totalmente identico puede verse en Venezuela en el
enfrentamiento del ex-grupo "Trafico"t con el discurso de Vicente
Gerbasi.
El cambio o la novedad en las condiciones de produccion y
recepcion, sin embargo, no se reduce a lo senialado. Una enumera-
ci6n parcial incluye: 1) El aumento de la importancia de los me-
dios de comunicacion masiva, particularmente la TV y la creciente
incidencia de la mesom'sica, id.est el rock nacional, el canto
popular y el canto nuevo, la nueva Trova, la salsa y el candombe (o
candomberock) 2) Una reorientacion de la comunidad lectora
hacia los textos hist6ricos y de ciencia social en detrimento de la
14. Estas ideas se encuentran desarrolladas en mi artfculo "The Book of Poems as a
Social Act" en Marxism and Culture, ed. Cary Nelson (University of Illinois Press,
1988).
15. Una muestra de esto se puede ver leyendo los artfculos de Jorge Castro Vega, Omar
Prego Gadea y Tomas Linn en Cuadernos de Marcha, de 1988.
162 HUGO ACHUGAR
narrativa y, muy significativamente, de la poesia 3) Un movi-
miento parad6jico de, por un lado fragmentacion de la comunidad
lectora a nivel nacional o regional y, por otro, (particularmente en
el estrato letrado) una creciente unificaci6n de la tradici6n uni-
versal con la presente cultura latinoamericana 4) Una separaci6n
creciente entre los valores de la tradicion letrada hegemonica y los
de los estratos semi-ilustrados e iletrados 5) La multiplicaci6n y
masificacion de la experiencia de los talleres literarios, tanto los de
Mexico y Venezuela, como los de Nicaragua y el resto de Hispanoa-
m6rica 6) El efecto de la masificaci6n de la ensenianza que por un
lado multiplica el nuimero de lectores (fenomeno vigente desde fi-
nales de los 50 pero notablemente incrementado durante los 70) y,
por el otro, a la vez que aumenta la competencia lectora, rebaja la
calidad general 7) La derrota del fen6meno guerrillero en Suda-
m6rica y el triunfo de la Revoluci6n Sandinista, asi como el
crecimiento de la influencia de la social democracia y 8) Los efec-
tos, tanto de la revolucion tecnol6gica como del estrangulamiento
econ6mico de la regi6n que esta empezando a afectar el propio
disefno y espacio de la inversi6n en la ensenianza y en la producci6n
cultural. Estos elementos son parte de una enumeraci6n posible-
mente surrealista que podria describir las condiciones de produc-
ci6n y recepci6n en el perfodo.
La nueva producci6n literaria latinoamericana supone ade-
mds el acceso de nuevos sectores sociales y culturales tanto a la re-
presentaci6n como a la producci6n cultural. Angel Rama y Nelson
Osorio han sefialado, entre otros, la presencia de una nueva tema-
tica. En este sentido, la problematica gay o lesbiana, la droga, el
feminismo, la cultura popular, las minorias linguisticas y raciales
han estado ingresando -a distintas alturas del siglo XX- a la re-
presentaci6n y al discurso literario latinoamericano. La diferen-
cia o la novedad respecto de la produccion anterior radica, quiz6s,
en el volumen o la frecuencia con que dichas problemMticas y di-
chas voces aparecen representadas; pues si bien antes era posible
encontrar ejemplos o antecedentes, la represion era de tal magnitud
que o no se registraban o no se producian. Por otra parte, la presen-
cia o la representaci6n en periodos anteriores -sobre todo a partir de
los 20 y la vanguardia- no estaba acompanfada con el sentido rei-
vindicativo explicito que tiene la producci6n posterior a los 70. La
novedad respecto de 40, 30 o 20 afios atrls no se detiene en la tema-
tica o en las voces; mds aun, por si sola la temdtica no supone una
modificaci6n cualitativa que permita, de un modo suficiente, ha-
blar de una nueva producci6n literaria latinoamericana.
LA NUEVA PRODUCCION LITERARA LATINOAMETICANA 163
En particular y en lo que tiene que ver con la poesia hispanoa-
mericana es posible detectar un nuevo fen6meno en la ulitima de-
cada. Hasta comienzos de los 70 era plausible sostener que la poesia
Hispanoamericana se repartia, fundamental aunque no exclusiva-
mente, en dos 1ineas: una, que podria rastrearse hacia atras en
Baudelaire y que podria caracterizarse como el discurso po6tico de
la modernidad con figuras como Octavio Paz o el Neruda de
Residencia y otra, que apostando a la vivencia y a lo social, se apo-
yaba en lo que quizas podrfamos llamar "realismo referencial" y
que tiene, entre otros, como figuras al otro Neruda, Cardenal,
Cisneros y Gelman. Si bien existian todas las gamas, matices y
tendencias o experimentos16, ambas lineas parecen seguir compar-
tiendo la hegemonia bipolar en los 80. Sin embargo, parece ser cier-
to que ha surgido un intento de sintesis que niega la oposici6n Bene-
detti/Paz o la oposici6n Girondo/Cisneros; por otra parte, rastreable
en la poesfa de los 60 en Jos6 Emilio Pacheco e, incluso, en cierto Ro-
que Dalton. La escritura de un Perlongher, de un Armando Rojas o
de una Cristina Peri Rossi propone ademas de una nueva tematica,
el desentendimiento de po6ticas rigidas y la apertura a una nueva
conciencia o visi6n del mundo. Algo de esta conciencia puede ser
visto tambidn en narradores como Maria Luisa Puga o Leo Mas-
liah. Esa nueva conciencia que no apuesta ya, que no cree ya en el
poder absoluto de la referencia pero que tampoco lo rehuye o lo des-
precia. Es posible asf observar en muchos poemas la coexistencia de
un "realismo po6tico" junto con una clara meta-discursividad.
Conciencia que podria describirse como originada en la experien-
cia del fracaso del proyecto mesianico de los 60, incluso y a pesar del
triunfo de la revoluci6n sandinista, y en la experiencia de la im-
punidad de las violaciones a los derechos humanos.
Dicha conciencia podria ser caracterizada, entre otras muchas
maneras, como la conciencia de una creciente diferencia entre el
"espacio de la experiencia" y el "horizonte de expectativa"17. Es de-
cir, como la conciencia de una nueva dpoca que reconoce la dis-
tancia existente entre el tiempo de experiencias mesianicas y el pre-
sente horizonte de expectativas que hoy aparece como limitado. Es
cierto que esta conciencia no es universal en Latinoam6rica, que en
16. La poesfa concreta, ciertas lineas coloquialistas e incluso la que podrfa Ilamarse
la "poesfa metaffsica" est6n contempladas en esta "pedag6gica" y "necesaria"
simplificaci6n.
17. Utilizamos en este pasaje parcialmente las ideas de Reinhardt Kosseleck
discutidas por Habermas en el capftulo "Modernity's Consciousness of Time and
Its Need for Self-Reassurance" de The Philosophical Discourse of Modernity, p. 12
y siguientes.
164 HUGO ACHIUGAR
pafses como Nicaragua el horizonte de expectativas puede ser que
tenga un signo diferente, pero tambi6n es cierto que, a partir de los
70 y comienzos de los 80 la region y sobre todo la producci6n cultural
de uno u otro signo, ha empezado a expresar la conviccion de que el
espacio de la experiencia se ha distanciado del presente horizonte de
expectativas.
Para terminar quisiera enumerar algunas de las provisorias
conclusiones que lo anterior me Ileva a sefialar:
1) La coexistencia de diversas producciones literarias y di-
versos espacios o comunidades interpretativas que han terminado
por erosionar toda pretension de existencia de una uinica y absoluta
noci6n de literatura18.
A su vez, la presente multiplicidad y fragmentacion de la pro-
duccion cultural en Hispanoam6rica exigiria un nuevo concepto de
literatura que permitiera dar cuenta de la fragmentaci6n. 0, sim-
plemente, abandonar la pretencion universal de la nocion de litera-
tura hispanoamericana y hablar de literaturas en plural19.
2) La masificaci6n de la cultura y el distanciamiento de las
distintas comunidades productivas y receptoras;
3) La institucionalizacion de lo alternativo demuestra la his-
toricidad de su proceso y, sobre todo, el crecimiento de un espacio
ocupado por discursos heterog6neos que son tanto producidos como
recibidos en una situacion claramente diferenciada de la prevale-
ciente a comienzos de los 60; y donde el corpus latinoamericano ha
prdcticamente sustituido o se ha vuelto hegem6nico como marco de
referencia para el estrato letrado y semi-ilustrado y;
4) El surgimiento de nuevos g6neros, -como el discurso testimo-
nial, del que me he ocupado en "Notas sobre el discurso testimonial
latinoamericano"-, y de una nueva conciencia contribuye a la idea
de que estamos frente a una epoca distintamente diferenciada de la
del Ilamado boom.
Seguramente, estas conclusiones no son las utnicas que se des-
prenden de lo discutido en este trabajo. Es casi seguro tambien que
algunos de los rasgos que hoy anotamos o que hoy olvidamos pues
estamos en medio del baile se perfilen con el tiempo. Lo que sin lu-
18. Al respecto ver John Breckmann Culture and Domination quien en otro 6mbito
plantea algo similar: "Against various positions developed by Gadamer, Haber-
mas, and others, I have argued that the cultural heritages of the modern world are
plural, not "universal", that they are constructed, not preserved-transmitted in the
forum of a self-same tradition or a core of invariable meanings, and that such
constructions are the site of the conflict of interpretations", p. 228.
19. Ciertas nociones globalizadoras como la de Frederic Jameson y su "Third World
Literature" son escasamente productivas y, en todo caso, extremadamente pro-
ductoras de confusiones.
LA NUEVA PRODUCCION LITERARA IATINOAMERICANA 165
gar a dudas habrA de ocurrir es que las presentes y, sobre todo, las
sucesivas oganizaciones o globalizaciones acerca de la nueva
producci6n cultural latinoamericana diran tanto o mAs acerca de lo
que los estudiosos y los criticos propongan ideol6gicamente que
acerca de lo que los hombres y las mujeres de nuestros paises cons-
truyan simb6licamente.
Postdata
A un par de semanas de escrito lo anterior agrego estas lineas.
La actual es una versi6n condensada de un trabajo futuro donde las
alusiones y las metdforas ahora presentes podran ser explicitadas.
Quiero, sin embargo, hacer un par de puntualizaciones. La consi-
deraci6n del eventual macro periodo al que me refiero como una po-
sibilidad que luego no desarrollo supone una continuidad historica
que anularia las diferencias o especificidades consideradas res-
pecto de la nueva producci6n cultural. La posibilidad me sigue pa-
reciendo tentadora, pero mi visi6n del presente esta tan marcada
por la sensaci6n de frustraci6n respecto de lo vivido en los sesenta
que no estoy seguro de estar construyendo una continuidad hist6rica
de la realidad socio-cultural desde una necesidad no necesaria-
mente vdlida. En esa lfnea de pensamiento quiza valga la pena
realizar la segunda puntualizaci6n. Aunque quizas innecesario,
quiero describir la situaci6n de enunciaci6n de mi propio discurso.
Se trata no de una propuesta concebida en el enrarecido aire del
jardin de la Academia sino de un discurso que, por una parte, lleva
dentro la situaci6n discursiva que atraviesa la cultura uruguaya
posterior a la dictadura y por otra, la situaci6n de la cultura lati-
noamericana en su dimensi6n continental. 0, dicho de otro modo,
este trabajo ha sido escrito por un uruguayo y por un latinoame-
ricano que, por si fuera poco, pasa parte del anio ensefiando en una
universidad norteamericana; con lo que la discusion, -muy dife-
rente por cierto-, de la academia norteamericana tambien se filtra
en el presente trabajo.
You might also like
- ALLATSON - Ilan Stavans's Latino USA - A Cartoon HistoryDocument22 pagesALLATSON - Ilan Stavans's Latino USA - A Cartoon HistoryNerakNo ratings yet
- The Order of Baptism of ChildrenDocument44 pagesThe Order of Baptism of ChildrenKaribaci0% (1)
- December Behavior ChartDocument3 pagesDecember Behavior ChartColorgalNo ratings yet
- Jerzy Grotowski - Towards The Poor TheatreDocument6 pagesJerzy Grotowski - Towards The Poor TheatreTsz Kin Jean Marc Tang100% (2)
- Liccle Bit by Alex Wheatle - ExtractDocument13 pagesLiccle Bit by Alex Wheatle - ExtractLittle Brown UK0% (3)
- Graphic Design Story PDFDocument129 pagesGraphic Design Story PDFFlorin100% (1)
- Anthony Robbins The Morning Power QuestionsDocument2 pagesAnthony Robbins The Morning Power QuestionsHitesh Ghataliya100% (14)
- 22-DK Children Film and TVDocument5 pages22-DK Children Film and TVgreg_jkNo ratings yet
- Current Critical Approaches To HamletDocument11 pagesCurrent Critical Approaches To HamletSachin Chauhan0% (1)
- Genre Between Literatura and History, Roger ChartierDocument12 pagesGenre Between Literatura and History, Roger ChartierOmarNo ratings yet
- CULLER, Jonathan - What Is Literature NowDocument12 pagesCULLER, Jonathan - What Is Literature NowGiovannigregory100% (1)
- Comp Lit DuringDocument11 pagesComp Lit DuringresistancetotheoryNo ratings yet
- The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic ActFrom EverandThe Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic ActNo ratings yet
- Modern Literature As A Form of Discourse and Knowledge of SocietyDocument24 pagesModern Literature As A Form of Discourse and Knowledge of SocietyElizabeth Quintana LezcanoNo ratings yet
- Algunos Problemas Teoricos Dfernandez Retamar PDFDocument33 pagesAlgunos Problemas Teoricos Dfernandez Retamar PDFMarthaNo ratings yet
- Theo D'Haen - Why World Literature NowDocument11 pagesTheo D'Haen - Why World Literature NowRaluca TanasescuNo ratings yet
- Journal of American Studies of TurkeyDocument12 pagesJournal of American Studies of TurkeyFulguraNo ratings yet
- 1995 2 WLT HutcheonDocument6 pages1995 2 WLT HutcheonmcazanNo ratings yet
- Cornejo, El Indigenismo y Las Literaturas Heterogéneas PDFDocument16 pagesCornejo, El Indigenismo y Las Literaturas Heterogéneas PDFRomán CortázarNo ratings yet
- HYMES An Ethnographic PerspectiveDocument16 pagesHYMES An Ethnographic PerspectivelouiseianeNo ratings yet
- Review of Pascale Casanova, 1E World Republic of Le Ers, Trans. M. B. DebevoiseDocument7 pagesReview of Pascale Casanova, 1E World Republic of Le Ers, Trans. M. B. DebevoiseJeff FeinNo ratings yet
- Review Article: Society and John G. Cawelti's Adventure, Mystery, and Romance I OfferDocument17 pagesReview Article: Society and John G. Cawelti's Adventure, Mystery, and Romance I OfferLata DeshmukhNo ratings yet
- Comparative Literature in The Age of Multiculturalism.Document5 pagesComparative Literature in The Age of Multiculturalism.Shahnoza YuldashevaNo ratings yet
- Draper - Demanding The ImpossibleDocument24 pagesDraper - Demanding The ImpossiblerparrineNo ratings yet
- The Origin of GenresDocument13 pagesThe Origin of GenresaristothekeNo ratings yet
- Resumen Del Libro de SpivakDocument7 pagesResumen Del Libro de SpivakDanielaNo ratings yet
- Muhamad Rizky Farezi - Resume Cultural StudiesDocument3 pagesMuhamad Rizky Farezi - Resume Cultural Studiesrizky kikukNo ratings yet
- Advances in Language and Literary Studies: Article InfoDocument6 pagesAdvances in Language and Literary Studies: Article InfoOluwaseun Oluwatobi SobolaNo ratings yet
- STRUCTURALISM and POST STRUCTURALISMDocument17 pagesSTRUCTURALISM and POST STRUCTURALISMJosielyne Gervacio100% (1)
- Cultural Capital: The Problem of Literary Canon FormationFrom EverandCultural Capital: The Problem of Literary Canon FormationRating: 4 out of 5 stars4/5 (8)
- Phantom Formations: Aesthetic Ideology and the "Bildungsroman"From EverandPhantom Formations: Aesthetic Ideology and the "Bildungsroman"No ratings yet
- Brief History Literary Criticism in The WestDocument18 pagesBrief History Literary Criticism in The WestRaghavi RaviNo ratings yet
- Comparative Literature 3Document6 pagesComparative Literature 3Aida BoussoualimNo ratings yet
- ContempDocument311 pagesContempRose Marie HermosaNo ratings yet
- 21ST Week 5 Lesson 1Document3 pages21ST Week 5 Lesson 1Gabriel SantiagoNo ratings yet
- F R Leavis - Literature and SocietyDocument12 pagesF R Leavis - Literature and SocietymaayeraNo ratings yet
- FeslkiDocument16 pagesFeslkicecilieNo ratings yet
- Rethinking Literary History ComparativelyDocument14 pagesRethinking Literary History ComparativelyKevin Sedeño-GuillénNo ratings yet
- Cuadernos de Literatura Is A Scientific Journal of The Faculty of Social Sciences and TheDocument2 pagesCuadernos de Literatura Is A Scientific Journal of The Faculty of Social Sciences and TheDanielHernándezGuzmánNo ratings yet
- About The Contractual Nature of The Autobiographical Pact: Volume Vii (2018) Cp57-Cp65Document9 pagesAbout The Contractual Nature of The Autobiographical Pact: Volume Vii (2018) Cp57-Cp65Carlos SáNo ratings yet
- Undermining Capitalist Pedagogy Takiji K PDFDocument17 pagesUndermining Capitalist Pedagogy Takiji K PDFLuzNo ratings yet
- History and The Canon: The Case of Marlowe's Doctor FaustusDocument25 pagesHistory and The Canon: The Case of Marlowe's Doctor FaustusMichael KeeferNo ratings yet
- Eng 451Document19 pagesEng 451BridgetNo ratings yet
- 7 Untying The Sociology of Literature': Reading The Social' in Literary TextsDocument23 pages7 Untying The Sociology of Literature': Reading The Social' in Literary Textsasi4770404072011No ratings yet
- Review Bakhtin:MedvedevevDocument11 pagesReview Bakhtin:MedvedevevjosepalaciosdelNo ratings yet
- A-Short-Summary-Of-English-And-American - Literary-Topics PDFDocument125 pagesA-Short-Summary-Of-English-And-American - Literary-Topics PDFCarl William BrownNo ratings yet
- Comparative Literature and The Question of Theory Nakkouch Edited PDFDocument10 pagesComparative Literature and The Question of Theory Nakkouch Edited PDFAnthony Garcia100% (1)
- Ayacucho - JGBDocument29 pagesAyacucho - JGBJuan ÁlvarezNo ratings yet
- What Is Literary Theory?Document14 pagesWhat Is Literary Theory?zaqrosh100% (1)
- Flores On - Beverly's Politics of TruthDocument11 pagesFlores On - Beverly's Politics of TruthA MaderNo ratings yet
- The History of ArtDocument19 pagesThe History of ArtJuan D. SandovalNo ratings yet
- Overview of New Historicism: The Power of Forms in The English Renaissance Richard IIDocument2 pagesOverview of New Historicism: The Power of Forms in The English Renaissance Richard IISHEENANo ratings yet
- Julia Desire of LanguageDocument10 pagesJulia Desire of Languagesarmahpuja9No ratings yet
- El Sujeto Colonial y La Construccion Cultural de La AlteridadDocument15 pagesEl Sujeto Colonial y La Construccion Cultural de La AlteridadzorovicNo ratings yet
- 7 Francesco Loriggio CL and Genres of InterdisciplinarityDocument8 pages7 Francesco Loriggio CL and Genres of InterdisciplinarityneethuNo ratings yet
- TheoryDocument16 pagesTheoryjohnNo ratings yet
- Eric Gans Qu'est-Ce Que La Littérature, Aujourd'Hui PDFDocument10 pagesEric Gans Qu'est-Ce Que La Littérature, Aujourd'Hui PDFRadu TomaNo ratings yet
- Literary Theory - Internet Encyclopedia of PhilosophyDocument17 pagesLiterary Theory - Internet Encyclopedia of Philosophyfrenchfaculty 1881No ratings yet
- ANGENOT, M. BARSKY, R. F. What Can Literature DoDocument16 pagesANGENOT, M. BARSKY, R. F. What Can Literature DoNicole DiasNo ratings yet
- Prefácio de World Literature, Cosmopolitanism, Globality - Beyond, Against, Post, Otherwise-De Gruyter (2019)Document15 pagesPrefácio de World Literature, Cosmopolitanism, Globality - Beyond, Against, Post, Otherwise-De Gruyter (2019)Tainá CavalieriNo ratings yet
- World Literature, Cosmopolitanism, Globality - Beyond, Against, Post, Otherwise-De Gruyter (2019)Document246 pagesWorld Literature, Cosmopolitanism, Globality - Beyond, Against, Post, Otherwise-De Gruyter (2019)Biswajit DasNo ratings yet
- Literary TheoryDocument13 pagesLiterary TheoryjaNo ratings yet
- Literary TheoryDocument15 pagesLiterary TheoryKrisha BuenoNo ratings yet
- Flit 3 - 1ST Long QuizDocument5 pagesFlit 3 - 1ST Long QuizMarlon KingNo ratings yet
- Article 1Document12 pagesArticle 1dondestancorazoneNo ratings yet
- The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian FormalismFrom EverandThe Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian FormalismRating: 4 out of 5 stars4/5 (8)
- Zeuske, M. - The Cimarrón in The Archives A Re-Reading of Miguel Barnets Biography of Esteban MontejoDocument16 pagesZeuske, M. - The Cimarrón in The Archives A Re-Reading of Miguel Barnets Biography of Esteban MontejoVictoria GarcíaNo ratings yet
- ElizabethJelin TraumaTestimonyAndTruthDocument25 pagesElizabethJelin TraumaTestimonyAndTruthVictoria GarcíaNo ratings yet
- Sperber D y Wilson - Irony and The Use-Mention DistinctionDocument14 pagesSperber D y Wilson - Irony and The Use-Mention DistinctionVictoria GarcíaNo ratings yet
- CharkovaCV SP11WebDocument12 pagesCharkovaCV SP11WebVictoria GarcíaNo ratings yet
- Ijesu Igha GaDocument1 pageIjesu Igha Gaodia juliusNo ratings yet
- SANGKURIANG-WPS OfficeDocument4 pagesSANGKURIANG-WPS OfficeLibra 09No ratings yet
- Africa by Maya AngelouDocument13 pagesAfrica by Maya AngelouIntan Nazira50% (2)
- Davies 2019 - Resilience and Adaptation in Lake Atitlan GuatemalaDocument458 pagesDavies 2019 - Resilience and Adaptation in Lake Atitlan GuatemalaGavin DaviesNo ratings yet
- Paul PHD ThesisDocument164 pagesPaul PHD ThesisSAN912No ratings yet
- CCCS Conference Final Programme 1708Document38 pagesCCCS Conference Final Programme 1708Marko StojanovićNo ratings yet
- Gupta PeriodDocument11 pagesGupta PeriodHarmony UpvNo ratings yet
- Ignou PDFDocument37 pagesIgnou PDFAbu TalhaNo ratings yet
- Crochet World 2013-06 PDFDocument68 pagesCrochet World 2013-06 PDFBang Begs100% (6)
- The Script - Hall of FameDocument3 pagesThe Script - Hall of FameYps IlonNo ratings yet
- AlexanderDocument82 pagesAlexanderleipsanothikiNo ratings yet
- Allen Ex4 Bloody BSac PDFDocument12 pagesAllen Ex4 Bloody BSac PDFShanica McgonigleNo ratings yet
- World LiteratureDocument452 pagesWorld LiteratureAmira Palatino100% (1)
- Religious Wedding Script Maui, Hawaii Minister: Rev. Vance RoseteDocument4 pagesReligious Wedding Script Maui, Hawaii Minister: Rev. Vance RosetenikschopraNo ratings yet
- The Great Gatsby-Key QuotesDocument3 pagesThe Great Gatsby-Key Quoteskitti2001No ratings yet
- AtiraDocument14 pagesAtiraHari Shankar ShuklaNo ratings yet
- Love and Money Scene (Maliah and Emily)Document3 pagesLove and Money Scene (Maliah and Emily)Emily SummersNo ratings yet
- Hnrs 250 Utopias and Dystopias Fall 2019 SyllabusDocument6 pagesHnrs 250 Utopias and Dystopias Fall 2019 Syllabusapi-346205555No ratings yet
- Sneaker Fetish PornDocument6 pagesSneaker Fetish PornElizabeth adword10% (10)
- London-The Propaganda MovementDocument14 pagesLondon-The Propaganda Movementapi-19666056No ratings yet
- Vernacularization of Islam and Sufism inDocument18 pagesVernacularization of Islam and Sufism inAmber TajwerNo ratings yet
- Production DossierDocument13 pagesProduction DossierbroadhannahNo ratings yet
- Nokia NM705i - Service Manual PDFDocument29 pagesNokia NM705i - Service Manual PDFjsalvagaiaNo ratings yet