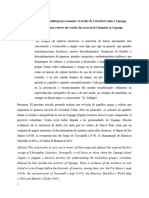Professional Documents
Culture Documents
2 Elsabersacramental PDF
2 Elsabersacramental PDF
Uploaded by
rcáceres_140 ratings0% found this document useful (0 votes)
21 views20 pagesOriginal Title
2.Elsabersacramental (1).pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
21 views20 pages2 Elsabersacramental PDF
2 Elsabersacramental PDF
Uploaded by
rcáceres_14Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
You are on page 1of 20
NATURALEZA Y ETNOCIDIO
relaciones de saber y poder en la conquista de América
BERNARDO RENGIFO LOZANO
TERCER MUNDO EDI
del grupo M sa.
2. el saber sacramental
+. sit eres verdaderamente bautizado, sit hasre-
cibido el agua de sal, verdad de Dios, llamado Santo
Bautismo, ti estas asi porsu generosidad, tUhassi-
_ do purificado, ti has sido socorrido. Ahora. has st
do salvado de las manos de tus enemigos, grandes
pardsitos del drbol, de ellos que se metenen elvien-
‘re de la bondad, bestias venenosas, hombres hie-
nas, diablos que se han caido del cielo por haber si-
losos, vanidosos,
intuosos, ellos que
‘estuvieron cerca, muy cerca all lado del solo y verda~
dero
15 [..] y estan sobre nosotros en los aires y
ciertamente sobre la tierra [..}. Dejad vuestros ido
los, ellos son carne del diablo y entonces vosotros
‘también comprenderéis, amaréls y obedeceréis at
verdadero Dios”.
FRAY ANDRES DE OLMOS, Tratado de hechicerias y
sortilegios..
Durante el establecimiento inicial de las estrategias de domi-
nacién para conformar un espacio etnocida en América, el pa
pel del conquistador podria revelar una influencia mucho me
nos definitiva de lo que usualmente se piensa. Desde el punto
de vista de la implantacién de lag précticas de “normalizacion”
(sometimiento del indigena a un orden de la subjetividad de ti-
po occidental), primaron las relaciones constitutivas de conoci-
miento propias de la trascendencia, promovidas por el sacerdo-
te bajo lo que se podria llamar un “saber sacramental”: se crefa
firmemente que la nueva tierra estaba contaminada por el mal
(sociedades “humanas” en estado de naturaleza),y por eso re:
sultaba ineludible sacralizarla bajo el signo purificador de ta
cruz (lenguaje “vetdadero” de la luz divina),
En consecuencia, sila nueva tierra era percibida como
prisionera en las “tinieblas de la inmanencia”, entonces resul-
taba necesario recodificar esa espacialidad, reterritorializarla,
recomponerla, domesticaria... Las praticas de lenguaje ya eran
un primer dominio reterritorializante. Pero era imperativo fun-
59
dar nuevos espacios para alcanzar la efectividad del diagrama
de relaciones de poder que debfa establecerse de manera mas
solidaria con el orden sacramental activamente discursivo: la
maquina de territorializaci6n enunciativa requiere a su vez un
territorio no simbolico. gCudl es el espacio-etnocida que se
construye? A lo largo de la conquista, la fundacion (de la ciu
dad, las parroquias y los obispados) aparece como diagrama
catalizador para la reduccién de las fuerzas naturales, apoyado
binariamente en el conquistador que garantiza la defensa de
las plazas y el sacerdote que promueve el establecimiento del
orden religioso. Pero de la implantaci6n politica y espiritual de
esta determinacién gregaria del orden de la trascendencia se
derivan las operaciones simbélicas, y también de subjetiva-
clén, propias de un conocimiento dado como referente sacra
mental, en la medida en que involucra las actividades eminen-
temente lingiisticas del bautismo, la confesi6n, el mat
ya comunién, entre otras. En conjunto, los dispositivos del sa-
bersacramental se-habrian orientado a:
1. Forzar el abandono de los saberes indigenas ligados ala natu:
jo de
ccontinuidad entre lo soctaly fuerzas primarias vitales, y la prohi
bicién correiativa de “enunciar-actualizar” todo lo que pudiers
remitira ese fondo primordial de potencias naturales inconmen-
surables}
raleza (naturaleza
sebida aqui como inmanencia 0
2. Permitir un precarrio ingreso en la identidad catélica y en los
saberes ai
regian ese universo de “verdades", dadas por
‘oracién repetitiva (Ia misa), 0 en privado (la introspeccién). De
‘huevo, ingreso en un munde-lenguaje completamente ajeno al
“indtgena, donde tos catecismas eump
ron el papel de instruc:
clones generales ointroducciones al saber dominante,
NATURALEZA ¥ETNOCIDIO
3. Una puesta “en e! lenguaje” del nuevo ser del indigena (bau:
+tismo)y una puesta en el lenguaje de la propia interioridad (con-
fesiGn), al igual que la denuncia de la idolatria a través de vela:
dos m
-anismos de compensacién o premio, aunque también
de:
se utlizara la amenaza (sin exclur, desde luego, lavolunta
).
4. Una reglamentacion sobre el dese
‘nuncia del nuevo feligr
9, que también cumplid et
papel de “normalizacién” de la unidad familiar bajo los precep:
tos de la consagracién del vinculo, La legitimacién dela sexuali-
dad pasa porta liturgia catélica matrimonial, bajo el ritual elocu
cionario de una sancién clerical que se cumple en la misma prag-
matica vinculante de una disc
ividad que hace nacer al nuevo
Sujeto en elcarisma (“gracia") de la salvacién.
Estos dispositivos de conocimiento y conformacion de
una nueva subjetividad habrian funcionado, en general, como
procesos de “purificacién" de la vida indigena, sumida en una
‘contaminacion natural’. Y tales procesos habrian estado me-
diados, siempre, por un trénsito por el lenguaje como maquina
de codificacién. El etnocidio americano también se descubre
asi como un caso excepcionalmente singular del poder trans-
formador del lenguaje.
ANGEL TERRENODELAMUERTE.
2Qué representa la figura del conquistador, en su rela~
cidn con el saber sacramental en tanto estrategia primera de
dominacién? Reflejo directo del orden feudal, instrumento de
guerra que oscila entre el reyy el pueblo, el conquistador encar-
na la extensién de la potencia militar-catélica de aniquitacién
de una naturaleza opuesta a la trascendencia. Extrafio flujo
guerrero caido en un abismo de sobreabundancia, el conquis:
61 e—
tador estard fascinado por el oro yel poder de “destruir el mal”;
Angel terreno de la muerte, sera la espada que sostieneyampa-
ra la fundacién violenta del nuevo orden hegeménico. Desdo-
blamiento del poder del soberano, el conquistador personifica
esencialmente una potencia fundadora, una funcién territoria-
lizante del espacio en la guerra de razas contra el otro (las ci
dades). Hay que reservar otra lectura para el caso de Aguirre,
flujo deseante que se desterritorializa de la trascendencia para
transgredir no sélo fa ley del soberano ~bajo la anhelante trai-
ci6n de fundar “su propio reino”- sino la ley de Dios en su pro
pia calda en la inmanencia, que termina por albergar y consu-
mirsudesvario.
El hecho de que los conquistadores asumieran gene-
ralmente una religiosidad vulgar o utilitaria no significa que los,
saberes de la trascendencia no estuvieran operando, pues al la-
do de ellos se encuentra el desdoblamiento de Dios y de la lgle
sia, la figura del sacerdote, quien organizaré los dispositivos de
saber para controlar esa naturaleza como fuente del desorden,
del mal del mundo. El conquistador funda a medida que destru-
ye los cuerpos 0 los captura y entrega al sacerdote, para que es-
te los conduzca al “conocimiento”. Cumple asi una guerra que
el sacerdote quiere disfrazar a toda costa de salvacién. Pero alli
se sittia la confrontaci6n delirante entre esta pareja, que rem
te sus respectivas quejas al rostro del rey-Dios, mientras acu-
mula una plusvalia de fuerza (fisica y espiritual) entre las hues-
tes indigenas buscando alcanzar, por medios distintos, la domi
nacién sobre el cuerpo y sobre el alma respectivamente®. Sin
duda, la entrega de los cuerpos al sacerdote no es total: el con-
quistador entrega una mitad, que es el espacio "vacio" para in-
sertar un alma, pero se-queda con la fuerza de ese cuerpo,
puesta a su servicio mediante una esclavitud callficada con et
piadoso eufemismo de “encomienda”. Lo mismo Suicede con el
62
—
NATURALEZA ¥ ETHOCIDO
espacio fundacional: el conquistador reclamara su parte, al
igual que el sacerdote. Hacienda y parroquia,
Ocurre como silos cuerpos idélatras cayeran bajo la im:
placable escisién de una maquina binaria que los consume co-
mo flujos dinamicos (fuerza de trabajo) 0 noéticos (capacidad
animica). Pero esta particular forma de dominacion no opera
sin ciertas dificultades, aunque superables. En efecto, durante
la evangelizacién de América, en la enunciacién nuclear de la
trascendencia subyace una especie de ambigledad programa-
tica de la Iglesia respecto a la naturaleza: el indigena, en cuan-
to parte del mundo, tenia que ser una creacién divina. Pero, al
mismo tiempo, resultaba “evidente” que se encontraba mas
cerca de los elementos:naturales que del espiritu. Por qué
Dios lleg6a producir o permitir algo semejante? Como logro: el
demonio dominar a estos seres hasta “ensefiorearse” de tal
manera en estas tierras? Las especulaciones de la época so-
bre este “enigma” van desde las afirmaciones fantasticas so-
bre una desconocida ascendencia del indigena respecto de
una tribu perdida de Israel, hasta las tesis sobre un distancia-
miento del creador respecto a esos paganos y una posterior
“entronizacion” del demonio sobre los mismos. En muchas de
estas interpretaciones, y por una obvia consecuencia del pen-
‘samiento trascendente de la época, se concluye que, de todas
manerasy por las razones que fueran, el indigena es un ser pre-
‘so en las tinieblas del mal. El sacerdote enfrentara la necesi-
dad de conducir esa pluralidad inmanente de fuerzas e “irracio-
nalidad”, “imperfecta y dependiente", hacia la ‘superacién de
las realidades temibles de la caida y el pecado. Si el cristiano de-
bia cumplir la trascendencia desde lo humano hacia la divini
dad, el indigena debia realizarla desde su ‘animalidad” (0 “irra-
cionalidad”, correlativa a /a naturaleza ya su naturaleza) hasta
lo humano y luego hacia lo divino. Asi, debia padecer los efec-
63
tos de una doble presién para ponerse en camino ytratar de es-
calarla lejana trascendencia. Siempre se puede ir mas lejos en
su busqueda, porque la trascendencia conserva indeclinable-
mente el rasgo mayor y definitivo de lo inalcanzable.
‘Sacramentar la naturaleza es entonces conjurar sus
potencias, mediante un saber trascendental que se propone
‘no slo como salvacién sino como medida de lo humano. Es
aqui donde interviene decisivamente el espacio reductor para
el cumplimiento de la transformacién del indigena: siéste se en-
cuentra inmerso en un bios, seré necesario entonces despla-
zarlo hacia la polis, y en especial, hacia su centro sacraments
la parroquia. -
Civmas.NaTuRA
La tradicional oposicién -situada por Ia historia res-
pectoal proceso de conquista- entre civilizaci6n ybarbarie, qui
2 se pueda traducir y desdoblar en una més critica: la urbe y
sus valores fundacionales como radical sometimiento dela na-
turaleza. Quizé resulte Util recordar aqui que civilis (ciudada-
nia) remite entre sus acepeionesa “una victoria sobre fo enemi-
go” y también al “botin de guerra” obtenido. Si se encara ge-
nealdgicamente esta olvidada etimologia, la civilizacion es mas
que todo un ejercicio de guerra virtual y permanente del socius,
que se constituye en la medida en que instaura una domina-
ccl6n que pasa por la exclusién de lo natal insoportable o lo ex-
tranjero indecidible, para fundar, precisamente sobre esa ex.
clusién, fa construccién del s-mismo.
En ningan lugar como en América se cumplié la oposi-
ci6n civitas-natura con tal intensidad”. El postulado esencial es-
tablecido en Trento: Ia cristianizacién universal y la defensa de
la fecatélica, se actualiza bajo la instauracién teol6gica-militar
9 64
NATURALEZA ETHOCIDIO
del orbe cristiano, como aspiracidn fundacional de la nueva re-
pliblica de la trascendencia, la urbe catélica donde se cumpli
‘fa el descenso de la luz espiritual sobre las tinieblas de la nue-
vatierra. Pero esta fundaciénno se cumple sin violencia; al con-
trario, permite constatar que el verdadero problema de la “le-
yenda negra” es precisamente que nose trata de una leyenda
La maquina conquistador sacerdote cumple su alianza
desde dos enunciados precisos: reducir unas fuerzas peligro-
sas a un orden politico y someter una naturaleza desconocida
al conocimiento. En este sentido, la parroquia ~como centro de
la ciudad consagrada~ sera el nticleo que irradie y asegure la
implantacion del nuevo orden de la subjetividad para el indige-
na: el saber sacramental. Las primeras ciudades de América,
réplicas de la met*6polis, se construyen alrededor de la iglesia,
y se establece entre el sacerdote y los indigenas conquistados
una relacién semejante a la del pastor que ensefia con el reba-
fio que ignora. El primer espacio politico para la realizacién de
este agenciamiento doctrinario serd el obispado",y en‘particu-
lat, las llamadas doctrinas y parroquias que lo componen, co-
mo gentros que organizan sacramentalmente las practicas de
la trascendencia. La ciudad se erige en baluarte encargado de
educir el paganismo durante la conquista espiritual, al tiempo
que se dominabaa la naturaleza,
Es importante tener en cuenta que la figura del obispo"
tuvo en la Edad Media la funcién de controlar la difusion dé la
doctrina, al tiempo que vigilaba a la poblacién mediante la préc-
tica de a llamada visitatioa las parroquias, donde ejercia dos ti
pos de inquisicidn (general y especial)”. A través de elas, inda-
gaba sobré los pécados, problemas entre la poblaci6n y brotes
de idolatria. La fundaci6n de las ciudades en América también
pasaba por el proceso de las llamadas reducciones o concen:
traciones de poblacin durante la conquista. Losindigenas resi-
al 65 -e—
haf
dentes en poblados dispersos se entregaban con mayor facili
dada los ritos antiguos ya la idolatria. Concentrandolos =como
se hizo frecuentemente en el Pert y en la Nueva Granada, bajo
el poder del doctrinero- podian ser evangelizados con mayor
efectividad', Asi, la ciudad puso en juego dos funciones com
plementarias en su dinémica codificadora: ademas de instau-
rar un polo teolégico-politico, fue un centro de control para
unos modos de existencia condenables por estar inmersos en
ta sustancia natural del mundo. Se trataba de neutralizar a to-
da costa una naturaleza cuyos fiujos (los indigenas) encarna-
ban lanosujecién al orden de la trascendencia.
A partir de la fundacién.de la ciudad, el saber sacra-
mental’ (en tanto conjunto de Soperadores de dominacién’) al-
Zariza su efectividad inicial mediante los dispositivos de la cate-
quesis especial para los indfgenas. El sacramento Se concibe
como el efecto del Espiritu Santo en el alma, el cuerpo de Cristo
que constituye al nuevo hombre, bajo el camino espiritual de ac-
cesoalodivino. Ademas de la ensefianza memorizada del cate
cismo’ y la asistencia forzosa del indigena a misa, el doctrinero
impulsa la efectividad det saber teolégico bajo un ritual de re-
nombramiento del colonizado, acogiendo su confesién, codit
cando su sexualidad ¢ implantando un nuevo cuerpo espititual
ensusubjetividad’”
Respecto al tema de la sexualidad, resulta inittil insistir
aquien su vivencia decididamente natural por parte de fos ind
genas, frente a su obvia condenacién y reglamentacion por par-
te del saber sacramental. No obstante, conviene sefialar la im
portancia del control sexual y sus correlatos, a partir de los cua-
les se procedié a modelar las costumbres y establecer la nueva
subjetividad como objetivo central en estas practicas”. Verda-
dera indquina de domesticacién de la naturaleza, el orden sa—_
cramental aspira a reducir toda voluntad constituyente de un
66
NATURALEZA ETNOCIDIO
deseo que escapara a los cédigos de la doctrina. En este senti-
do, las decisiones de los concilios catélicos en América tuvie-
fon como objetivo principal una transformacién de las costum-
bres, para erradicar la idolatria introduciendo nuevos modos
de ser. Por ejemplo, el Concilio de Lima de 1551, ordena en pr
mer lugar ta prohibicién de
todos los cultos y ritos estrictamente re
igiosos, particular-
5 a los ancestros, pero también los
la mayoria de fiestas y bales,
is uniones de
pareja no consagradas por los cénones catélicos |... Las cons
tituciones enumeran una serie de obligaciones que equivalian a
‘prohibiciones culturales: obligacién de asistir a la misa, recibir.
instrucci6n religiosa, a dormir en esteras [
comer en familia y
nocolectivamente, tener costumbres pudorasas, etc.
El Catecismo de Zapata de Cardenas es uno de los tex-
tos que expresa mejor el contenido de esa reforma. Recoge el
espiritu del Sinddo de Santafé, al postular que para conducir al
indigena al conocimiento de la fe catdlica es necesario ense-
harle “poniendo por principio dello lo tocante a la pulicia corpo:
ral que sirve de escalén para lo espiritual y aprovecha la subida
de otro grado mas alto, que es el tratado de las cosas espiritua-
les"€. El sacerdote no sélo estaba encargado de transmitir la
doctrina: el mismo Zapata prescribe que el cura, al vigilar la lim
pieza, pueda entrar en las casas indigenas cuando quiera y con-
trolar la manera de vestir, la forma de llevar el pelo, etc."*El con-
cepto de “policia” consistia entonces en reducir al indigena a
los “fundamentos racionales” de la vida catélica, que se defi
nian por una frontera mily précisa entre la “vida en la naturale-
za” yla “vida en la parroquia"; dos c6digos existenciales que se
excluyen pero también establecen el registro al cual debia res-
, 67
ponder el sometimiento al orden de la trascendencia. Reforma
de las costumbres, la conquista reclamaré una doble legitima-
cién: inscrita como violencia imperial ‘necesaria” en el registro
de la territorialidad politica que se cree obligada a instaurar, y
como ritualidad sacramental ineludible bajo una reterritoriali-
zaci6n de la pertenencia de las almas a un espacio trascenden-
te.
Posteriormente, otro Concilio de Lima (1583), presidi
do por el arzobispo Toribio de Mogrovejo, inicia una etapa defi
nitiva en la pastoral misionera en América. Allie ordend editar
un catecismo en quechua y aimara, donde se presentaban los,
mandamientos y las oraciones que el doctrinero debfa difundir
dos veces por semana. Se advertia seriamente a4os indios so-
bre los peligros de la idolatrfa, de volver a sus practicas ances-
trales, acudir a sus médicos y tratamientos, al tiempo que se
les oftecia el espectaculo de autos de fe y grandes celebracio-
nes religiosas catdlicas. Alli radicaba lo esencial del proyecto
de adoctrinamiento: renombrar, neutralizar él pensamiento pro-
pio del colonizado, obtener su confesién, legitimar su sexuali-
dad..., Son prdcticas que pasan por el saber, pues el ingreso en
ta lengua espafola también definfa et marco de la subjetividad
que debia ser incorporada. Y es aqui donde se localiza una de
lasimposiciones mas tragicas del etnocidio: porque el saber sa-
cramental confiere al indigena una identidad precaria y degra
dada (de “residuo” espiritual), una moral represiva y una sexua-
lidad -reproductora del catolicismo- con efectos devastadores
para sociedades libres de las castraciones que Occidente se ha-
bia impuesto a si mismo bajo su propia dominacidn eclesidsti-
ca. Fue tal la efectividad de estas estrategias de evangelizacion
que el rey, durante la llamada “pacificacién’, se ve obligado a
conferir exclusivamente a los sacerdotes la tarea de.terminar
con la conquista. La reconversién subjetiva espiritual, por pre-
963)
NATURALEZAY ETNOCIDIO
caria que fuera,ya garantizaba una sujeci6n aceptable delindi-
gena y, por otra parte, su exterminacién bajo la espada del con-
quistador hacfa disminuir peligrosamente Ia existencia de ma-
node obra esciava.
Por ejemplo, el “protector” de indies Juan de los Ba-
rrios (nombrado en 1548), constata que en el Nuevo Reino de
Granada no existe una legislaci6n eclesidstica formal sobre la
evangelizacién. Ademés, los constantes conflictos entre el cle-
roy los conquistadores motivaron la convocacién del primer Si
nodo Diocesano de Santafé, en 1556, para ofrecer una solu-
cién més definitiva a estos problemas. Siguiendo casi literal
mente las directrices del. Concilio. de. Sevilla especialmente
(1512), Ademés de tos lineamientos de la llamada Junta Apos-
télica de México (1524) del Concilio de Lima (15511), este sino-
do sintetiza las concepciones imperantes en la Nueva Grana-
da, en el siglo XVI, sobre la instrucci6n religiosa a los indios, |
contenido de los catecismos, los sacramentos, cuestiones to-
das en consonancia con la nueva pastoral establecida en Tren
toy reforzadas porlas decisiones reales. .
MEMORIA ENCARNADAY DOCTRINA
De los Barrios determina en el Sinodo la importanci
de‘ensefiar a los indios una misma doctrina, consignada en la
Cartilla castellana, para evitar reinterpretaciones que los con-
fundieran debido al cambio de doctrineros. La instrucci6n a los”
Indios debia incluir:“...!as oraciones del Padre Nuestro, Ave Ma-
ria, Credo, Salve y confesién general, los articulos de la fe, los
mandamientos, los pecados capitales..."". Ingreso forzado en
un universo simb6lico del todo extrafio, el indigena debe asimi-
lar él impacto discursivo del orden de la trascendencia a través
de una dominacién que se inicia en la memoria. Seguidamen-
69 e—
te, el Sinodo prescribe y reitera la importancia de “ensefiar a
los naturales la diferencia que hay entre el hombre yel animal,
en vista de que el primero fue creado con un alma inmortal que
tiene un destino eterno para gozar de Dios en el Cielo o sufrir
las penas del infierno””. También se determina conducir todos
los dias, dos horas por la mafiana y dos por la tarde, a todos los
nifios y nifias a la iglesia, donde después de misa recibiran la
doctrina “rezada o cantada”. Los domingos, después de la mi
sa -a la que asistiran todos (viejos y j6venes)- se “les predica y
da a entender la virtud de los sacramentos declarandoles to
que es de creer en la santa fe catélica y ley evangélica, persua-
diéndoles de dejar sus ritos ceremoniaticos con que adoran y
hacen veneracién al demonio,’y déndoles a conocer a Dios”.
Se establecen castigos de azotes para los caciques que -en
pueblos de indios- no los obliguen a asistir al adoctrinamien-
to, el cual, ineludiblemente, debia ser memorizado. Notable
demarcacién de las razones para decidir el nivel de inteligibil
dad en la conciencia del indigena, la efectividad de la memoria
no reciama aqui siquiera una comprensién superficial de los
‘preceptos sino su permanente repeticién. Desde Platén, se
piensa que la memoria cumplia la funcién espiritual de permitir
al alma una visi6n de lo divino. Para Agustin, el alma podia lle-
gara encarnar el recuerdo mismo de una vision celeste. Pero la
escolistica también habfa concebido una memoria sensible,
que retenia las imagenes e impresiones de jas cosas (la uvrUN
platénica). EI primer paso en la evangelizacién era activar esa
memoria sensible a través de la “repeticién” (katnxéa); en un
momento posterior, se espera que el catecimeno pueda estar
en condiciones de acceder a la elevacién espiritual, desde un
ejercicio del recuerdo como visién inteligible del alma.
70
ezavEINOCIDO
CATECISMOS Y POTENGIASDELAREPETICION
Ademés de tratarse de una tinica doctrina, reiterativa y
sujeta estrictamente a las definiciones consagradas en los
otros concilios, el catecismo debia ser ~segtin lo declara De los
Barrios en el Sinddo~ breve, en forma de preguntas y respues:
tas para indagar el grado de intensa asimilacion repetitiva, y de
facil comprensién para los nifios indigenas y para los “rudos”.
Este juego de preguntas y respuestas refieja la practica sefiala-
da por Elias Canetti como “poder del interrogador”. Quien pre-
gunta ejerce un sometimiento hacia el preguntado, quien de pa
‘so entrega su libertad a medida que responde o se defiende de
las preguntas. Las preguntas’son un aparato efectivo de exa-
men, y cuando demandan respuestas puntuales son incluso
~TndS intimidantes, porque al reclamar la manifestacién de una
verdad para confirmar una correspondencia con lo idéntico,
también impiden una metamorfosis de fuga”. Asi, a este tipo
de pregunta sélo se puede responder con el silencio 0 con el
» ocultamiento de! secreto, lo cual no era el caso en los interroga-
torios a los indigenas, pues debian responder de inmediato a
las preguntas con respuestas aprendidas de memoria, y activa:
das bajo a instantaneidad del preguntar mismo. Irreflexibili-
dad pura, marcaci6n de la memoria con el ardiente hierro de la
fe. En este primer nivel, no se exige el menor ejercicio de pensa-
miento, que sise reclamard desde el nivel dela “capacidad” pa-
rasometer la conductaa la doctrina bajo la asimilacién existen-
cial de ta trascendencia. Al mismo tiempo, el catecismo estaba
acompaiiado por la cartilla para aprender a leer y escribir; es de-
cir, que el aprendizajé de la tengua por parte del nitio indigena
pasaba inevitablemente por la instruccién religiosa. El catecis;
mo prescribe en general “lo que se debe obrar y creer”, aquello
de lo que hay que apartarse, lo que se puede pedir al Sefior, yel
m1
—
significado de todos los sacramentos en forma repetitiva y sim-
ple”. Volviendo al juego de preguntas, un ejemplo de este tipo
de cuestionarios (en este caso del catecismo de fray Dionisio
de Sanctis) comienza asi:
Progunta: 2Qué sols hermano?
~ Respuesta: Una criatura qué tiene cuerpo que ha de moriry an:
‘ma que noha de morir por ser criada alaimagen de Dios.
P/ Pues decis que sols hombre, que tenes cuerpoy alma, zpara
qué fusteiscriado?
Ry Para conocer Dios en este mundo y gozarloen el Cielo, que
es miditimofinyen €iconsiste mibienaventuranza.
P/ Empero decidme, zcémo se aleanza este'conocimiento de
Dios ya bienaventuranza del Cielo?
Ry Siendo cristiano yviviendo como lo manda Dios, yno de otra
manera”.
Se puede observar que esta indagacion parte de la pre-
gunta por “el ser” del indigena, por su humanidad y luego pasa
por la confirmacién del conocimiento de Dios, recalcando la
‘muerte del cuerpo y la inmortalidad del alma como presupues-
tos totalmente ajenos a la concepcién indigena del cuerpo co.
‘mo naturaleza en inmanencia. En cuanto a los adultos, la inda-
gacién del doctrinero y sus ayudantes debia inducirlos al arre-
pentimiento por sus pecados (por no estar bautizados); tam
bién debia establecer quiénes eran los adultos “amanceba
dos” o casados, si la mujer queria bautizarse voluntariamente
‘© era necesario forzarla, quiénes practicaban la idolatria 0 no
‘se confesaban, etc.”
URALEAY ETNOCIONO
ELAGUADIVINA
El bautismo catélico se origina a partir de un rito judio,
adoptado masivamente por los oristianos hacia fines del siglo!
después de Cristo. En una época de florecimiento (y decaden
cia) de numerosas doctrinas, una religién naciente no podia
darse el lujode basarse exclusivamente en dogmas y resultaba
necesario establecer una ritualidad que, en principio, se limite
slo la declaraci6n de la fe del creyente en los preceptos gene-
rales (la publicatio sui, analizada por Foucault). Posteriormen-
te, el catectimeno que declaraba su creencia en Cristo recibia
el bautismo. Se trataba, para los primeros cristianos, de facili
tar el ingreso de los paganos en una “masa abiérta” (Canetti),
ademas de invitara judios y otrosa unirse a la naciente Iglesia.
El Concilio de Trento revitaliz6 el concepto de pecado
original, sobre el que se basaba gran parte del sentido de los sa-
‘cramentos, especialmente el bautismo -que suponia la rege-
neracién o renacimiento de! hombre al borrar la mancha ori
aria, aunqueno eliminara la propensién hacia el mal-. La fina-
idad del bautismo es producir un “nuevo hombre” ~en comuni-
dad con Cristo-, quien gracias a esa comunién se incorpora en
la Iglesia”. Uno de los sentidos mas importantes del bautismo
era hacer pasar al hombre precisamente del estado de natura-
leza al estado de gracia.
Durante la patristica, el bautismo fue ratificado como
luminacién”, como misterio donde se expresaba la “luz divina
de la trascendencia purificadora”” y era por el Espiritu Santo
que se alcanzaba ese renacimiento. Conceder un nuevo nom-
. bre es otorgat nueva identidad, hecho que expresa tangible-
‘mente la realidad del bautismo -en este contexto- como prac-
tica privilegiada de subjetivacién™. En los bautismos, que espe-
cialmente durante la primera mitad del siglo XVI en América se
73 @—
realizaron en masa”, se inculeaba el monoteismo,y-se hacia in-
gresar al indigena en los rituales lingtifsticos de la repeticién
(oraciones), el estudio del catecismo y la asistencia a misa. Pe-
ro el bautismo tendré la funci6n por excelencia de asegurar la
salvacién del individuo.
En América, el nombre catélico desplaza la preponde-
rancia de los ndmina, de las fuerzas de la naturaleza que otor-
gaban un nombre indigena a partir de relaciones afectivas y
azarosas con esos elementos de! medio natural”. Una vez desa-
rraigado territorialmente, esclavizado y separado por la violen-
cia del conquistador, el indigena padecia un inmenso abando-
no, una orfandad que lo conducia a entregarse al doctrinero
~como ha sefialado Octavio Paz- para “formar parte, por la vir-
tud de la consagracién [el bautismo] de un orden y de una Igle-
sia”, Durante la conquista, la practica del bautismo se enmar-
ca en un proyecto de nominacién de la naturaleza; el lenguaje
como verdadera maquina de codificacion que consume natura-
\eza y devuelve sujetos que seguirén encadehados al orden de
la trascendencia, un orden que debia reinar en el mundo antes
‘deladvenimiento de su fin.
Romero informa que -para quienes iban a recibir el
bautismo- se seguian los tratados De catechizandis rudibus
de San Agustin, el Paedagogus de Clemente de Alejandria y el
Catechismus ad Parochos correspondiente al Concilio de Tren-
to. La bula Altitudo divini consilii(1537), de Paulo Ill, establecia
la administracion del bautismo cifiéndose a ciertas condicio-
nes, entre las que figuraba la previa catequizacién ¢ incluso el
exorcismo entre los candidatos”. El Sinodo de Santafé ordena
no bautizar indios “sin que se sepa si viene de su voluntad’”, al
igual que no bautizar a los indios varias veces. Se podia baut-
zar porinmersi6n (cuando el nifio era sumergido en un rio o una
pila bautismal), por aspersién (aprobada por el Concilio de Tren-
74
NATURALEZAY ETNOGIDNO
to para bautizos en masa, segiin lo habia hecho san Pedro), y
por infusi6n (para enfermos o impedidos). El bautismo, para Za-
pata de Cardenas, “comienza con el interrogatorio y el rito del
soplo, que es doble: uno frfo igual al del ritual romano y otro so-
plo o vaho caliente en el rostro de la criatura..."”. El soplo bau:
tismal se ejecutaba para conjurar a invasi6n de los malos espi-
ritus en el cuerpo det pagano (que serfan expulsados a través
dela fuerza trascendente del Espiritu Santo), mediante un exor-
cismo que le permite a ese nuevo cuerpo entrar a participar en
una comunidad espiritual considerada superior. Cuerpo espi
tual insufiado por lo divino, que adquiere un estatus existencial
preciso: deviene “hijo de Dios”, recobrado de la “carcel del al-
ma”, oscura mazmorra en ja que se encontraba por causa de,
Sus cadenas animales, en virtud de las servidumbres de lana~—*
turaleza. Por titimo, se ordena bautizar a los indios con nom-
bres de santos e impedir a toda costa que siguieran utilizando
sus nombres ancestrales.
ERIOAGIA INTERROGATIVADE LA CONFESION
Laconfesién catdlica constituye una de las estrategias
mas efectivas para la formacién de una identidad culpable en
el individuo, gracias a un proceso paralelo de conformacion de
una conciencia que siempre se encontrara en falta. Foucault si-
ti el nacimiento de la practice de la confessio en las primeras
regulaciones del catolicismo monacal, como “obligacién de de-
cir la verdad sobre si mismo”; una forma de tecnologia de sub-
jetivacién ligada a la antigua “inquietud de simismo" heredada
del “conocerse a si mismo” griego™. El examen de conciencia y
la introspeccién se dirigen a cumplir una revisién del deseo, a
poner en funcionamiento una askesis 0 ejercicio ascético de la
memoria”, en correspondencia con el esquema de la reminis-
13 eo
cencia platénica y agustiniana: la verdad reside en el alma. Pe-o
ro parte de la “verdad” del alma eran las tentaciones que recu-
rrentemente le ofreoia la carne.
El escrutinio del alma es un tipo de indagacién dirigido
fa perpetuar “la discriminacién permanente entre los pensa-
mientos que conducen a Dios y los que no”. De ahi, la confe-
sin pasé a ser revelada 0 declarada a otro, como mecanismo
penitencial que permitia perpetuar la sumisién al poder pasto-
ral. Peroal mismo tiempo, es el preludio del “sujeto de examen”
occidental (carne de escrutinio), quien segin Foucault, instau-
ra sobre esa centralidad culpable los fundamentos de su iden-
tidad. A partir del siglo Vi, la confesi6n se impone en la Iglesia
‘como sacramerito para obtener el perdén de-los pecados, y a
partir del siglo XIII sera obligatoria (por decisién de uno de los
Concilios de Letrén), constituyéndose posteriormente en la figu-
ra sancionada en el Concilio de Trento como remissio animi, re
misién 0 desahogo del pecado en elalma.
Durante la conquista de América, se introduce un:inte~
rrogatorio ritual preyio a la confesién del indigena, que podia ha-
cerse en las lenguas de los naturales. En la Nueva Granada, por
ejemplo, se elaboré un Confesionario en lengua chibcha que in-
cluia las siguientes preguntas:
Has temido por Dios y adorado los santuarios? ,Hasle ofrect
do mantas chicas, pepitas de algodén, esmeraldas, oro, moque,
‘cuentas u otra cosa, y €6mo? zHas echado plata en la boca de
los muertos uotra cosa en sus sepulturas? Cuando pierdes algu:
‘na cosa ote la han hurtado zhas ido a algin hechicero para pre
_untarle por ella? ¢Has bebido tabaco o mandadolo beber para
- hallarla? Cuando ves pajaros, lechuzas, zorras, tértolas,vicha-
ros, gorriones, ratones, hocicudos u otros animales que lloran 0
dan voces delante de ti, zhas crefdo que te ha de suceder bien o
mat”
76
NATURALEZAY ETNOCIOIO|
De nuevo puede observarse la exclusion de los ele-
mentos naturales propios de la cosmovisi6n indigena. Aqui, he-
chiceria y naturaleza son conjuradas como potencias demonia-
‘cas que impregnan el alma del penitente y que es necesario lo-
calizar plenamente antes dela confesién, También se indaga si
elindio se encuentra bautizado o casado, es decir, toda una re-
gulacién y vigilancia sobre la vida e interioridad del penitente, el
cual debe reproducir una vigilancia sobre los demds, pues la
confesion también es el lugar para la denuncia de la idolatria
de los otros. Romero expone que una de las mas grandes difi-
cultades del doctrinero era “Ia formacién de la conciencia de
los neéfitos"* durante el proceso de evangelizacién, puesto
que la idolatria hacia profundamente dificil la onversién, es de-
Cir, la formacién de la nueva subjetividad. Una vez bautizados,
algunos indios continuaban cumpliendo sus ritos, y el reto de
los doctrineros era “formar una nueva moral sobre unas cos-
tumbres desenfrenadas y una licencia sin limites". Precisa-
mente por eS, [4 confesién no se limita a una simple revision
del comportamiento, sino especialmente a un anélisis de la int
midad del pensamiento y del deseo (incluyendo, curiosamente,
una estricta vigilancia sobre los suefios), pero desde los cuales
se originarian varias conductas juzgadas como peligrosas por
el cleto, que sélo podia ver en ellas el resultado de las tentacio-
nes diabdlicas.
‘Cuando los iridigenas ignoraban el espafiol o no lo do-
minaban “..se confesaban llevando los pecados pintados en
Ciertos caracteres con que se pudieran entender, y los iban de-
clarando ...,yotros que habian aprendido a escribir, traian sus
pecados escritos™. Las crénicas consignan ta frecuencia del
sacramento de la confesién entre los indigenas, que acudian
masivamente a realizaria a instancias del clero, que llevaba un
registro o matricula de aquellos que lo hacian”. Zapata de Car
m7
denas, en sucatecismo, prescribe incluso las posturas y formu-
las que debia guardar el indigena: “Habiendo dicho la confe-
sin (Yo pecador) los ensefiard el sacerdote como han de estar
confesandose destocados, hincadas ambas rodillas y puestas
las manos, los ojos bajos, la cabeza algo inclinada como quien
esta con verguenza ante Dios diciendo sus pecados”™.
Después de las reformulaciones medievales sobre las
técnicas de confesion, los problemas que presentaban actitu-
des como la vergiienza por parte del penitente o Ia tirania del
sacerdotejuez por parte del confesor, el catolicismo del siglo
XVI parece alcanzar una forma ideal para provocar y acoger la
confesién del pecador: el sacerdote debia conservar su calidad
de juez, pero més inclinado hacia la benevolencia, gracias a un
nuevo doble papel que también habria de desempefiar: ser un
padre comprensivo y un sabio generoso al absolver las culpas.
Sin embargo, durante la conquista el sacerdote debe hacer en-
tender claramente al indigena el sentido de la confesién como
medicina que sana y limpia el alma” y.el valor de la peniten-
¢gia como restauracién por los pecadog cometidos”.
COMUNIONYDIFERENGIA
La comunién (koinonia: participacidn) es la operacién
higiénica” que sanciona definitivamente ta alianza del indivi
duo con el cuerpo de la Iglesia. Esta practica particular encuen-
trasu paradojico origen en el concepto de sacrificio ritual en las
ceremonias mistéricas del mundo antiguo™. Para e! catolicis-
mo, constituye la participacién en el cuerpo y la sangre de Cris-
to para consagrar stisacrificio por el hombre”. La tremenda vio-
lencia y fa martirizacién ejercidas sobre e! cuerpo de Cristo es
quizas un patrimonio exclusivo de esta doctrina, lo mismo que
sus desdoblamientos en las distintas précticas religiosas pie-
978
|
i
NATURALEZA ¥ EMIOCIDIO
tistas. Dificilmente se puede encontrar una crueldad semejan-
te ejercida sobre la carne de un profeta en otras religiones. Lo
mismo se puede afirmar sobre los mértires cristianos, flagelan-
tes, crucificados, y sobre los ayunos y privaciones virtuosas, e!
uso de cilicios... En el martirologio cristiano parece cumplirse
una extrafia fascinacién hacia la violencia exacerbada sobre el
cuerpo. 2Se trata de un frenesf del deseo en su anhelo de tras-
cendencia sobre la carne? Las connotaciones del cuerpo como
naturaleza, y los ejercicios espirituales -desde las duras peni
tencias del anacoreta, pasando por el ascetismo hasta llegar a
lamistica- parecen confirmar un paralelismo entre el furor que
castiga la carne y la vocacién catélica. Lo que se encuentra fre-
cuentemente en juego en las relaciones del catolicismo con el
cuerpo es una imperativa necesidad de torturarlo, pulsion que
atraviesa en su totalidad la inspiraci6n de sus preceptos peni-
tenciales. Pero volviendo al problema de la comunién en Améri-
ca, durante la conquista se discute mucho sobre la legitimidad
y conveniencia de ofrecerla a los indigenas. Los franciscanos
son partidarios de otorgarla, mientras los dominicos se opo-
nen. Inicialmente, se presentaba el problema de la discutida ra
cionalidad de los indios y posteriormente, se argumenta su par-
cial y siempre sospechosa conversion.
Elprimer Concilio de Lima (1561) aprueba la comunion
para los indios bajo la decisin de los prelados, quienes debian
negara a aquellos que no entendieran el sacramento, El primer
Concilio de México (1555) decide no otorgarla a los recién con
vertidos, excepto a los que demostraran que podian recibir a Je-
sucristo, El sacerdote José Acosta (De Procuranda Indorum Sa-
lute) y el padre Sandoval (De instauranda Aethiopum Salute) se
muestran partidarios de administrar la eucaristia al indigena,
50 pena de inourrir en violacién del derecho humano y divino,
por cuanto estos seres sf tenian alma y ésta no podia ser priva-
79 @
da dela salvacién®. Al respecto, De los Barrios es contrario ala
‘administracién de la comunién a los indios de la Nueva Grana
da, exceptuando a las mujeres nativas casadas con espafioles
bajo el rito catolico; mientras el catecismo de Zapata de Carde
nas la aprueba pero con licencia del prelado diocesano. El pro-
blema se resuelve mediante las deducciones de las bulas de
Paulo Ill y posteriormente de Gregorio Xill, al igual que la deci-
sién del rey de Espafa en favor de la administracion de la comu-
niién a los indios, pero con la condicién de contar con la debida
preparaci6n del penitente (la instruccién en la fe) y con la deci-
sién del sacerdote cuando constatara plenamente el arrepenti-
miento del evangelizado™. Se concluye que la comunién es un
instrumento'muy util para desterrar la idotatrfa yla'supersticion
entre los indios. En realidad, se manejo la comunién como una
verdadera dadiva al ndio, como un beneficio o concesion inme-
recida que podia recibir tres veces al af. Pero en el fondo, el
problema doctrinario de conceder la comunién también radica-
ba en que ésta santificaba una igualdad entre catélicos; pues
el indigena que reeibia a Cristo se convertia en “igual” al espa-
jjol (desde el punto de vista espiritual) yellorepresentaba un in-
conveniente més para su esclavizaci6n. Pero este “reparo de
conciencia” nunca alteré, siquiera minimamente, los dispositi-
vos del diagrama esclavista,
PLURALIDAD DEL DESEO SACRALIZACION VINCULANTE
Durante la Edad Media, el matrimonio fue considerado
‘en Europa como una situacién inferior al estado religioso, En la
era renacentista, pasa a concebirse como sacramento que se
asimilaa a unién de Cristo con la Iglesia, bajo la insdlita catego-
ria de encarnacién o reproduceisn de una ambivalente fusion
con lo divino (caritas). En América, e! matrimonio aleanzaré con
80
|
|
|
NATURALEZAY ETNGeIDIO
fuerza ese sentido de unién sacramentada. La poligamia entre
los indigenas, especialmente por parte de los caciques, entra
enconflicto con ta monogamia en tanto valor catolico™. Ala di
cultad que presentaba la poligamia indigena se suma la practi
ca disimulada de los conquistadores que solian tener varias
mujeres, segin denuncias y quejas del clero mismo.
La pritviera regia pafa autorizar el matrimonio entre in-
digenas era que estuvieran bautizados, pues, se recuerda, este
sacramento sancionaba la pertenencia del indio a la Iglesia.
Sin embargo, el matrimonio catélico tampoco podia anular é!
matrimonio cumplido segiin os rituales indigenas. Entonces, e!
problema se resuelve totalitariamente asi: “al infiel le es permi-
tido tomar otra mujer cristiana, a menos qué la primera se con-
vierta” y de paso, se case con él a través del rito catélico™. Los
cronistas comprueban la escasa existencia de ceremonias ma-
trimoniales entre los indios (testimonios que, de todas mane-
ras, deben tomarse con bastante reserva). Relatan que entre
ellos existia un lenguaje de sefias, dadivas o palabras; en algu-
nos casos transmitidas por mediacién de un tercero. Era muy
importante la dote, como entre los muiscas:
‘Cuando algtin indio se queria casarcon alguna mujer que le con-
tentaba, daba primero el dote al padre de ta india en mantas 0
en oro {.J. Sila mujer de alguno salia de su poder y alguno otro
|. la queria recoger, daba a su marido lo que habia dado en déte al
padre dela india su mujer, y quedaba latalindia libre de su mari
do, y podia ser mujer del otro; yet indio que la recibia de tal mane:
+a, la podia tener por mujer”.
Los cronistas informan que se daba frecuentemente el
matrimonio por prestacién de servicios, en ei cual el preten-
diente trabajaba un tiempo para los padres de la novia y luego
sie
partia con ella, También habria existido el llamado “matrimonio
de prueba”, en el cual el indigena “tenia algunos dias (0 meses)
la mujera su disposicién y sie parecia bien se casaba con ella,
ysino la volvia a sus padres”. Esta forma de amor entre los in-
dios era concebida por ellos como un aprendizaje, un. “apren-
dera casarse’. El cronista Aguado consigna que también se da-
ba el matrimonio por conveniencia desde el nacimiento del ni
fio, a quien se le asignaba una recién nacida con quien compar-
tia toda la infancia y la adolescencia hasta llegar a casarse co-
moadultos™.
Los sacerdotes reciben la orden de averiguar quién fue
la primera mujer delindigena e incitarlo a casarse catélicamen-
te con ella, dejando a las demas que pudiera tener. Si esto no
era posible, el indigena debia escoger una mujer ycasarse con
ella por lo catélico, siempre y cuando ella también se hubiera
convertido.La Iglesia impone varias restricciones, entre las que
se cuentan por supuesto la diferencia de cultos en primer lugar.
yluego las de consanguinidad, de “afinidad espiritual”, de pi-
blica honestidad, etc. El Concilio de Trento habia establecido
los criterios en torno a éstas y otras cuestiones relacionadas,
como las amonestaciones y libertades para contraer matrimo-
nio, la previa confesién y bautismo, la edad, proclamas, etc. Las
nupcias debian cumplirse segtin el ritual romano de Paulo V. Se
prescribe una serie de restricciones contra las costumbres de
Jos naturales respecto al repudio a ta mujer, el rapto con fines,
matrimoniales, el sexo que se debia onotener, etc.
EDUCAR” NINOS, VIGILAR ADULTOS:
Los catequistas espafiolesno consideraron siquierare- .
motamente que los indigenas bautizados masivamente y luego
“debidamente casados” pudieran quedar libres de la instruc-
82
ATURALEZA EIN
cién sacramental. Se abren entonces debates en Espafia para
determinar los mejores medios para reforzar el adoctrinamien-
toy evitar la reincidencia en las practicas indigenas de idola-
tria, Por esta razon, se organizaron sesiones de catequesis com-
plementarias, para nifios y adultos”. Las primeras experien:
cias de educacién primaria formal para los nifios indigenas tu-
vieron lugar en México, en el Colegio San Juan, dirigido por Pe-
dro de Gand. Siguiendo este modelo, se fundan en toda Amé
ca centros encargados de ofrecer una formacién elemental pa-
ra los indigenas. Alli se ensefiaba a leer, escribir, sumar, tocar
instrumentos y algunas tareas manuales. Aprender la lengua y
creer en el saber eclesidstico eran las imposiciones basicas. En
tornoal creer, a que los indigenas creyeran en la trascendencia
divina, existia una larga tradicin medieval™. También en Amé-
rica se fundan internados para mujeres partir de 1530, porini
ciativa de Isabel, esposa de Carlos |. A mediados de! siglo XVI,
los primeros centros de educacién superior en América se en-
contraban al servicio de la propagaci6n de lafe catdlica. Pero re-
sulta sintomatico que la Inquisici6n en el Peri, por ejemplo, se
concentrara ampliamente en casos menores de “blasfemia, fal-
ta de cuidado o comentarios irrelevantes..." entre la poblacion
indigena™, casos que eran denunciados eventualmente por los
nifios: estrategia familiar y vecinal de vigilancia sobre el lengua-
Je (los “rumores"), que impide o contrarresta las probables in-
teipretaciones tendenciosas de la doctrina, cuando no su tras-
gresién. Puesto que se trataba de una sociedad con una fuerte
tendencia a retornara sus cultos tradicionales, mediante los ni:
a permanentemente la eficacia de las practicas sa-
cramentales.
En un contexto proximo a “lo educativo", desde 1538,
cuando se aprueba por una buia la fundacién de la Universidad
de Santo Domingo, se inaugura una nueva modalidad de trans-
83
.
jos0 oficial siguiendo el ejemplo de ta uni-
versidad europea, de la cual, como puede suponerse, estaban
excluidos los indigenas (en esta fecha, los intentos por confor-
mar un clero indigena ilustrado habian fracasado rotundamen-
te en México). Por razones totalitarias, motivadas por el deseo
de realizar absolutamente el reino de Dios en la polis catolica,
Se creyé que la masiva e intensiva aplicacién del orden sacra-
mental no resultaba suficiente para eliminar del todo la idola
tria entre los indigenas. Como lo reporta Sahagtin hacia 1585,
los indios continuaban con sus practicas, ahora asimiladas 0
encubiertas bajo las festividades catdlicas. Esta circunstancia
Motiv6 el envio de mas evangelizadores y puso en juego meca-
nismos represivos de mayor fuerza contra la pervivencia de los
Fasgos culturales indigenas: se abre entonces la puerta al San-
to Oficio.
Notas
1 Segin Georges Dumézil, este arquetipo de dom
religiosa se basaria en la fundaci
promocién de la guerra por el sacerdote-urista(legibus et sacris). Cf. Mito
yepopeya,T. |, Barcelona, Ed. Seix Barral, 1977, pp. 255-256. De manera
‘que la génesis de la soberania politico religiosa en Occidente presentari
lun modeto con dos polos: el rey-mago (que opera por captura), yel sacer-
ote jurista (que procede por contratos).Cf. también Gilles Deleuze, Félix
Guattari, Mil mesetas, Valencia, Ed. Pre-extos, 1997, cap. 13. Los autores
encuentran aqui una doble articulacién: el Aparato de Estado como estra
to, Pero, sin duda alguna, el ejercicio dela dominacién nose agotaria en la
Unidad, el sujeto oa ley (Foucaul
2 Agustin también habia planteado a utopia fundacional dela ciudad san-
‘2 opuesta a la ciudad temporal. La Edad Media se alimenté recurrente-
mente de esta teleologia para ta sociedad cristiana como emulacién de la
Civitas De! celestial. Ct. La ciudad de Dios, México, Ed. Pornia, 1997, lib., X
yXVXIK
te
NATURALEZAY ETN
00
3 En 1541, existian en las Antillas tres obispados. Santo Domingo fue
convertido en arzobispado en 1545, México y Lima hacia 1546 y Bogota
en 1553. Ci. Jean Guennou, “Las misiones catélicas” en Historia de las re
‘ones. Las religiones constituidas en Occidente y sus contracorrientes,
T-|.p. 148, Durante el inicio de la conquista de México, los pueblos de in
ios 'se lamaron doctrinas y no parroquias. Las doctrinas podian ser con.
ttoladas por los misioneras, sin aprobacién del obispo (bula Expani No.
is), Posteriormente, las parroquias funcianaron bajo las decisiones del
Détroco. Cf. Robert Ricard, La conquista espiritual de México, México, FC.
F.,1995, pp. 199-200. De todas maneras, como io consigna Henry Lea.la
funcién inquisitorial sobre los indigenas fue encomendada a los obispos,
antes de la implantacion de los tribunales de fa inguisicién en América,
Cuando se instalan estos tribunales, los obispos pierden el derecho ajuz.
arya castigar por mano propia las faltas contra la fe, ypiden insistento-
mente al réy que les sea restituido ese derecho. Cf, The Inquisition in the
Spanish Dependencies, New York, The MacMillan Company, 1908, p
321,
4 Del griego Exioxonrf: “inspeccién”, “examen”, “visita”. Quizas uno de
{05 mejores ejemplos de obispos que asumieron el doble papel de evan.
Selizadores yjueces directos de ta idolatria indigena fue Diego de Landa,
Guien se apropi6 ce las prerrogativas disciplinarias del brazo secular dts,
‘ante largo tiempay “destruyé fos altares de los idolos, aprehandié a los
' os adoraban, os azotd ylos encarcelo..".Ct. Pedro Sanchez de Agu.
lar, Informe contra idolorum cultores del obispado de Yucatan, 1639; en
Elaima encantada, Anales del Museo Nacional de México (edicidn facsi
Imilar dé 1892), México, Instituto Nacional Indigenista y Fondo de Cultura
Econémica, pp. 43,50, 56y90,
SCF. Michel Foucault, La verdad y las formas juridica:
lay Tecnologias delyo, pp. 45-49,
6 Cr, Pierre Duviots, “Religions et répression dans les Andes aux XVI et
XXII’ sideles”, en Robert Jaulin L“ethnocide a travers les Amériques, Pa
Wis, Fayard, 1972,p.98,
7 Elsacrdmentumtiene su origen en una figura jur
la entrega en deposito de bienes por parte de los
uiert Und vez dirimido el conflicto, entrega ese dey
Pleito. Posteriormente, pas a significar la huella ol signo del efecto de
Dios en el alma de-quienes se entregaraiT STS Tesla: Dufante el siglo i
‘después de Cristo, los sacramentos se conciben como “operaciones mis:
(tercera conferen-
ica, que consistia en
igantes al pontifice,
to al vencedor det
85 e-
teriosas de las que manan, como espontdneamente, gracias especiales",
CF. Charles Guignebert, El cristianismo antiguo, Méxicc
159,
Instrucciones para la e
los nuevos de Indias”, en Juan Friede, Fuentes docur
0, que consigna en detalie las estrategias para im-
indigena los conceptos de pecado, culpa, arrepentimiento y
ylo malo, lo espiritual ylo corpéreo",
xualidad..”,p.477.
, el papel fundamental lo
insistiendo en tres campos concretos: a confe-
si6n, el matrimonio y el ordenamiento de las costumbres. El requisito pre-
vio para ejercer estos controles fue el bautismo, sacramento que asegura~
“ fa solo tenia jurisdiccién sobre los cris-
imer sacramento y una vez efectuado
estaba despejado". Cf. Borja Gomez, ibid, p.
éste, el camino del co
_ 188.
* 44 Pierre Duvic
sh
inales investigaciones de Beatriz Gonzalez Step-
than, en el contexto de ta formacién ya republicatrde Ta Gludadania en
‘América Latina, muestran los principales rasgos operatives de las tecno-
ales,
Cartografia'de la so-
Venezuela’
‘cap. Idel Sinodo. Citado por Ramero, Ibi., p.230. Véase también
4, op. cit., pp. 166 yss.
NATURALEZA YETNOCIDND
iaS cursivas son nuestras). Estos enunciados expre-
run modelo de “humanidad’ en la conciencia
deos indigenas, pues se crefa que estaban mas préximos.@ una peligrosa
animatidad. La inquietud sobre Ia “animalidad” del indigena hara eclo-
sin enel debate de Valladolid, quese trata en el capitulo 3,
46 Romer 281,
17°... nopuedeaest ninguno, porque los han llamado por matricu-
'a, si no tiene algun legitimo impedimento o pide licencia al padre por cau:
‘sas que él ha de uzgar bastantes 0 no; cumplen esto con puntualidad por
miedo det castigo que se les da en faltando algunas veces de azotes, aun
que sean los mas pri s..". Romero, ibid, p.232. Véase también Ri
card, op.
18 Cr. Masa y poder, Madrid, Alianza, 1995, pp.281-282.
19 Ibid, p.236y 237. Los catecismas de fray Dionisio de Sanctisy de fray
Luis Zapata de Cardenas se usaron desde fines del siglo XVI y durante to-
do! siglo XVllen la Nueva Granada. Durante la evangelizacién se hizone-
laedicién de manuales de catequesis e instrucciones aprobadas
1a, Car:
‘0s | aprueba ol establecimiento de una imprenta en México. Parece que
er libro impreso en América fue La escala espiritual para llegar al
rece una idea
afiade que
rina cristiana en Jengua mexicana, solicitada por Zumarraga
fen 1539. Cf. La vie quotidienne dans Amérique espagnole du Philippe
Paris, Hachette, 1981 p. 262. De todas maneras, a partir de la fundacién
de la Imprenta de Mi ales de cateque-
sis, doctrinas cristianas, tratados teol6gicos, graméticas y diccionarios
Que sirven de apoyo doctrinario al saber sacramental
20,Romero, ibid, p. 238 (las cursivas son nuestras). En otras variantes,
debia responder a la primera pregunta a:
equistas-censores”, encargados de vigilar y controlar el
orden sacramental y su.préctica por parte de los indigenas. Estos indios
s7 eo
tante papel cunplido por los nifios alentados porel¢lero, quienes de!
ban Ia idolatria secreta de sus propios padres. Cf. Robert Ricard, op. c
pp.183-184y 186-187.
22Marcos, 1,9.
23 Mateo, 3, 16.
24 ‘Dar nombre es senial de dominio; recibirlo de domina
es elgran instrumento con el que elhombre se impone:
tualeza. Pero también es un instrumento para imponerse a otros hom.
bres viendo en ellos una prolongacién de esa naturaleza, Se bautiza at
jpotente, ala niffo, al colonizado, como se bautiza a
:2a que va siendo dominada por el hombre”. Leopoldo Zea, “La-
La palabra
mundo como na-
25 *...en 1531, el obispo de México, Zumérraga, acret
nde bautismos por los franciscanas en México, el padre Pedro de Gand
ios también en México
p. 248, Efectiva:
mente, en su Historia de los indios de la Nueva Esparia, Motolinia declara
que desde 1521 a 1536, “mas de cuatro millones de Animas se bautiza-
cap. 2, 200. México, Porrda, 1990, p. 83. Ricard con:
signa datos semejantes, tomados de otras fuentes. Cf. b/d. pp. 175 ys.
nas: ‘Los nombres que les ponen y ellos usan son nombres de
doaves, ohierbas 0 pescado. Y esto entendi que pasa asi, porque yohe te
nido indio que habia por nombre Urco, que quiere decir carnero, y otro que
sce llamaba Liama, que es nombre de oveja, y otros he
cos, que es nombre de pajaros..”. Cf. Crénica del Pert, Mach
Calpe, 1944; cap. LXV, p. 208. 1
laberinto de la soledad, p. 92.
‘no. Elritual del bautismo, en parte inspirado en algunos mister
én tiene su origen en la necesidad de evitar profanaciones y olorgar
a las autoridades sobre el catecumenado. Hacia el siglo Ill des
itos previos a su
[NATURALEZAY ETNoCIOIO
tente. Cf. Chatles Guignebert, op.
ATTyss.
29 Insuflo te cathecumene denuo, virtute Spiritus Sancti, ut quidquid in te
jis malorum Spiritum, invassione est, per hulus exorcismi mysterium
sgratiae sit til ipsa virtus purgatio. Cf, Romer
30 CI. Tecnologias delyo, pp. 50yss.
34 Foucault
p89. Véase también Jean Delumeau, La confesi6n y el perdén,
ianza, 1992, pp. 29yss,
Joaquin Acosta Ortegén,
namarca, referido por Romero, op.
tedelindigena-
reglas de conducta sino
| pp. 152-153. Véase también Re
ha aborigen de Cundi-
'p. 287. La incorporacién -por par
{dad ajena, no solamente le imponta unas,
palmente unos modelos de pensamiento.
Enel caso dela confesién, (mediante teglas de orden
discursive casi totalmente les para el aborigen) todo elemento
n para desplegar un sistema de registro para
‘el sacerdote podia
el indigena debe ac-
tuar por voluntad propia, v, por Io tanto, es responsable de su conducta
Debe hacer a un lado el medio que lo rodea, su grupo social, el peso de
radiciones las fuerzas externas q en s0 comporta.
a to! ~enel sentido occidental del tér
rompe a Solidaridad ylas redes so
lates antiguas, asicomo los lazos fisicos y sobrenaturales”. Cf. Serge Gru:
ns, "“Individuacién y aculturaciOn: la confesion entre los nahuas de Mé-
Lavrin, Sexvalidad y matrimo-
407,
340, op. cit, p.286,
35 Ibid, p.287.
36 Segdn declaracién de Lorenzana, citado por Rom
Jos numerales 27, 79, 80y 81 del Sit
10, bid, p.288. Véase también Ricard, op.
38 Citado por Romero, foc.
1p. 289, Delumeau concibe esta limpieza como “obstetricia espiri-
tual". Cf.op.cit, pp. 25yss.
40 Laconfesién a losindios estuvo acompariada (especialmente en Me»
o)porlas liamadas restituciones, mediante las cuales el indi devolvie al-
go que no creia merecer 0 que debia, o bien devolva un esclavo. Cf. los
ejemplos dados por Matolinia, op. cit I, 5,222-223:; pp. 91-94.
.cho de comer la verdad dela vida revelada
le, Elerotismo, Barcelona, Tusquets, 1980,
Taurus, 1998,
p. 47 ys. A propésito de la comunién divina por absor
ci6n del Diosy el concepte ce sacriticiocomo renovacion mistica, Cf. Guig-
nebert, op. cit, p.160.
42 “Para curar, para vivir aquiy en el mds alld, el fie! debe comer a Crist.
La censura que ha impedido asumir plenamente fa raiz canibal de este
mensaje divino en Occidente es sin duda uno de os grandes misterios del
saber Sin duda Ia ocultacién del origen es indispensable para el valor ya
cficacia dol espectéculo". Jacques Altai, El orden canibal, Barcelona, Pla
neta, 1981,p.45.
143 Romero, op. cit., pp. 291-292. Véase también Motol
239, yRicard, op. cit, pp. 217 ys.
{44 Rromero, Ibid, pp. 293 y 296, Vease también Ricard, op. cit. p. 219.
“48 Cr. Carlos Pinzén y Rosa Suarez, Las mujeres lechuza, Bogots, JOAN:
“CEREC, 1992, pp. 88-89; Ricard, op. ‘201 y ss. La confesign res-
pondié también a la necesidad de “controlar el deseo y el placer dentro
{del matrimonio” Cf. Borja Gomez, Rostros yrastros del demonio...P. 316.
‘También puede verse Georges Duby, El caballero, la mujer y el cura, Ma
drid, Taurus, 1982, pp. 25 y's. Respecto @
‘imonio yla “construccién” dela familia en la colonia, véase el
Pablo Rodriguez, “La familia en Colombia", en Pablo Rodriguez (Coordina-
dor), La'familia en Iberoamérica 1650-1980, Bogota, Universidad Exter-
rnado-Convenio Andrés Bello, 2004
‘48 Segiin el catecismo de Dionisio de Sancts, citado por Romer
239, Motolinia también refiere situaciones semejantes de conflicto por
‘cambio de esposa 0 ra, nel proceso de legalizacién de
Jos vinculos matrimoni 7,244,p.99.
{47 Segin el padre Asencio (no especificado}, citado por Romer
308.
-
Primera p
NATURALEZAY ETNOGIDIO
48 Fray Pedro Simén, Noticias historiales, citado por Romero, Ibid, p. 310.
49 Referido pot Romero, loc. cit.
50 “El espaol bused [desterrar las costumbres primarias del indigena]
or muchos mecanismos, atacando puntos neuraigicos, como lo era la
‘educacién de los nifies. Conquistadores y clérigos procuraron por todos
los medios educarlos, porque de’esta manera se evitaba la reproduccién
de les normas fundamentales y las bases del sistema de iniciacién cultu
ral, esenciales para la preservaci6n del grupoy parala perpetuacién desu
cosmovisién”. Cf. Borla Gomez, Rostros y rastros del demonio... pp. 61.y
313
1 Agustin habia sostenido que la felicidad se alcanza creyendo en Dios,
incluso aunque no se sepa nada de 61. Cf. Confesiones, lib. V, cap. 4. Ma-
‘Alianza, 1990.
'B2.Cf. Henry Lea, The Inquisition in the Spanish... pp. 334 yss.
o1
|
|
i
3. humano debate sobre lo humano
és de Septilveda, el humanista, sostenia
smerecian el rato que recibian porque
sus pecados e idolatrias constituian una ofensa a
+ Dios: El conde De Buffon afirrmaba que no se regis-
traba en losindios, animales frigidos y débiles, *nin-
guna actividad det alma*. EI abate De Paw inventa-
ba una América donde losindios degenerades.
‘aban con perros que no sabian ladrar, vacas inco-
‘mestibles y camelios impotentes. La América de Vol
taire, habitada por indios perezosos y estipidos, te,
nia cerdos con el ombiigo en la espalda yleones cal-
vos y cobardes. Bacon, De Maistre, Montesquieu,
Hume y Bodin se negaron a reconocer como seme-
jantes a los "hombres degradados' del Nuevo Mun:
do."
EDUARDO GALEANO, Las venas ablertas de América
Latina
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5820)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (898)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (349)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Un Mapa de 500 Años Utilizado Por Colón Revela Sus SecretosDocument3 pagesUn Mapa de 500 Años Utilizado Por Colón Revela Sus Secretosrcáceres_14No ratings yet
- Thrower Norman Mapas y Civilizacion SeleccionDocument74 pagesThrower Norman Mapas y Civilizacion Seleccionrcáceres_14No ratings yet
- BibliografíaDocument2 pagesBibliografíarcáceres_14No ratings yet
- Alessandra Ruso Caminando Sobre La Tierra, de Nuevo Desconocida, Toda CambiadaDocument20 pagesAlessandra Ruso Caminando Sobre La Tierra, de Nuevo Desconocida, Toda Cambiadarcáceres_14No ratings yet
- Ultima REVISADA Version Cipango UAMDocument30 pagesUltima REVISADA Version Cipango UAMrcáceres_14No ratings yet
- MetodologíaDocument6 pagesMetodologíarcáceres_14No ratings yet
- Trading Territories Mapping The Early Modern World (Picturing History) by Jerry Brotton (Z-Lib - Org) (047-087)Document6 pagesTrading Territories Mapping The Early Modern World (Picturing History) by Jerry Brotton (Z-Lib - Org) (047-087)rcáceres_14No ratings yet
- Estructura Libro Colectivo SeminarioDocument3 pagesEstructura Libro Colectivo Seminariorcáceres_14No ratings yet
- John Berger Modos de VerDocument13 pagesJohn Berger Modos de Verrcáceres_14No ratings yet
- Bibliografía Teoría de La ReligiónDocument6 pagesBibliografía Teoría de La Religiónrcáceres_14No ratings yet
- Arbol de La Leche 1Document4 pagesArbol de La Leche 1rcáceres_14No ratings yet
- Artículo El Taller de Arte RupestreDocument2 pagesArtículo El Taller de Arte Rupestrercáceres_14No ratings yet
- Caudillo en Hispanoamérica 1800-1850 John LynchDocument581 pagesCaudillo en Hispanoamérica 1800-1850 John Lynchrcáceres_14100% (2)
- 1b García, Seleccion de JatakasDocument27 pages1b García, Seleccion de Jatakasrcáceres_14No ratings yet
- España Y La Independencia de America by Anna Timothy EDocument344 pagesEspaña Y La Independencia de America by Anna Timothy Ercáceres_14No ratings yet
- 1 Primo de Verdad y Azcarate en 1808Document14 pages1 Primo de Verdad y Azcarate en 1808rcáceres_14No ratings yet
- Timothy E. Anna. The Iturbide InterregnumDocument8 pagesTimothy E. Anna. The Iturbide Interregnumrcáceres_14No ratings yet
- Isidatta, Trad. Del SatipatthanasuttaDocument9 pagesIsidatta, Trad. Del Satipatthanasuttarcáceres_14No ratings yet
- Francisco Bulnes. en Torno A La Reelección-1903Document12 pagesFrancisco Bulnes. en Torno A La Reelección-1903rcáceres_14No ratings yet
- 3a Nandisena, Trad. Del Dhammacakkappavattana - SuttaDocument4 pages3a Nandisena, Trad. Del Dhammacakkappavattana - Suttarcáceres_14No ratings yet
- 3c Dragonetti, Trad. Del UdanaDocument9 pages3c Dragonetti, Trad. Del Udanarcáceres_14No ratings yet