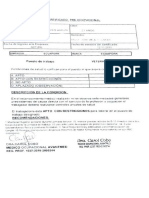Professional Documents
Culture Documents
Beatriz Fainholc 20181016132137995 PDF
Beatriz Fainholc 20181016132137995 PDF
Uploaded by
Denisse Daniela0 ratings0% found this document useful (0 votes)
38 views30 pagesOriginal Title
BEATRIZ FAINHOLC 20181016132137995.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
38 views30 pagesBeatriz Fainholc 20181016132137995 PDF
Beatriz Fainholc 20181016132137995 PDF
Uploaded by
Denisse DanielaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
You are on page 1of 30
| Una perspectiva social,
| cultural y tecnolégica
wy Lugar
Editorial
Capitulo 1
Un marco teérico posible
La mujer esté librando una batalla lenta y ardua, con paso firme y
constante, que hace a su reubicacién en la historia, donde va ganan-
do espacios de un modo irreversible, aunque su inserciGn social atin
sea percibida y ejercida con funciones referidas a las de continuidad
cultural més que a las de cambio social.
Analizar la posici6n social de la mujer, su inclusién en la vida cot
diana a través de su absorcisn ocupacional en general y su inserci6n
en Ia produccién de conocimientos, nos obliga a pensar y retomar
Viejas discusiones. Los prejuicios construidos a partir de interpreta-
ciones biolégicas, religiosas y cientificistas del rol social esperado de
Ja mujer, que se apoyaban a su vez segiin las épocas en diversos pro-
yectos politico-culturales, se vieron reflejados en los sistemas educa-
tivos.
Sibien es indiscutible la diferenciacién biolégica de los sexos, los
aportes brindados por la Psicologia, la Soctologfa, la Antropologia
Cultural y fundamentalmente por los Estudios de Género, entre otras
ciencias, demuestran que hoy es insostenible mantener una discrimi-
nacién socio-sexual basada en una diferenciaci6n/discriminaci6n,
‘que es pura elaboracién cultural e histérica.
La sociedad -segtin el proyecto politico-cultural que los diversos
tiempos hist6ricos establecen- construye un tipo determinado de
mujer, incluyéndola (0 no) durante los procesos y productos de la
socializacién primaria ysecundaria para obtenerun resultado natu-
ralizado, que hace propias a determinadas caracteristicas ~como
sumision, docilidad, abnegacién, etc y como esperadas de modo
repetido pensando que son tipicas de la naturaleza femenina. Esto
nos conduce de manera directa a retomar viejos caminos que antro-
pélogos, fildsofos, epistemdlogos, psicdlogos y educadores preocu-
pados por el deslinde de la naturaleza y la cultura, transitaron y con-
timian revisitando.
16 Beatriz Fainhole
‘A pesar de que es imposible delimitar el punto de ruptura entre el
mundo de lo natural y de lo cultural, sabemos cOmo estos se relacio-
nan, a nuestro entender, con el proceso de legitimacién intersubjeti-
va, que explica y construye todas las normas, valores y costumbres de
‘un grupo social determinado, y que atribuye validez cognoscitiva ala
‘mayoria de los significados. La realidad cotidiana se mantiene porque
se concreta en rutinas* que son la esencia de todo proceso de institu-
‘cionalizacién, consolidada, asimismo, por la interaccién de los suje-
tos a través del tiempo.
Ta legitimacidn es una pretensién que persigue que tengan lugar
la voluntad y el interés de obediencia. Dicha pretensién es la que el
‘grupo social reconoce hacia quien/es tienen el poder, aunque la auto-
ridad trasciende este poder y a quienes lo ocupan.
En todas las sociedades, alguna persona o grupos, detentan auto-
ridad porque ocupan alguna posicién considerada sobresaliente,
como siendo representativa del resto, sino inamovible, muchas veces,
impuestos por la fuerza y la irracionalidad. Se hallan desvinculados
del sistema cultural mds amplio de relaciones sociales que los contie-
nen y todo ello, se halla consensuado y naturalizado socialmente a
partir de las apariencias, debido a la tradicidn, a las creencias vigen-
tes, a las costumbres aceptadas, etc. sin reflexién y contraste alguno
con un revisionismo y la experiencia concreta.
Promover didlogos, preguntas y conversaciones acerca del porqué
de las reglas, de ciertas autoridades y valores vigentes, permiten des-
mitificar una autoridad tradicional considerada como legitima y
natural. Bs lo que ocurre respecto al género femenino.
De este modo, contribuiremos a consolidar la personalidad y las
caracteristicas del género de la mujer, al deconstruir el proceso social
de mantenimiento de la realidad cotidiana descrito, si se analizan y
distinguen ciertos significantes centrales en la formacién de las per-
sonas. Aqui ubicamos a las fuerzas formativas generales y a los siste-
‘mas informales ~medios de comunicaciones sociales y electrSnicos~
que actuarian como fondo o coro en la conformacién de la realidad
intersubjetiva diaria para una conformacién de los géneros.
El curriculo, como se verd més adelante, es el lugar -como recorte
de la cultura a transmitir- desde donde se dirime la perspectiva de
género, donde se deberia debatir el tema de la coeducacién como la
superacign de la exclusién en general y del sexismo en simultaneidad.
Ello se halla complementado, en particular hoy, por la interaccién
tecnolégico-electrénica de Internet, que trasciende los esfuerzos
escolares y se la estigma al portar estereotipos respecto de Ia mujer.
‘Unmarco tedrico posible 7
‘Sumado a esto, otro factor fuerte es que en los paises pobres es el sec-
tor mayoritario quien no tiene acceso a dichas tecnologias.
Uno de los vehiculos més importantes del mantenimiento o revi-
sign de esta realidad es reconocer como todas las mediaciones, entre
ellas, ol lenguaje en general y los diferentes cddigos simbdlicos que lo
configuran, como principalimente el de la imagen, animacién, etc., en
particular en las vias digitales, vehiculizan los mensajes informativos
(mas unidireccionales 0 menos participativos) que circulan social y
culturalmente y posibilitan la interaccién, muchas veces sesgada.
La transmision lineal, unidireccional de informacién producida
porlos diferentes lenguajes (c6digos y sub cédigos) posibilita, asf, una
endoculturacién, que si bien es necesaria para el funcionamiento de
cualquier grupo social organizado -por la exigencia minima de una
cohesion social- es dificil demarcar cuéndo tales orientaciones se
transforman en control social que arrastra normas, valores, expecta-
tivas sociales estereotipadas, impidiendo, de este modo, el disenso y
el debate y asi la deconstruccién y el cambio sociocultural.
La posibilidad de un didlogo frecuente favorece el hallazgo de con-
tradicciones, la revisién y oportuna produccién de nuevas realidades,
de confrontaciones, de disensos. Por ello, es necesarlo analizar como
funciona hoy la comunicaci6n en la educacién ya por ser legitimado-
120 bien, provocadora de rovisionismos de posiciones sociales este-
reotipadas.
Moviéndonos en un terreno interpretativo dentro de este breve
marco te6rico, se intentaré mostrar algunas Iineas explicativas del
proceso de consolidacién de roles para arribar a propuestas concre-
tas, superadoras de tales rutinas formativas discriminatorias.
‘Creemos que en las explicaciones existentes, aun se confunden los
efectos (de segregacién o falta de visibilidad de la mujer) con las cau-
sas (dadas por la construccién de determinismos de las expectativas,
estereotipos sociales, irracionalismos culturales, etc.) respecto de todo
quello que, en general, se dice y se muestra como propio dela mujer
{excepto lo referido a lo fisico que establece la maternidad), lo que
deberia sor desmontado para ser explicado cultural e histéricamente.
Ladiscriminacion sexual y genérica se evidencia en laasimetria de
las relaciones* entre varones y mujeres, que astmida como natural,
por la mayorfa de la sociedad ~mujeres incluidas- apunta a sobrevo-
Jar esta conciencia de confinamiento sin tomar conciencia de la rea-
lided que resulta de una invencién o adjudicacién cultural.
De ahi lo complejo de esta problematica que deberd ser concep-
tualizada considerando las dimensiones a través de las cuales, por
18 Beatriz Fainhole
constatacién asimétrica, se manifiestan todas las relaciones sociales
(educacién, ocupacién, ingreso, lugar geogréfico de residencia, recono-
cimiento social, etc). Situaciones operantes en la vida cotidiana, en
condiciones que determinan el comportamiento de la mujer hasta de
un modo previsible y la aparici6n de los mitos que lo sustentan.
EL mito, para explicarlo con sencillez, es una historia que refiere a
larealidad de un modo sagrado y verdadero. Su funcién primordial es
revelar los modelos ejemplares de todas las actividades humanas sig-
nificativas. Segiin varios te6ricos, no se trata de un conocimiento
exterior, abstracto, sino de un conocimiento vivido ritualmente, por-
que es narrado 0 porque es efectuado, practicado. Por eso, es dificil
que los mitos desaparezcan, por el contrario, se reiteran empobreci-
dos o manipulados.
Asistimos a la organizaci6n mitica de la vida femenina y el mito
nos habla “con toda claridad’, no recurriendo a la racionalidad expli-
cativa (diriamos interdisciplinaria) sino a la constatacién mecénica y
repetitiva a partir de una actitud empirica simplificadora.
‘Aser mujer se aprende socialmente. Este es un tipo de aprendiza-
Je que consiste en asumirse a través del otro. La nena incorpora las
caracteristicas de la feminidad repitiendo Io que hace su mamé (en
forma esponténea o impuesta). Pero el modelo materno y/o el mode-
Jo social estén impregnados por los valores miticos de lo femenino:
secundariedad, servilismo, repeticién (no creacién), etc.
De este modo, la nena no recibe la misma educacién que el var6n
Porque no recibe cl mismo modelo. Si en el nifio se estimula la agre-
sividad, en Ja nifia se estimula la dulzura...
Penélope borda mientras Ulises viaja por el mundo..
Chicos y chicas crecen asf, en un mundo dividido; por un lado los
hombres libres e independientes y por el otro las mujeres serviciales
© serviles, dependientes, pasivas, débiles, dulces...i bien, el mundo,
lenta pero inexorablemente estarfa cambiando...pero mucho falta
por hacer...
Desde sus primeros afios de vida la chica aprende a ocuparse de su
apariencia fisica en mayor grado que el varén y a cultivarse como
objeto, ni que pensar hoy con las cirugias estéticas de todo tipo que
producen una re-arquitectura corporal de la mujer, y también de
hombres, donde se renuncia a la propia soberania.
Los mitos que circulan a través de los cuentos infantiles, los climas
familiares cotidianos, el lenguaje ~temas a los que les vamos a dedi-
car un tiempo més adelante-, los juegos y juguetes, los textos escola-
res primarios (hoy por suerte en revision en casi todo el mundo, aun-
que con mucha resistencia), los dibujos animados, las series
Un marco teérico posible 19
televisivas, las historietas, las imagenes y propaganda de Internet.
refuerzan este aprendizaje.
Muchos sostienen que resulta una experiencia extrafia para un
individuo que se siente sujeto auténomo, trascendente, etc., descu-
brir, a titulo de su informacion, que su esencia y existencia ha sido
dada a partir del status de inferioridad.
‘Apesar de que no todas las mujeres son amas de casa (o solamen-
te amas de casa), sino que, en mayor grado que en generaciones ante-
riores pueden ser médicas, economistas, docentes, etc,, el segundo
sexo contintia siendo secundario. Ello es asf porque lo doméstico le
“pertenece” a la mujer, con todo y a pesar de todo. Y si quiere ser (y
parecer) femenina, debe ser més pasiva que activa, es decir, guardar
el lugar otorgado, tal vez de asumirse como objeto y no como sujeto.
La idea de un “eterno o esencia femenina” perenne a través de los
siglos interesa a la sociedad patriarcal, cuyo discurso dominante es el
discurso del sexo dominante, 0 sea el del varén.
Tal esencia femenina se define desde el punto de vista masculino
y se establece como modelo estereotipado; la expectativa soci
que los individuos femeninos se adapten a él
Sibien la sociedad patriarcal ha variado, porque no necesariamen-
te mantiene la estructura familiar de siglos anteriores, dominada por
el padre, segtin Caparrés!, tal familia permanecio como unidad ideo-
logica y econémica determinante, con bastante rigidez durante
mucho tiempo. Esta familia patriarcal, como modelo a ser adoptado
sin adaptaciones, a la luz de los tiempos y de realidades, sobretodo
econémicas adversas, va estableciendo un perfil para Ja mujer que
comienza a ser visto de otro modo, aunque sin revisar del todo, de
modo habitual, lo esperado.
Como consecuencia, a mujer en general, en el ambito familiar y
escolar no solo es teproductora de hijos y de informacién sino de
ideologfa, cuando le dice a su hijo o al alumno varon: “(Qué es eso de
Norar como una mujercita!’, no reconociendo que un varén también
puede Hlorar....y tantas otras cosas...
El lengugje, en tanto vehiculo de comunicacién de ideas, tiene la
capacidad de implicar afirmaciones que no siempre coinciden con la
realidad. Si lo analizamos desde la especificidad del género, expresa
realidades que no son propias de la mujer, sino esquemas o estructt-
ras ajenas y enajenantes, que no favorecen su cambio y desarrollo en
direcciones alternativas 0 no (le) convienen a la sociedad ~conserva-
dora por definici6n— realizar una posible revisidn. Ello en un nivel alto
1 Caparids, N. (1977) Oris de la familia, Ed. Fundamentos, Mach
20 Beatriz Finale
de aspiracién de cambio o movilizacién de estructuras podria definir-
se como incomprensible. Sin embargo, hasta tal punto se da la rigidez
© fosilizacién de marcos de pensamiento, que en la mayorfa de las
revistas femeninas ~y ahora on sitios de Internet- se escribe y descri-
be cémo debe ser una mujer, porque las mujeres “no piensan’, “no
saben’. (Por las dudas se estimule su desarrollo cognitivo...)
Los sistemas de ideas vigentes en la sociedad occidental, y tam-
bién en la oriental (algunas tal vez de modo exacerbado) impusieron
que el espacio puiblico, como expresién manifiesta e implicita de las
relaciones sociales, sea monopolio de los varones considerados de
modo hegemsnico, y que el espacio privado, como expresién de las
relaciones intimas entre los sexos, sea de la mujer, creando una dua-
lidad antagénica en la realidad social que, se sabe, es una sola yse nos
oftece en bloque, lo cual oculta diversas contradicciones.
Fueron Sheila Robotha, Phyllis Chessler y Kate Millet quienes ayuda-
ron a descubrir que el orden existente muestra una divisién entre el
Ambito de lo publico y lo privado, presentando al segundo como algo
intocable y, mas aun, fuera’ de cualquier discusién, sobre todo politica.
Que ello sea asi en précticamente el noventa por ciento (0%) de
las actividades humanas (y en consecuencia abarcando los sistemas
‘educativos en sus miiltiples dimensiones), hace a la consolidaci6n de
un sistema de reglas de juego que, de este modo, no podré cambiar (0
que no interesa que cambie).
De mas esta decir, que el peso de la propia cultura sobre Ia inter-
accisn social en la mujer -nosotras que reflexionamos acerca de la
esigualdad de los diferentes temas o fendmenos- si bien vera produ-
cir nuevos aportes, siempre estardn limitados, ya que, como actoras y
productos sociales a la vez, acompaftamos las caracteristicas de las
cculturas desde los espacios y tiempos que hoy ocupamos, aunque tra-
bajo concientizado de por medio, se hallan en franca revisin en el
mundo entero.
Por eso Lévi-Strauss dice que “existe una relacién fundamental asi-
métrica entre los dos sexos, que caracteriza a la sociedad humana’,
aunque no puede explicatla por los prejuicios reinantes en su época
y; ademés, porque las marcas conceptuales de los anélisis sociol6gi-
cos y antropolégicos eran entonces limitadas y asi, viciados los pun-
tos de partida teéricos explicativos. Por Io tanto, la existencia de tal
dicotomia concluye siendo necesaria para la continuidad, creacién y
recreacién de la cultura de ese momento.
2 Mitchell 1.1877) Ta condielan de a mujer. Ed. Anagrams, Barcolons.
Fainhole, B. (1997) Mujer y politica linda),
Unmarco tedrico posible a
La mujer, es dable sostener que participa y protagoniza la repro-
‘duccién de las condiciones de y para la produccién material y simb6-
lica en todas sus formas, incluyendo la social, sobre la cual no existe
atin la visualizacién conecta y el desmonte ideolégico de prejuicios
“teforzados por los sistemas educativos y comunicativos- que es pro-
ceso ejecutor y producto resultante de los varones. Se piensa que la
reproduccién de las condiciones de y para la produccién material y
simbélica es patrimonio de Ia esfera conocida como masculina.
‘La persona acttia bajo la influencia de condiciones impuestas por
la situacién social inmediata y por el sistema de ideas relativo a la
visién del mundo, del tiempo histérico y de la vida del grupo particu-
Jar del que forma parte.
Ademas, consciente o inconscientemente, colabora para confor-
‘marse de acuerdo con el perfil recibido de la herencia educadora, que
desempefia de un modo més o menos oculto una funci6n de supervi-
sién, de dominacidn, de ordenamiento, etc. (seguin las acepciones
francesa e inglesa de lo que por “control social” se entiende).
‘Ya Mannheinm, K3 reflexionaba acerca de la relacion entre educa-
ciény sociedad a través de su conceptualizacién de “técnica social”. Sus
resultados han demostrado que las fuerzas formativas al interior de
luna sociedad conforman (manipulan) a los sujetos con el fin de incor-
porarlos a los patrones vigentes de interaccidn y estructuracién social.
‘No es que nos imaginamos una sociedad en la que estos mecanis-
mos no operen; tan solo nos ponemos a reflexionar sobre ellos, que
consolidan rigidez de pensamiento, sentimiento y acciones que obsta~
cculizan un esfuerzo flexibilizador para desmontar sus sustentos "ideo-
Igicos", y descubrir como construyen realidades reales y -ahora- vir~
tuales que inhiben el desarrollo y expresion del género mujer.
‘Todas las formas de vigilancia directa o indirecta sobre las conduc-
tas de los sujetos, para evitar que se desvien o para controlar la des-
viacién dentro de los margenes tolerados, esperados por los patrones
de interaccién, constituyen el control social. Este control opera a tra-
vvés de mecanismos diversos, entre los cuales se ubica el rol docente,
ejercido en todos los niveles y modalidades del sistema educativo
como en general en Ios formadores de una opinién publica sesgada,
donde la socializacién y la educacién informal pose gran fuerza
modeladora (videojuegos, facebook, etc.).
Desde un enfoque sociolégico la idea de control social ha tenido en
cuenta tanto el sentido de adecuacién y contencién de la desviacién
3 Mana
nun, K. (1965) Idzologiay wiopia. FCE, Buenos Aires.
2 Bestia Fanhole
como el de autoridad y legitimacién de una estructura instituctor
determinada. De ahi que los modelos sociales transmitidos por ella
docente consoliden lo enunciado a través del consenso.
Homanst, hace tiempo ha sostenido que el control social no es
una parte alslada de un sistema, sino algo inherente a las interrelacio.
nes e interacciones de los elementos que forman el sistema.
La ideologia que subyace y que apunta a una concepcién sesgada
del mundo impregna todas las actividades y todas las précticas, por-
que se manifiesta implicitamente en el arte, en el derecho, en los
medios de comunicacidn social, en la tecnologfa, etc. Es decir, en
todas las manifestaciones de la vida colectiva e individual. Asi, la per-
sona acttia las ideologias 0, mejor aun, reproduce la interacciGn ima-
¢ginaria con que las personas viven su vinculo con lo real.
Ademés de esto, las representaciones sociales elaboradas cultural-
mente -manifiestas en la realidad que se muestra y se cuenta en la
escuela, a través de los medios de comunicacién social y hoy Inter-
net como representaciones que la construyen simbdlicamente, en
general, como arbitrarias, convencionales, rutinarias, etc, no tienen
nada que ver con la vida cotidiana practica y concreta.
‘Asu ver, el mito dela feminidad ~como muchos referidos a la mas-
cculinidad~ enquista al varén en su contrapartida: el mito de la vir
dad y la obsesi6n de su masculinidad (gimnasios mediante) robuste-
ce la imagen de! macho que debe mostrar, reforzada por situaciones
de violencia y poder y que anula la presencia de otras minorfas,
El tiempo hace que sea revisado aquel mito que refiere lo femeni
no @ todo lo candoroso e ingenuo® que Ia mujer debe expresar en
general. En algunos casos, la vida contemporénea muestra que estan
en desaparicién, donde las jofas de familia asumen roles pata liderar
el trabajo y la casa con la erianza de los hijos, etc.
Que la mujerhaya sido el soporte para que otro brilleyse lleve los lau-
reles responce a vielos mitos y creencias culturales,histdricas,religiosas
y hasta poéticas que confinaron a la mujer el cuidado del hogar y como
experta del rubro doméstico, abstraida de los avatares dela historia,
1 Homans 6.01505 Earp Fama, Bd. Eudeba, Buenos Aes
5. Blain de casa que clda alimenta desde sempre para que los hombres varones
tranfen, as vivea waves des ots de ls ogros sje Nine. ate seeans
nse pra non pur nr Tale en sel a
esieres tres K:Kind (nto), Kiso (gles, Kche (acing. Owe slmpl:en Bra
Sehabla de crs parareferine alos temas de las mujeres en as cues soles
ie yarns ean ema Mb pis’ sms nn haan Ge
Un marco teérico posible 23
Entonces, las normas y los valores por sf solos no especifican la
accién sino que, sumados @ las interacciones de quienes los interpre-
tan diferencialmente, generan diferentes formas de conducta social.
‘A-esto se deberd afiadir las organizaciones burocraticas (entre ellas,
las escolares) distribuidoras de informacién mas que productoras de
conocimiento de cualquier tipo, donde, en general, por el carécter
repetitivo de sus operaciones muchas veces se desalienta la interco-
municacién y discusién amplia sobre temas erfticos ~como son, con-
tempordneamente, las mediaciones tecnol6gicas de tanto peso- que
coadyuvan a generar la pérdida de un significado renovador del dis-
‘curso social, tan rico como tinico, a la par que necesario.
De este modo, las imagenes de los textos escolares al igual que las
presentadas (usualmente publicitarias) en la TV y sitios de Internet,
muestran en general una estereotipia de la familia y sus roles, aso-
ciando ala mujer con la madre y su funcién domestica exclusivamen-
te, las diarias preocupaciones de cocinar (no precisamente las gour-
‘met de los grandes cocineros varones), las flores o figuras floridas,
coser botones, etc., como los antes utilizados videos escolares que no
contabilizan oficios u ocupaciones femeninas 0 que muestran en
abultada proporcién las ocupaciones ejercidas por los hombres
donde no interviene la mujer- con prejuicios que conducen a una
disciplina social, que regula la normativa en la vida cotidiana y legiti-
ma esperadas relaciones de poder dominantes.
Somos conscientes de que, en el fondo, estamos planteando el
problema de cémo se organizan las fuerzas formativas sociales gene
rales -escolares y no escolares— para producit, presentar y difundir
conocimiento revisado o criticado, cuando las posibilidades de acce-
deraél parecerian ser hoy cada vez més de pretensién masiva y uni-
versal, lo que no oculta las fragmentaciones y exclusiones sociales
existentes ao largo y ancho del mundo y en donde la mujer lleva casi
siempre la delantera.
‘Si bien esta nocién corresponde al andlisis sociolégico que luego
impregna el curriculo escolar, tal como se presenta en la sociedad
contempordnea, criticado por Jackson® respecto de las ofertas institu-
cionales, ha sido Bernstein’ quien reflexiona sobre las relaciones
entre los 6rdenes simbdlicos (el/los lenguaje/s) y la estructura social
(991) La vida en las alas, Morata. Madi
B, (1969) Clases sociales, nguaje y sociaizacion , en Social class iferen-
jevance of language to socialization, en: Class, codes and contro. Vol
‘ces in the
‘Theotetical Studies Towards a Sociology of Language- London. No. Lhtp:!/wwwiinfo
america org! documentos. pafbersteinos.paf
4 Beatriz Painhole
para estudiar las rafces de dichas transmisiones. Se ocupa de la pro-
funda dimensién existente para la transmisién cultural 0 para su
cambio. Por ello, para nuestro juicio, profundiza sobre el concepto de
“pedagogia invisible” diciendo que se caracteriza por apoyarse y mul-
tiplicar una jerarquia implicita. Es alli donde el/la estudiante, algunas
veces con mds 0 menos autonomifa, queda sujetado/a a las influen-
cias sociales, sobre todo, a través del lenguaje que usan sus profeso-
res, companieros/as y otros/as agentes en articulacidn con las clases
sociales a las que pertenecen, lo que posibilita Ia riqueza 0 amplitud
del lenguaje 0 con su achicamiento lingtifstico, muchas veces, este-
reotipado,
Las normas que regulan la comunicacién (que incluye las actuales
tecnologias virtuales de los chats, SMS, blogs, etc.) son implicitas ¢
invisibles, y las personas no reconocen los principios que gufan su
intencién y progresin sino solo quien las transmite y por qué tecno-
logia les llega.
Referirse a todos los elementos nombrados que se trasvasan en el
curriculum conocido como oculto” (0 latente o implicito) entre otros
elementos, en el espacio escolar, dispone una clara division remarca-
da de poder entze débiles y poderosos, que para nuestro caso, se
corresponde con mujeres y varones con claras connotaciones de fun-
cién de control social, El curriculo representa un recorte y reflejo de
Ja cultura a través, por ejemplo, de las précticas que las politicas cul-
turales vigentes perfilan. Para el caso que estamos analizando, la
influencia sobre el desarrollo de los/las estudiantes es inducido a
adherirse a concepciones existentes y a puntos de vista afines a posi-
ciones epistemolégicas, ideoldgicas, etc, que busean el consenso
agiutinador més que el disenso cuestionador y enriquecedor. Ello
conducirfa a indagar sobre el significado social, politico y econémico
de toda experiencia educadora al interior de la interaccién social, el
lugar adjudicado a la mujer y la necesidad de revisarse a la luz de las
Injusticias practicadas.
La nueva sociologia de la educacién denomina “curriculum ocul-
to, a aquellos aspectos no explicitos del curriculo. Sin embargo, se
puede afirmar, en realidad, que la presencia de estas précticas no son
ningtin secreto: es sabido que en la escuela se aprende a ser mujer y
vvar6n y, asi, a vivir en sociedad....Se tratarfa, en otras palabras, de una
suerte de “currfeulum moral’, que no seria tan oculto.
7 Jackson, P (991), Cap. 7: Los dfanes cotidianos, en La vida en las aulas, Mora
acid. Autor que en 1968 acufael termina de currfeulo ocuto,
Un marco teérico posible 25
Asi, el contentdo y la estructura del referido curfeulo oculto es
central durante la socializaci6n familiar y la escolarizacién, primaria
de nifos y ninias, sobre todo. Comienza a ser analizado por los Estu-
dios de género y por diversas teorfas educativas (con especial énfasis
en la vision epistemolégica, fenomenol6gica, estructural y socfocul-
tural), con lo que se develan aportes desde una visién critica més
radical, correspondiente a los anélisis de la teorfa y la practica de la
educaci6n de la mujer que especificamos aqui.
Del mismo modo, los textos, los juegos, ~tradicionales y electr6ni-
cos- las imagenes y los modelos (trasvasadas en las modelos y su
manipulacién corporal para adaptarse a los cénones vigentes de la
imagen social de la mujer), las producciones audiovisuales y de Inter-
net, etc. antes mencionadas (y con abundancia en las clases y recreos
escolares), al no nombrar y mostrar los mocos diversos de presenta-
cidn de la realidad cotidiana, impiden comprenderla y sentirla de un
modo critico y alternativo, El currfculo oculto conforma de modo
velado el sesgo naturalizado de cémo se la conoce a la mujer y cémo
ella misma se conoce.
Bernstein también nos indica que tal pedagogfa invisible ha surgi-
do como producto, en gran parte, de la clase media en la sociedad de
consumo -hoy en plena crisis cuya influencia ha sido y es central en
Ja conformacién de las facultades cognitivas, motivacionales, lingifs-
ticas y sociales de los sujetos. Son las mismas al momento de transmi-
tir formas de clasificacisn y marcos de referencia, significados y signi-
ficantes tipicos y abarcan hoy a toda la sociedad por la fuerza
penetradora de la tecnologia, entre otras razones, Ello hace que la
mujer se muestre como agente de reproduccién cultural, con roles
adjudicados cultural y mayoritariamente, como el de madre y maes-
tray se configure, en general, a su refleo, no sin resistencias, pese ala
aparici6n de otros perfiles actuales de familias. Parecerfa cerrarse, asi,
1 circulo de lo hasta ahora conocido e impuesto historia y cultural-
mente para la mujer, Todo ello se traduce en la vida cotidiana: lo coti-
diano se refiere a lo “normal”,
‘Agnes Heller* define a la vida cotidiana como el conjunto de acti-
vidades que apuntan a una reproduccién de lo que los varones han
establecido, a través de lo cual, crean la posibilidad de la reproduc-
cin social dentro una sociedad concreta que incluye la divisién
social del trabajo que se estuvo remarcando. De este modo, nueva-
mente se multiplica le organizacién material-econémica y simbdlico-
cultural de acontecimientos y relaciones sociales.
1 Heller, A. 0977) Sociologia de Ta vida cotiiana, Peninsule, Barcelon
26 Beatriz Fainhole
‘A través de tales interpretaciones se concibe a lo cotidiano como
algo estético y no como dindmico y abierto, 0 sea, irrepetible, de
construceién y reconstruccién histérica constante dentro de la com-
Plejidad que establece ambigtiedades varias y estructuras disipati-
vvas® a tener en cuenta, como lo central con los nuevos paradigmas de
interpretacién del mundo y de la vida, que conformarfan y consolida-
rian personalidades, ideologias en general, etc, Esto que ocurre a dia-
rio, en nuestra realidad educativa informal y formal, resultarfa consti-
tuirse en el instrumento més eficaz a la par que el més répido para el
mantenimiento del statu quo. Es en lo cotidiano de nuestras vides
donde el sujeto “nosotras’, las mujeres, se apropian 0 no, no solo del
conocimiento, sino de las estrategias cognitivas y competencias
sociales, las actitudes y las habilidades intelectuales para manejarse y
comprender la realidad de otro modo y con otro sentido.
De cémo y cudntas de esas “fabricaciones” se apropie la mujer
dependerd el grado del control ejercido y su consecuente nivel de
concientizacién alcanzado. Al presentar estos conceptos y hechos y
estar formados los docentes, de este modo, podrén poseer mas posi-
bilidad de trascender lo cotidiano y propiciar mayor cambio social.
Los mitos y prejuicios enclavados en el meollo de nuestra vida
cotidiana y que conforman las personalidades sociales a través de la
educacién informal y formal, necesitan ser revisados y removidos
mediante profundas y continuas reflexiones criticas.
Porque los paisajes culturales ya no son los mismos...
La realidad muestra que una mujer como sujeto 0 persona prota
gonista no es solo la madre de sus hijos ni la esposa de su marido
sino una profesional que desarrolla y comienza a poseer una vision
propia del mundo en términos politicos, ideolégicos, estéticos y
otros. Esto significa diversas desestabilizaciones a las afiliaciones
existentes antes referidas, que si bien aparecen como crisis y fragili-
dades en lo cotidiano, apuntan paradéjicamente a la posibilidad que
la persona mujer se asuma como responsable de si misma en un
mundo donde las certezas ya no existen en ningtin plano.
Este trabajo esta dedicado a revisar los estereotipos en la aveni-
da de la emancipacién y desarrollo maduro de todas las personas a
través de otras practices formadoras.
‘SPrigogine, 1 (996) Elin de las certidumbres, Taurus, Madi,
: Capitulo 2
La formacién de la mujer y
por ende del varén
En 1523, Vives, en su escrito la Formacién de la mujer cristiana, se
preocupaba por la educacién femenina, enunciando sus contenidos
y marcando los principios que los sustentan. La meta era que hilara
lana y cocinara sobriamente—no s6rdidos manjares- y se hallara pre-
parada para amores castos y pfos. 0 sea, para el servicio del esposo y
de ls his: hoy diriamos “del dmbito domeéstio” No obstante, fue
lucionario en su época porque al
revolucionarlo en su época porque al menos pensé en Ia mujer yen
Fenel6n, on 1687 y un poco més tarde Rousseau, come:
Pe et opleed eetreeren
tuccién de la casa, Ia felii 1 6
einen idad del marido y la buena educacién
Es Impactante comparar los histéricos antecedentes anterio-
mente nombrados con las iltimas cifras y datos disponibles sobre la
‘mujer y su rol en la economia mundial}, que tanto pesa en la vida
avatares dela vida cotidiana de todos y todas. Se trata ast, no solo pars
observar cémo la historia de modo Irreversible desdibuja algunos
fenomenos mientras otros siguen quedando a la sombra, en este caso
respecto de la mujer, pensando cémo a pesar de los siglos y de su
insercién (oscurecida) en la estructura ocupacional de todos los paf-
ses, muestre aun de modo contundente como sigue:
‘+ Las mujeres constituyen cerca del 70% de los mas pobres del
mundo, aquellos que viven con menos de USD 1 por dia.
+ Las mujeres trabajan 2/3 de las horas laborales del mundo pero
ganan solo el 10% de los ingresos del mundo.
* las mujeres son responsables de producir 60-80% de los atimen-
(0s del mundo, sin embargo, i
tos del mundo, sia embargo, poseen solo el 10% delariqueza el
|: Intemational Meseum of Women (LM.0.W) wwaimoworg/economica)
2B Beatriz alnhole
RE RESBESSREIT Ju EE IEEEEEESSEESISEESETESORSMEERIEEOSS 2 -=)
+ En el mundo mas del 60% de la gente que trabaja en empresas
familiares sin recibir remuneraci6n son mujeres.
+ Elvalor total del trabajo no remunerado de una mujer en la casa
ya granja significa un 1/3 del PBN del mundo.
‘+ En paises como Austria, Canad, Tailandia y Estados Unidos, més
del 30% de todas las empresas son propiedad de mujeres o estén
irigidas por mujeres. Tailandia lidera la lista con un impresio-
nante 40%,
+ Hacia 2008 el 57,2% de los estudiantes universitarios en Argenti-
nna eran mujeres, cifras que siguen creciendo a pesar de que las
nifias atin siguen representando solo el 47% de todos Ios estu-
diantes primarios y secundarios. Sin embargo, en regiones como
el Africa subsahariana y el sur de Asia, las mujeres comprenden
menos del 35% de los estudiantes tniversitarios y el 44% de los
primarios y secundarios en el mundo.
Es decir, ignorante, postergada 0 modelada histéricamente bajo
os minimos estimulos del desarrollo de su inteligencia, que solo se da
a través del didlogo franco y abierto en las interrelaciones sociales
como a través de programas educativos de diverso orden, la mayor
parte de ellas permanecen trabajando sin cesar, sin acceso a una edu-
cacién que revise su condicién secundaria construida social y cultu-
ralmente ni al acceso a las fuentes de la informaci6n, més o menos
ricas segiin las épocas. No obstante, muchas de ellas se han destaca-
do en diversos aspectos societales. tt
En consecuencia, en general, la mujer se la mantenido aislada
dentro de una cultura propia, fabricada para y por ella y, por lo tanto,
enajenada. ,
Esta segmentaci6n, esta discriminacién, esta disociacién, ademés,
por estratos o grupos sociales, etnias y religiones vacia la vida de la
‘mujer de consistencia real y contribuye a dividir su realidad, a impe-
dirle verdaderas comunicaciones con los més variados sectores de la
realidad, a no conectarla con vinculos de aprendizaje, productores de
saber, productivos y de concientizacion genuino.
En general, por influencias retardatarias y consumistas que abar-
‘can a mujeres y a varones —lo que implica un débil o nulo desenvolvi-
miento de habilidades socio-cognitivas de alto nivel- se remarca su
obligada ubicacién privada (en su casa 0 en ocupaciones adyacentes
aeste rol como sectetaria, enfermera, etc.), separada 0 disociada del
marco social més amplio, y que el varén posea esta expectativa res-
pecto de ella..., aunque las cosas se hallen en momentos de cambio,
hoy dia.
Laformacin de la mujery por ende del varén 29
Los modelos repetitivos
Como se sabe, las diferencias sociales -estrechamente vinculadas
con las diferencias educacionales en la mayor parte del mundo y, por
ende en nuestro pais, se refieren a:
1) diferencias por nivel socioeconémico;
2) diferencias por localizaciGn geogréfica (poblacién rural y urbana);
3) diferencias por sexo/género;
4) diferencias culturales por etnias, religiones, etc.
Por razones de tematica se acentiian las terceras diferencias, sin
perjulcio que se relacionen y combinen con las anteriormente enun-
ciadas, como se demostraré en diversos aspectos.
Los modelos repetitivos, de modo jrracional, se transmiten a tra-
vés de la socializacién y la educacion, mediante valores,
representaciones sociales, leyes morales y juridieas, preju
que se plasman y fijan en la conciencia colectiva y en los productos
objetivos (bienes culturales, estilos de vida, obras de arte, tecnologia,
modas, etc.) que si bien, en parte son modificables por nuevas y revi-
sadas interacciones sociales, ofrecen como una earacteristica defini-
toria su resistencia al cambio.
As{semanifiestan las fuerzas educativas, a través dela escuela y de
los medios de comunicacién sociales y electrénicos, al moldear a chi-
cos y chicas estructurando sus esquemas, habilidades y habitos de
Pensamiento y accién, Aunque creemos que muy lentamente las
desigualdades educacionales por razones de sexo parecen proximas a
desaparecer, sobre todo en ciertas orientaciones del conocimiento, se
esti lejos atin de erradicar la disctiminacién entre hombres y mujeres
frente a sus posibilidades de educacion y, luego, de empleo.
En nuestra realidad argentina, rotundamente, se ha equiparado
para ambos sexos la posibilidad de acceso a los distintos niveles educa-
cionales. Pero quedamos solo con esta imagen y lectura de la realidad
serfa una parcialidad porque, antes de que esto suceda, las chicas
deben transitar y lograr su retencién en los niveles previos y/o modali-
dades del sistema educativo. Es allf donde atin a la mujer no se la auto-
riza porque no se espera 0 porque existen contradicciones respecto de
tal conducta de autorizacién acerca de ella, su ingreso y permanencia.
La diferenciacién por sexo se mantiene en las diversas orientacio-
nes de los estudios, con una gran sancidn social para aquellas muje-
res. a quienes no se observa bien atin enrolarse en modalidades tradi-
clonalmente reservadas a las manos masculinas, aunque se perciban
reales transiciones.
Beatriz Fainhole
El sexismo es un problema social y cultural presente en la vida
cotidiana y que afecta a las més diversas comunidades humanas. Si
bien nos preocupa el rol de la educacién informal en el afianzamien-
to de la desigualdad genérica, jerarquizamos las practicas de ense-
fianza en la escuela porque, después de la familia, es el mbito donde
las personas tienen el primer contacto socializador junto a la interac-
cidn con la PG, siendo el lugar donde los nifios y nifias inician el
aprendizaje de su identidad de varones 0 mujeres, proclives a vivir y
convivir como iguales (no) a pesar de sus sexos diferentes.
Es interesante aqui, demarcar el significado del “sexismo en la
educacién’, Sobre todo sila educacién ha sido concebida como trans-
misora de procesos y productos culturales, lo que reproduce las rela~
ciones sociales en un momento histérico particular. Aunque ello se
haya prolongado por siglos, como es el caso respecto de los compor-
‘tamientos esperados y consensuados respecto de los géneros en la
sociedad, acarreando diferencias, desigualdades y jerarquias. Se
entiende, entonces, por sexismo al mecanismo por el que se conce
den privilegios a un sexo en detrimento de otro, que en el caso de la
mujer es un prejuicio androcéntrico, porque privilegia al var6n.
El sexismo impregna todo el aprendizaje de los géneros en la socia-
lizaci6n de las personas y en la educaci6n en general, con el rol ejerc
do por la docencia (donde se da un fenémeno que mayoritariamente
es femenino) reclama una reflexién respecto de su formacién del pro-
fesorado, la seleccidn y transmisién de los contenidos, la metodologia
implementada, la evaluaci6n, incluyendo el uso de los recursos tecno-
logicos, a veces alejados para la mujer en pleno siglo xx. Muchas omi
siones/distorsiones se transmiten a través lo enunciado en los discur-
sos mediados por el lenguaje, que a su vez, condicionan el horizonte
de postbilidades a aleanzar por parte dela mujer.
Todo ello, se transmite y remarca en todas las organizaciones socia-
les, ypor end, en las escuelas y universidades ademas de los medios de
comunicacin social e internet, através de los roles atribuldos a varones
mujeres, frente a lo cual, deberd reconocerse que no son innatos sino
constructos culturales aprendicos y en consecuencia, modificables.
La absorcién ocupacional posterior de la mujer
De este modo, varones y mujeres reciben educacién diferente,
‘muy vinculada alo socialmente esperado para su sexo, determinando
en buena medida la absorcidn en sus ocupaciones posteriores.
La formacién a
‘mujer y por ende del varén. 31
Elpeso irreflexivo e incuestionado de la tradicién, de las inflexibles
(y hoy polivalentes) estructuras familiares y escolares se observan aun
en sociedades o familias donde las mujeres son cabeza del gruj
pero sin embargo sufren marcados y variados limites para Ia partic
Paci6n en general y la toma de decisiones, en particular respecto de
su propia vida. Es necesario reflexionar sobre la naturaleza de la par-
ticipacién, condicionada no solo por el grado de prejuicio del grupo
de pertenencia de Ja mujer sino a su vez. por el nivel de educacién
recibida, que se vincula con las posibilidades reales que posee la
mujer para revisar su subjetividad y como se va construyendo.
Aello se suma el proximo (y deseado) ingreso al mercado de traba-
Jo, mas aun en época de busqueda de independencia y autoexpre-
sin, estimulada por las mediaciones que la revolucién tecnolégica
Postbilita a través de la penetracién de las tecnologias de la informa-
cion_y la comunicacién ~TIC-en todas las relaciones sociales: Youtu-
be, Flircky otros, donde se protagoniza la presencia de la mujer en la
Virtualidad de Internet, sobre todo adolescentes, con imagenes de
video la primera y, con fotos, la segunda.
Ademés, todo ello se ve remarcado por el veloz desgaste que en la
sociedad de la informacién presentan todos los procesos laborales, de
adaptacién, de aprendizaje, etc., donde los niveles de calificacién exi-
8idos, alcanzados, etc, se tornan obsoletos répidamente y requieren
continuos reciclajes de la mano de obra ocupada, a la que muchas
veces, la mujer no accede por estar inmersa en lo doméstico, lo que la
conduce a ejercer una doble o triple jornada laboral no remunerada.
De este modo, mucho antes del ingreso al sistema de educacién
formal por ejemplo, de nivel medio y universitario~a pesar de la reo-
Tientacién de la matricula actual (més aspirantes mujeres en medici-
nna, mateméticas, etc.)- las mujeres, en general, y més aun en los sec-
totes socio-econémicos bajos como en las zones rurales, ya estén
rientadas laboralmente por la influencia de los modelos familiares y
por el acervo cultural vigente. Se observa una contradiccién o colisién
socio cultural que se puede describir como ancestralmente segrega-
dora, en tiempos donde se requiere una polivalencia laboral dentro
de las corrientes de la globalizacién del siglo XX-XXI, frente a los
modelos genéricos reproducidos en la mayorfa de los casos. A ello,
habria que agregar lo enajenante de los medios de comunicacion
social y la industria electronico-conectiva de Internet y las TIC, que
dentro de un modelo marquetinero refuerzan sin cesar las imagenes
sociales conservadoras y consumistas? esperadas para mujeres y
Bauman,
(2008) Sociedad de consumo, FCE, Buenos Aires,
Beau Fainhole
varones. Elo se intervincula con representaciones que otras institu-
ciones recreativas, politico-sindicales, asociaciones deportivas, etc.,
ejocutan, en general, como politicas orientativas y de reclutamiento y
desarrollo respecto de la mujer en particular.
Se trata, pues, de un conjunto sistémico: las familias y las escuelas
junto a la intervencién metodolégica del liderazgo de un personal
docente no consciente de la asimetrfa sefialada, sin ser entrenado 0
formado en una curricula interdisciplinaria, con la aplicacién de
estrategias metodolégicas potentes, més una revisade influencia de
os medios de comunicacién social y demds recursos telemsticos a
través de Internet -se incorporarfan a la interaccién familiar y social,
como a las practicas formadoras en clase-, de un modo sélido revisi
tado. Es decir, se reclama una ejercitacion reflexiva correlativa para
impulsar una critica profunda y no continuar promoviendo una ima-
gen de mujer estereotipada y sexy, es decir, reducida,
‘La mujer, en ocasiones, se orienta a actuar con motivaciones, aspi-
raciones y opciones muchas veces opuestas y discordantes de las,
‘esperadas, porque opta por una formacién més expresiva, auténtica y
expansiva, Sin embargo, se espera de la mujer lo sefialado antes, a
pesar de los conflictos consigo misma que la pueden caracterizar
dentro de una sociedad y cultura resistente a las revisiones liberado-
1as, Ello asf, provoca contradicciones y ambivalencias bastante frus-
trantes para la mujer, su entorno, su familia, ec., si bien estos perfiles,
se estén revisando lenta ¢ irreversiblemente.
‘Muchas veces se opera socialmente para que, por fin, las decisi
nes y actividades de la mujer, apoyadas en estructuras socio-emoci
nales y cognitivas atin no maduras y sometidas, adopten las imagenes
yylos roles que se le presentaron casi desde siempre.
s decir, como la educacién de las mujeres es un espejo que refle-
ja las tendencias de la sociedad en relacién con la situacién femeni-
na, cualquier anélisis sobre oferta y demanda de educacién y poste-
rior empleo, para la mujer, deberd ser abordado inseparablemente
del lugar que @ la mujer le hicieron ocupar en la sociedad en cuesti6n,
para este caso, En nuestro pais y en el resto de América Latina la refle-
xién sobre la mujer atin es joven y conflictiva, pero ha crecido mucho
en los titimos decenios.
De este modo, varones y mujeres reciben educacién diferente,
muy vinculada a lo socialmente esperado para su sexo, determinando
en buena medida la absorcién en sus ocupaciones posteriares,
El peso irreflexivo e incuestionado de la tradicion, de las inflexibles
estructuras familiares y escolares se observa aun en sociedades 0
familias donde las mujeres son cabeza del grupo, pero sin embargo
La formaci6n de Ja mujer y por ende del varén 33
sufren marcados y variados limites para la participacién, en general,
yla toma de decisiones, en particular, respecto de su propia vida. Es
necesario reflexionar sobre la naturaleza de la participacién, condi-
cionadaa su vez por el nivel de educacion recibida, que se vincula con
las posibilidades reales que posee la mujer para ingresar en el merca~
do de trabajo, més aun hoy, con la revolucidn tecnoldgica y la pene-
tracidn de las teenologias de la informacién y la comunicacién ~TIC-
en todas las relaciones sociales.
Las ocupaciones y profesiones, como las mismas relaciones socia-
les, se ven replanteadas/desgastadas cada vez més velozmente en la
sociedad de la informacién por la presién que significa la vordgine de
Ja informacién, que hace a la necesidad de renovar créditos constan-
temente en los niveles de calificacién alcanzados. De no set logrados
por la mujer, la dejan de lado, en plena época de “aprendizaje a lo
largo de toda la vida’ (long life learning), con todo lo que ello implica.
‘Asf, antes del ingreso al sistema de educacin formal de nivel
‘medio, las mujeres ya estén orientadas escolar y laboralmente por la
influencia de los modelos familiares y por el acervo cultural, vigente
en a sociedad inscripta en la globalizacién.
‘Allo habria que agregar lo enajenante de los medios de comuni-
cacién social que refuerzan sin cesar las imagenes sociales esperadas,
que au vez se intervinculan con Io que otras instituciones recreativas,
politico-sindicales, asociaciones deportivas, etc., ejecutan como poli-
ticas de reclutamiento y de desarrollo, en general, respecto de la mujer.
Las escuelas, junto con la influencia y/o el liderazgo del personal
docente y la influencia de los medios de comunicacién social y demas
recursos teleméticos', a través de Internet y las TIC, incorporados ala
clase escolar, sin una reflexi6n critica correlativa, impulsan una ima-
gen de mujer reducida, que establece que la mujer sea socializada y
orientada, en general, a actuar con motivaciones, aspiraciones y
representaciones sociales estereotipadas, aun en el siglo XXI.
Tres enfoques teGricos
La persistencia de la desigualdad genérica de oportunidades edu-
cativas entre chicas y chicos se debe a que el principio de igualdad
entre los sexos, aunque sea aceptado, atin no se ve garantizado en la
‘3 Telemitica es a artculacion de as telecomunicaciones y la informética dado por el
pprocesamiento electednico de los datos actuales, que comprime velozmente enor-
‘mes cantidades de todo tipo de informacién,
34 Beatriz Falnhole
practica educativa concreta, debido a sutiles contradicciones y a falta
de diversos esclarecimientos
Ambos se encuentran mediados por administradores de la educa-
cién, docentes y mucho antes por los padres y la sociedad en general
{educacién informal), sin tenet conciencia de ello, evidenciado al no
explicitarse un apoyo ala superacién de discriminaciones sexistas, a
través de las intenciones, interacciones y los contenidos transmitidos
que conforman las variadas rigideces existentes.
Como se sabe, los derechos y las posibilidades en materia de edu-
cacién para las mujeres, histéricamente, se han desarrollado con
retraso frente al derecho de los varones; no obstante, que la cobertu-
ra educativa cuantitativa fue un logro del siglo XX, que las motivacio-
nes implicitas del curriculo oculto, como se dijo, contintian mante-
niendo las desigualdades, muchas de ellas ancestrales, y que impiden
la prictica de un equitativo desarrollo de los derechos humanos.
Existen hoy, tres enfoques te6ricos que creemos se deberfan tener
encuenta ala hora de explicar las cuestiones de género en educacién:
las teortas feministas, la pedagogta critica y la teoria sociocultural
Dichos enfoques, -todos ellos afiliados al movimiento del pos-
estructuralismot~ son herramientas conceptuales y metodolégicas
relevantes para una posible transformacién y superaci6n de précticas
educativas genéricas discriminatorias.
Si bien en esta obra no se pretende realizar un desarrollo exhausti-
vo del planteo posestrueturalista acerca de por qué revisar la Educacién
Formal desde la perspectiva de género, es necesario abordar algunos
aspectos te6ricos y précticos que se consideran relevantes y urgentes
para la comprensién y consecuente revisién del alcance del tema,
El feminismo y las teorfas feministas aportan marcos epistemol6-
gicos5 conceptuales interesantes para abordar la reflexiGn, investiga-
cin e intervencin pedagégica sobre género. Al interesarse por las
pricticas sociales discriminatorias y su transformacién repasan y
posibilitan las relaciones de género én equidad.
4 Pos-esiructuraismo con fedricos como Althousser, Derrida, Foucault, Deleuze, ete
com las tesiscenteales de:
cing sistema puede ser auténomo o autosulicente (como la sastiene el estructu-
salismo);
-las dicotomfas (pasivided/ activismo) que caracterzaban al estructuraismo no son
sostenibles porque sus términos no son mutuamenteexcluyentes en la realidad
sel lenguaje,institucin socio-simbelica preexistente al ser humano es el espacio
donde se econstruye la subjetividad de la mujer.
5, Anguita Martinez, Ry Alario Trigueros, A. (1999) Mujeres tecnologia: algunos cues-
tionamientos desde ls torlasferinistas. Ciudad de Mujeres Sifecha,
La formacion de la mujer y por ende del varén 35
Se deberia recordar que el mismo curriculo administrado para chi-
cos y chicas evidencia que la escuela no es neutra en contenido y en
sus formas, justamente debido a las practices de una “pedagogfa invi-
sible" que transmite la discriminacién entre los géneros, sobre todo a
partir de las estructuras del conocimiento impli citas en la administra-
cién y organizacién educativa formal, los contenidos, estrategias de
ensefianza, recursos tecnolégicos mediadores de intenciones no
renovadoras, actividades repetitivas, poco deconstructivas y reflexi-
vas de aprendizaje, sistemas de evaluaciGn con criterios diferenciado-
tes subyacentes, tradicionales medidas disciplinarias, etc.
Los supuestos més especificos de una *pedagogta invisible o curtt-
culo oculto” son:
* el concepto de “tiempo regulado”, por secuencias implicitas:
socialmente se espera del nifio y joven ciertas cosas en el aqui-
ahora y en el futuro (sobre todo ocupacional) diferentes de las
‘que se espera de las nifias;
+ el concepto de “espacio que seré més definido’, reducido o deli-
mitado para las chicas y, més amplio, difuso y de controles mas
débiles para los varones.
Es dable recordar hoy, como ambas categorias regulan la vida de
Jas personas dentro de una época y tiempo cultural muy particular,
dado por el modo veloz de atravesar fronteras, a causa de la existen-
cia de las comunicaciones telematicas de las TIC. Sin embargo, sus-
tentan y evidencian los mismos hechos cotidianos al modo de una
organizaciGn social disciplinada, considerando los usos y costumbres
respecto de la mujer, no como constructos culturales sino como natu-
rales y autoevidentes. Es decir, transforman la intencién histérico-
cultural en naturaleza dada e indiscutible, donde: por un lado, los
‘mitos presentan una pseudo explicacién de la realidad, que no
corresponden necesariamente a una historia verfdica sino que apun-
tan a justificar situaciones reiteradas a lo largo del tiempo, y por otro,
los prejuicios, como ideas preconcebidas, mas emocionales que
racionales, las cuales patticipan, asf, en la elaboracién de un “cabal 0
auténtico” conocimiento, desconociendo que este es abierto y sin fin.
El conjunto de mitos, cteencias, prejuicios, etc., asf, conforman
concepciones erténeas en las mentes, sentimientos y acciones de los
actores sociales. Mas atin: todo esto se presenta de un modo mas 0
menos acentuado en todos los niveles escolares, desde el nivel inicial,
primaria, secundaria y aun terciario/superior y universitario, ya que
Posee una gran incidencia en Ia formacién de la nifta y joven, ast
‘como también del cémo seré el futuro ocupacional de la mujer y su
correspondiente insercién social en igualdad (0 no) de condiciones
ena remuneracion
Habré que observar, entonces, considerahdo la cantidad de afios y
calidad de propuestas pedag6gicas que reciben chicas y chicos, como
Ja discriminacién conduce a una formacién desigual. Por un lado, los
muchachos tienen franco acceso a ciertas modalidades, mientras que
por el otro, las chicas quedan, aun hoy a pesar de la mayor absorcién
de mujeres en modalidades educativas no tradicionales, en general,
postergadas a recibir formacién correspondiente a profesiones de
servicios menores o de menor responsabilidad tecnologica.
Existen fuertes sesgos con altos ingredientes hacia el consumo (para
‘varones como pata mujeres pero para ellas més que para ellos), donde
poco o nada prevalece la formacién hacia la produccién, que implica
mayores niveles de formacién especializada, cuando no, se la direccio-
ha casi exclusivamente a su papel doméstico en la familia, de dos
‘modos: disociado de la vida laboral activa o sobreponiendo, dentro de
‘un trabajo invisible, la segunda o tercera jornada laboral en su manos.
Por ello, también los criterios de selecciGn educativa,laboral, etc.
se realizan en relacién con el género, y 6s visible c6mo en una misma
familia una chica no tendré las mismas oportunidades que su herma-
no o deberd luchar para combatir expectativas no acordes al acceso a
tuna formacién no tradicional o mas diversificada (ser aviadora, para
nombrar un caso). Por qué? Porque todavia se espera de ella otros
desempefios sociales y culturales apoyados en una “natural” concep-
in, basada en el ancestral papel femenino en la sociedad.
Sibien no se hace distinci6n alguna -por lo menos en su formula-
cién-, en los objetivos pedagégicos entre uno y otro sexo, los conte-
los, estrategias de ensefianza y criterios de evaluacién, todos ellos,
implican valores y creencias que los sostienen, que ponen en primer
plano al papel familiar de la mujer, sin requerir de ellas otras respon-
sabilidades profesionales 0 en el mejor de los casos, reproducen para
a mujer las expectativas sociales y ocupacionales que un recorte arbi-
tario de la cultura ha establecido y establece, en general, y que ade-
‘més aparecen en textos y materiales didacticos, TV e Internet
Un ejemplo: en las escuelas técnicas medias de antano, donde atin
se replica, sobre todo en zonas peri-urbanas y rurales, chicos y chicas
hacen carpinterfa, pero mientras los primeros cargan 0 cortan las
maderas y hacen lo mas pesado, las segundas realizan bajorrelieves y
otras técnicas més delicadas, finas o livianas. Otro ejemplo més: en
educacién fisica, mientras a los chicos se les despierta el gusto por el
futbol y deporte, y asf desarrollan su vigor fisico, a las muchachas se
les propone que estén en forma (haciendo gimnasia/pilates, como si
La formacién de la mujer y por ende del varén. a7
no fuera necesario para ambos sexos) para conservar la salud. Ade-
mis (y ello dependeré de la cultura del pafs o subcultura que se trate,
respecto de la mujer), se piensa que los deportes no deben perjudicar
la misi6n natural de la mujer (embarazos, etc.) y todo lo que pudiera
ofender la delicadeza del pudor femenino.
‘Si bien las materias dedicadas a preparar a los/as nifios/as para la
vvida activa son similares para ambos sexos, existe una real diferencia-
cién en cuanto alas expectativas sociales de los papeles que se prac-
tican, lo que sin duda incide en cada iniciacién profesional, y poste-
riormente repercutiré en el grado de participacién de varones y
mujeres en la poblacién econémicamente activa, asf como también
seguramente tanto en la especializacién laboral , la independencia de
aceién que ejerceran como en los salarios que percibirén.
El aprendizaje de los roles adultos
‘Como se reconoce, la socializacidn se conforma en tun proceso for-
mativo en si mismo. Al interior de este proceso, es interesante indagar
acerca de la percepcisn social vigente de las expectativas sociales,
‘que frente al desemperio de los roles, se espera para los adultos y las
adultas. Los mismos, si bien no son universales, rigidos y estables,
que evolucionan a través del tiempo y de una sociedad a otra, cada
vez de modo ms veloz. en la sociedad postmodernista®- todavia
encubren una serie de sesgos y prejuicios que llevan a definir las
opciones para uno y otro género.
Asi, tanto la ideologfa del conservadorismo social como la simple
ignorancia acerca de la necesidad de reconocer realidades diferentes y
naturalezas divergentes para ser respetadas, al presentar rasgos diver-
sos en las personas, ha conducido y conduce a ser causa de prejuicios.
E] peso de la tradicién y de los valores enraizados y contemplados
cexplica el retraso existente en deponer las resistencias frente ala edu-
cacién de las mujeres y lo que se espera de ellas. Si bien observamos
vientos de emancipacién, sostenidos por un posmodemnismo y la cri-
tica deconstructiva que puso en crisis los “grandes relatos” politicos
del pasado moderno, los valores vigentes atin son resistentes a erradi-
car del todo las imagenes sociales de dependencia y/o pasividad, que,
en general, impregnan las representaciones que se tienen del mundo
femenino con las que se definen los papeles de las mujeres.
1 Chaneton, | QUOD Genera, poder y discursos sociales. Ed, Budeba, Buenos Ales
38 Beatriz Painhole
Esos valores, aun hoy, se reflejan en grados diversos en la idea de
inferiotidad y sometimiento de la mujer respecto del var6n, concurren-
tes con un lento “despertar de la mujer frente a estas desigualdades’
Cémo se reflejan u observan, aun, a pesar de lo seftalado? A través
de lo aceptado por el sentido comtin, encubridor del caracter ideol6-
gico 0 manipulador de los componentes de la vida cotidiana, que con
Jos mecanismos ocultadores de los conflictos subyacentes en las con-
‘cepciones erréneas, contintian, a diario, apareciendo en la practica
interactiva social como naturales. A modo de multiplicaci6n infinita
50s mecanismos aparecen en los espacios pedagogicos.
Habré que reconocer que toda persona, y por ende todo profesor
yprofesora, no se mueven de acuerdo con ia realidad sino de acuer-
do con la imagen que del mundo (y de los géneros) le hayan ensefia-
doy, as{ posee. Esas no son imagenes que la persona construye por sf
misma, sino de un modo muy complejamente mediado a través de lo
que los demés le dijeron y le dicen, le cuentan (0 muestran) y le ense-
fian sobre estos hechos. Esto se replica en la practica educativa diaria
con Ios estudiantes.
El vehiculo del lenguaje
Si cabria referirse de un desplazamiento epistemol6gico hacia un
entendimiento mas amplio y flexible respecto de la mujer, se deberia
realizar rotundamente aunque debe reconocerse que lenta e irrever-
siblemente como historica y socialmente, ya se da-, considerar prin-
cipalmente como eje central, un andlisis de los discursos’. Ello signi-
fica poner en primer plano al lenguaje (y en consecuentemente, los
diferentes cédigos simbélicos que median en los diversos soportes:
imagen, audio, animacién, etc,), no solo como una dimensién
imprescindible que facilita y conforma la interaccién y la comunica-
cisn intersubjetiva (y por ende, la supervivencia humane), sino como
tuna instancia que, en general, encubre y oculta otras posibles realida-
des, pasibles de ser “designadas o nomiradas” y de alli, ser pensadas
de otro modo como existentes®.
7. Chaneton, |. Op. Git
Bengoechea, M. Denuncia la discriminacién sesisa através de lenguale
‘urweducacionenvalores.org
8. Berger, P y Luckman, (1879) La construcein social de fa realidad, Bait Amorrort
Buenos Aires,
La formacién de la mujer y por ende del varén 39
Asimismo, el /los lenguaje/s reflejan el sistema de pensamiento
colectivo, las més de las veces inexacto®, a través del cual se transmi-
ten formas de pensar, sentir y actuar de cada sociedad. Esta transmi-
sin se realiza en general de forma inconsciente. Muchos definen la
lengua materna como aquella que el nifio y la nifia aprende de su
madre, quien estimula y define la subjetividad de cada uno.
Las mujeres no poseen un lenguaje propio!® fuera del androcéntri-
co competitivo existente. Es decir, desde nuestra perspectiva de géne-
ro y del encuadre de la socio-lingtifstica no cabria considerar al len-
‘guaje como homogéneo y universal sino que reviste la categoria de
significacion discursiva, donde la pragmética analiza la interaccion
‘comunicativa y observa que es a través del lenguaje donde se da la
interiorizacién del perfil/rol femenino.
De este modo los sistemas lingiiisticos producen y reproducen,
distribuyen y transmiten contenidos estandarizados de una relacién
desigual, jerdrquica y genérica, que acentda la visién asimétrica del
sexo masculino respecto del femenino.
Se trata del lenguaje verbal, no verbal, el dela imagen y de los soni-
dos tanto en el analégico como en el digital multimedia. Es decir,
afianzan la situaci6n de desigualdad ejerciendo una influencia direc-
taen personas y en el imaginatio social.
‘Todo ello llega a las situaciones educativas donde se escucha
hablar en masculino plural: “;Chicos... al recteo!”, dice la maestra
muchas veces al di; 0: “Sean ordenados, para ser hombres de presti-
‘gi0/renombre’, como sostionen los/las docentes de diversas discipli-
nas de la secundaria.
Hay cuatro tipos de situaciones de intercambio lingtifstico genera-
lizado socialmente, que maestros y maestras deberfan reconsiderar!!:
- De inculeacisn moral: “Nena, no te dejes tocar, vas a dejar de ser
pura’.
- De aprendizaje cognitivo: “Las mateméticas resultan dificiles
pata las mujeres’.
- De imaginacién: “La mujer tiene péjaros en la cabeza; déjala que
sueiie, total no sabe nada de telemética o de geometrfa’
-De comunicacién psicolégica: “Los hombres como buenos
‘machos que son, son fuertes”.
9. Chaneton, Op. ct
10 Irigaray, Luce. (1978) Questo seso che non é wn sesso. Milsn,Feltrinel
11 Bernstein, Bs Op cit.
Al hablar e interactuar socialmente, de modo real o virtual, se
entiende que los actos del pensamiento se conforman socio-cogniti-
vamente por medio del intercambio en diversos lenguajes'2. La rela~
cidn entre el pensamiento y el lenguaje es un proceso vivo que expre-
ssa juicios relacionados con lo que se enuncia. Estas expresiones
pueden clasificarse en:
+ requerimientos, érdenes (o forma imperativa): “No serfa bueno
que las nenas anden solas tarde por la noche” o “algo habré eseri-
to en Facebook para que le pase lo que le paso”;
+ comunicacién, explicacién, argumentacién (forma indicativa 0
sugerida): "Es conveniente que una mujer siga una carrera que le
permita compatibilizar su ocupacién con el cuidado de los hijos";
* preguntas (forma interrogativa): “No te parece que lo primero
en a vida de una mujer son los hijos, la casa....2";
+ exclamacién, valoracién (forma de interjeccién): “Qué bueno
‘que vengas temprano a casa, asf podés atender a los chicos”.
A través de estas categorfas, las relaciones entre los sexos se desa-
rrollan conforme a jerarquies, a posiciones antagonicas de dominio y
de subordinacion, como es fécilmente reconocible.
Porello seria aconsejable, respecto de la problematica del lenguaje,
que:
se expliquen cémo los términos femenino en contraposicién a
Jos masculinos fueron manipulados y distorsionados para un uso
machista;
- se analicen cuentos, canciones, refranes, dichos populares, chis-
tes orales con el fin de descubrir (0 sea, develar: retirar el velo) su
contenido sexista y buscar alternativas que rompan los estereoti-
pos (ustzalmente transmitidos por diarios y revistas, radio, TV e
Internet};
- se valoren las producciones a lo largo de la historia de le huma-
nidad realizadas por mujeres en diversas areas y que deben ser
investigadas y sacadas a luz:
- incorporen més textos y producciones literarias, cientificas y tec-
nologicas realizadas por mujeres para que sean visualizadas y
valoradas;
- se realicen analisis de contenido de los textos impresos, audiov
suales e informaticos para lograr una lectura critica de los men-
sajes que chicas y chicos reciben y deben recrear;
‘72 Las mediaciones formatives através de os diversoslenguajes transeutren en y con
forman las realidades viruales, con lo cual son pura potencialidad. CEDIPROE.
‘worwicediproe.org-ar/Publicaciones
La formacién de la mujery por ende del varén al
- se promuevan Juegos draméticos como mediadores para desa-
rrollar en chicos y chicas, efectivamente, la toma de conciencia y
la sensibilidad para un respectivo empoderamiento desmitifica-
dor frente a estos temas. Ser4 aconsejable, también para estos
fines, usar las reuniones regulates con padres.
Rendimiento de varones y mujeres en matematica
“No hay evidencias de que el menor rendimiento matemético de
las nifias en relaci6n con los varones se deba a diferencias innatas de
capacidad’”, concluy6 el informe preparado en Londres por el Institu-
to de Matematicas y sus Aplicaciones y por la Royal Society, la méxi-
ma institucién cientifica briténica,
El estudio recomienda buscar las razones de esta diferencia en la
actitud de los padres, maestros y mesas examinadoras antes que en
explicaciones de tipo genético. La matemética es atin considerada
una materia masculina. El efecto de ello es que muchas alumnas
obtienen bajos resultados porque asocian el éxito en matematica con
una disminucién de su feminidad,
La tendencia se inicia en la escuela primaria, a causa de los estilos
de ensefianza y las expectativas que se fomentan entre nifios y nifias,
reforzados mas adelante en los estudios secundarios. Al recompensar
los logros segtin el sexo del alumno, los/las docentes -por igual-
ponen en juego sus prejuicios sin darse cuenta... Si bien las feminis-
tas han reclamado contra esta discriminacién durante afios, es la pri-
mera vez que una institucidn tan prestigiosa como la Royal Society
condena el prejuicio sexual en la ensefianza...
Para contrarrestar esta diferenciacién, se deberfa apreciar la
importancia de la actividad matemtica, presente a lo largo dela vida
cotidiana, darse cuenta del valor de su uso y mostrar que esté implt-
en el desarrollo de actitudes y habitos centrales de orden, perse-
verancia, sistematicidad y organizacién precisa. Observar estos valo-
res, entre otros, brotan del pensamiento y la préctica de las
mateméticas, ayuda a tomar conciencia de fomentar en la mujer,
competencias més completas para enfrentar la vida.
Otros factores que intervienen para mantener la situacién de di
criminacién hacia la mujer, se halla presente en el encasillamiento
que se refleja en los juegos y juguetes infantiles y el hecho de que la
direccién de los departamentos educativos y, en especial, de matemé-
ticas, como la supervision de escuelas y colegios sea ejercida, en
general, por hombres.
2 Beatriz Falnhole
Si se piensa que el didlogo y los cuestionamientos acerca de los por-
qués de los comportamientos, los valores, las reglas y costumbres,
como resultado de tn perfil de sociedad, se conducirfa a una decons-
truccicn y a una desmitificacién de los principios de autoridad acepta-
dos de modo incuestionable. Los vinicos que serfan aceptados de modo
serio y justificable, en términos de los principios de la autonomia, son
la democracia, Ia libertad y la fgualdad en base a la determinacion uni-
versal de los mismos: los que apuntarian y sostendrfan las condiciones
de la vida propia de las personas, por ende, de las mujeres.
Los poderosos mediadores sociales existentes, hoy trasvasados en
mediaciones tecnol6gicas, deberian contribuir a sensibilizar a la opi
niGn puiblica sobre la necesidad de revisar y adecuar las interacciones
al interior de las estructuras sociales.
as TIC 0 nuevas tecnologias de la informacién y la comunicacién,
principalmente las electrénicas, podrian convertirse en una apuesta
nada despreciable!3 desde el momento que estén reestructurando los
patrones de las relaciones e interdependencia sociales, ya que atraviesan
todos los aspectos de la vida personal y comunitatia (ahora global),
La ensefianza de conceptos, procedimientos y valores-actitudes
propias del pensamiento légico, reflexivo, critico y creative ~que
supere al pensamiento de sentido comin y/o vulgar, los estereotipos
y clichés'S- enfrentarfa las précticas de lectura con contenidos crista-
iizados o integrados a la cultura centrada en el consumo de conduc-
tas sin discusién's; para instalar otra didéctica en estos planos: el de
lalectura critica y los diversos modos escriturales, en general, electr6-
nicos (blogs, twitter, etc).
La superaci6n, a través de erradicar diversos modos de construc-
cién sociocultural y cognitiva y, en consecuencia de representaciones
sociales como propuestas de pensamiento ancestrales, primitivos 0
vulgares hacia la mujer, caracterizarfan un marco alternative como
modo para reflexionar y actuar. Los mismos deberdn hallarse imbui-
dos de valores de solidaridad y justicia!”, respeto por la vida y las dife-
rencias en la convivencia cotidiana y, asi, deberfan estar presentes en
Ja curricula educativa formal y en las propuestas formativas.
15 Tremose, L (1986) La mujer ante el desafio tecnolagico, [CARLA Instituto de La
Mujer, Ministerio de Cultura, Madrid, Espana. Castano C. (2008) La segunda brecha
digial. Edit Catedra, Valencia, Espana.
14, Roig, A. y Rubio Hurtado, J. (2007) REICE, VoLS NI. hitp://mwwina
‘cenet/arts/VolSnuml/aetd
15.Amossy, Ry Perrot Herschberg, A. (2003) Estereotiposy cliches, Edudeba, Bs As,
16. Castano. (2008) op. ct
117. Kuper Zabludowsky.G. (2007) Sociologia y cambio conceptual. Sigo XXI, Azcapot:
‘aleo, México.
La formaci6n de la mujer y por ende del varén.
Por lo tanto su consideracién, inclusién y tratamiento requieren
de la contribucién de distintas disciplinas y de una epistemologia
recursiva y revisionista, promover précticas y actitudes que favorez~
can comportamientos respetuosos y flexibles y asumir compromisos
institucionales/comunitarios para ser abordados de modo protagéni
0, desde diversos niveles de complejidad y profundidad segiin los
escenarios y usuarios de dichas propuestas.
Es indiscutible la centralidad de la formacién del profesorado!# en
estas dreas, que estimulen otros tipos de conciencia, ~dentro de una
epistemologfa feminista, interesada en demostrar la relacién de la
variable género con el tipo de conciencia de género, con las précticas
socio educativas de los profesores y profesoras— no solo en contextos
escolares formales sino en programas no formales de capacitacién. De
este modo, se apuntaria a la transformaci6n al interior de la socializa-
cin del rol femenino, incluso del propio, ya que la mayorfa del perso-
nal docente y de estudiantes de educacién superior donde la mayoria
son mujeres-, es re-transmisora de patrones culturales legitimadores y
que imponen alguna resistencia a su transformacién.
Acciones metodoldgicas apoyadas en actividades didécticas (ver
capitulo correspondiente de esta obra) para sustentar principios demo-
créticos e igualitarios, como variables intervinientes, contribuirfan al
cambio de cosmovisisn y funcionamiento de la formacién en general, y
por ende, de toda la sociedad, aunque a largo plazo, como lo es toda
tarea educativa.
Como creemos que este proceso de cambio debe comenzar (o fortifi-
carse si se ha comenzado}, deseamos impulsar desde estas paginas, el
esfuerzo por parte de equipos docentes, padres, educadores, comunica-
dores, representantes de comunidades, autoridades ¢ instituciones
publicas y privadas, con el propdsito de tratar de concientizar acerca de
los estereotipos con los que hemos sido formados/as.
Se requiere voluntad y compromiso de cambio y tiempo sostenido
para la aceién, ya que el objetivo primero de cualquier sociedad es
trabajar por una auténtica democracia, con relaciones més Justas
entre las personas, dentro del marco de los derechos humanos.
Esta es la gran tarea tespecto del tratamiento y educacién de los
géneros.
18, Colas, Brave, Py limenez Cortes, R. (2005) Tipas de conciencia de géwera del pro
\fesorado en los cantextos escolar. Revista Educacién, Ministerio de Educacion
Sevilla, Espada
18, Perez Sedetio, E (2008) Ciencia y tecnologia en sociedades auténticamente demo-
‘rdticas, en Seminario: Ciencia, tecnologia y sociedad, Centco Cultural de Espana
Embajada de Espafa en Uruguay. Montevideo,
Capitulo 3
La educacién informal y formal
Con el fin de superar la discriminacién hacia la mujer y en cumpli-
miento de las recomendaciones de las Convenciones Internacionales,
es necesario revisar las orientaciones que sobre este punto se mani-
fiestan en la educacién informal y formal.
Los hechos sociales componen la vida de interacci6n cotidiana: se
trata de los fendmenos no fisicos ni orgénicos ni psiquicos puros sino
que es la realidad empirica en como se organizan los grupos huma-
nos, mds allé de las individualidades. Fn este sentido, se definen los
hechos sociales como el sustrato de las formas de actuar, pensar y
sentir, objetivas y externas a la persona, que efercen algiin poder de
dominacién sobre ella a través de la accién multiple y simulténea de
otros sujetos, los que se imponen como modelos colectivos preexis-
tentes y elaborados por generaciones pasadis.
La practica rutinaria, en marcos institucionales que no han tomado
conciencia de la desigualdad, ayuda a legitimaria, haciéndola parecer
natural y aceptable. Los modelos de comportamiento presentados por
los docentes, los juegos y juguetes, la prensa escrita, -més la virtual— la
organizacién de los procesos de ensefianza y aprendizaje, los mensajes
de la TV, los sitios de Internet, etc,, acttan como organizadores
inconscientes de potenciales acciones que exacerban la desigualdad
genérica en todas las sociedades a través de sutiles mecanismos.
Alreferirnos a los derechos humanos, para fortificarla dignidad de
la persona, invocamos una realidad muy antigua (desde la Grecia cl
sica) pero también nos enfrentamos auna nocién y aunasensibilidad
nueva? de la relacisn entre los sujetos.
T, Fundamentalmente concebida en general como una transicién de mercado, donde
los euerpos ya sexuslidad de la mujer es presentada [ucrativamente a consumido-
res masculinos Dines, G. 2011) Cémo la pornograffa nos secuesia la sexuaidad.
Estudios de la mujer. Wheelock college, Boston, Massachusets, USA,
2 Tulian, D. (1991) Los derechos humanos. Humanitas, Buenos Ares.
46 Beatriz Fainhole
Revisar esta relacién tiene por objeto observar los vinculos jurfdicos
0 de derecho acostumbradoque han entablado los sujetos a lo largo
del tiempo. A los mecanismos de contralor consuetudinarios, se agrega
hoy ~dentro del conjunto de la comunidad internacional de naciones-,
el consenso donde es el Estado, a través de politicas puiblicas, quien
deberfa garantizar o velar por el cumplimiento efectivo de los derechos
humanos. Esto significa que, como decfa Alberdi, no se trata de decla-
rar derechos que nadie niega sino de construir acciones que no se prac-
tican, Para ello, habré que robustecer el legitimo interés y el sentido de
estos temas, abordéndolos como una tarea eminentemente socio-cul-
tural, re-formuladora, compartida y educadora, que se concrete en la
practica social cotidiana,
De este modo, superar la discriminacién de la mujer en ejercicio de
la igualdad del derecho humano implica respetar una percepeién del
otro/a en circunstancias diversas y tomar conciencia de la diversidad,
0 sea, de un diferente nivel de anilisis que encierra el concepto de lo
human: la igualdad en la diferencia y el respeto a la diversidad.
En términos formativos, el caso que nos preocupa, es incluir el
concepto de “transversalidad de género” en todas las acciones educa-
tivas formales, no formales e informales.
‘Més alld que por transversalidad se entienda la inclusi6n de un
conjunto de temas a considerar o de competencias a desarroliar, se
apunta al conjunto de contenidos que atraviesan e impregnan todo
un proceso de ensefianza y aprendizaje, en sus diversos formatos y
que responden 2 un proyecto valido y valioso que de sociedad se per-
sigue, y se incluye para la formacién de personas y grupos.
La educacién para la igualdad, la educacién en ta sexualidad, la
educacién para la paz, para un consumo juicioso, entre muchos
temas més, son transversales, donde cada comunidad educativa defi-
ne el contenido y el tratamiento que se le otorgard a las propuestas
concretas,
La primera socializacién y la educacién
informal: Los padres y la “dulce espera”
El embarazo del primer hijo es algo espectal, Ileno de fantasfas y,
por supuesto, de temores. La “dulce espera’ en la mujer, en general,
no es tan dulce. Ademas de los cambios fisicos (aumento de peso, dolo-
res posturales, problemas de suefio) se manifiestan los temores relaci
nados con la salud del recién nacido, con los estudios tecnol6gicos -no
Laeducacién informal:
a
siempre necesarios- por los que debe atravesar hoy, segtin la medici-
na moderna, el parto, preocupaciones para la formacién de una fami-
lia, el desafio a la propia capacidad para la primera crianza (lactancia
y cuidados del recién nacido).
Aun contando la madre con la total solidaridad del padre, que se
hace cargo de la responsabilidad de su rol, la gostaci6n para ella cons-
tituye una experiencia intransferible y sus exigencias también lo son:
que el padre fume 0 no, beba o no, ingiera o no lacteos, etc., no tiene
significacién alguna para la salud fisica del futuro bebé, y estas dife-
rencias muy bésicas, desde el principio enraizadas en lo biolégico,
tambien lo superan.
Una de las expectativas tipicas del embarazo es el sexo del bebé, si
bien hoy se lo pueda conocer desde muy temprano en la gestacién.
Aunque puedan existir preferencias, explicaciones racionales y otros
argumentos que los futuros padres dan en esas circunstancias, esas
explicaciones racionales provenientes generalmente del marco cultu-
ral, tienen que ver con el encuadre social y su ordenamiento simbélico*
ycon los propios modelos de crianza heredados, que como representa-
iones mentales -muchas cargadas de prejuiicios y concepciones err6-
heas- se reconfirman en la realidad cotidiana de modo sistemético.
Algunas madres pueden legar a decir cosas tales como (se recogen
testimonios reales}:
“Yo quiero que sea varén porque hay menos competencia conmi-
50.
“Yo quiero que sea varén porque es més facil criarlos; la adoles-
a de las nenas es muy dificil (salides, permisos, seguridad,
sex0)..
“Yo quiero que sea vardn porque son més carifiosos y dulces con
Jas mamés..”
“Yo quiero que sea vardn porque, en esta sociedad, siendo varén
tenés todo a favor.”
Algunos padres, a su vez, pueden llegar a decir:
“Yo quiero que sea vardn para prolongar el apellido.”
“Yo quiero que sea varén para irde pesca, a la cancha, de campamen-
to, etc.” (Aunque una hija lo podria acompafar perfectamente}
“Yo quiero que el primero sea varén, asf me quedo tranquil...”
“Yo quiero que el primeto sea varén asi, si después tengo una
nena, el varén me la cuida...”
Sigamos revisando estereotipos. Ciertas madres, con respecto ala
hija mujer, afirman:
8 Bectriz Fainhole
“Yo quiero que sea nena, porque son més compaiieras con una’,
“Si tenés una nena, 0 mejor todavia, dos, te asegurés que no te
manden al geriétrico tan joven’.
“Yo quiero una nena porque son tan obedientes y responsables..”
“Yo quiero una nena porque son més tranquilas’.
“Yo quiero una nena porque es més fécil vestirlas
“Yo quiero una nena porque la ropita es jdivinal”
Pensar en el sexo de hijo/hija futuro/a leva a pensar, durante el
periodo del embarazo, en los nombres que, en general, son motivo de
discusiones, negociaciones y acuerdos entre los conyuges. Se regis-
tran casos de parejas que decidieron que “el del vardn lo elige €l, y el
de lanena ella.”
Asimismo, aun hoy persiste otra antigua costumbre referida a
que, si la mujer-madre es primogenita, habria amplia libertad de
eleccién del nombre a pesar, de hecho y legalmente, la filiacién de
s/as se realiza por via paterna, como si representara una
superioridad o sera que es “mas valiosa” esta via de reconocimiento
que la materna?..
Como se sabe, elegir un nombre para una persona, que lo usar
toda su vida, responde a un acto de implicita tipificacién sexual: se
piensan nombres dulces para la mujer (Rocio, Luz, etc.) y fuertes 0
Viriles para los varones (Valentin, Ivan, ete.).
Historia de vida
Cuando quedé embarazada de mi primer hijo, querfamos un
varén. Yo pensaba que era més fécil criarlos, que no eran rebuscados,
que socialmente eran més aceptados, que casi todo esté hecho por y
para varones. No tenfa ni Idea del sexo ya que me hicieron solo una
ecografia en el tercer mes.
‘A medida que fue avanzando el embarazo y fueron apareciendo
los temores en relacién a la salud del bebé (mogolismo, ceguera, etc),
comenzé realmente a importarme el sexo y también la belleza del
futuro bebé, aunque fueran preocupaciones esperadas socialmente,
Basta que sea sanito, como sabiamente dicen las abuelas. Mientras
tanto compraba ropa blanca, amarillita, verde agua y algo celeste por-
que queria, creia y me decfan (por el tipo de panza) que iba a ser
varén, Se iba a llamar Ivan y, si era nena, Jazmin. Nacié Jazmin, sana,
fuerte y hermosa. Me acuerdo que yo estaba contenta porque en el
1a educaci6n informal y formal 49
fondo me gustaba més que fuera una mujer que llamarfa Jazmin. Ape-
nas Jazmin fue creciendo nos enamoramos de nuestra hija y en mi
préximo embarazo, yo deseaba que el bebé fuera var6n, Jazmin tam-
bien deseaba que lo fuera y el padre creo que no. Nunca lo dijo explt-
citamente, pero sf le escuché frases como “si es nena me da igual” 0
“me da lo mismo’, y no “yo quiero otra nen
Al quedar embarazada por segunda vez. decidimos hacernos
(hacerme) el estudio de la biopsia coridnica para descartar posibles
problemas genéticos y, por supuesto, saber el sexo. Sé que no en todas
las parejas es igual pero, para nosotros, saber el sexo era importante
por varias razones
+ Poder empezar a ver la panza como a una futura personita con
nombre,
+ Como el estudio se hace en la undécima semana, tenfamos seis
meses para convencer a Jazmin de que, si era var6n, lo ibaa tener
‘que querer igual, y prestarle su cuarto, juguetes, etc.
+ Suspender en nosotros las fantasfas sobre el sexo del bebé.
+ Comprar la ropa de color rosa o celeste.
+ Reacomodar el cuarto que iba a compartir con su hermana, etc.
El estudio dio XX, 0 sea jnena!
Mi felicidad y la de mi hija fueron inmensas. La del padre tam-
bién.....a pesar de sus ambivalencias, No olvidemos que, ademas del
sexo, ya sabfamos (cuando atin ni panza habia), que al menos genéti-
camente era sana.
El resto del embatazo transcurrié escuchando frases de este estilo
‘en relaciGn con el sex.
~"jOtra “chancleta!"
-¥ bueno... ya el préximo serd var6n.
Quiero aclarar que desde el quinto mes, cuando me preguntaban
sisabia el sexo, yo empecé a responder: “Sf, ;por suerte es nenal”, con
Jo que de alguin modo reducia los comentarios adversos. Poca gente,
y exclusivamente de la familia, me dijo: “jQué suerte! (Otra nena!”
Claudia Castro
' Cudndo hablar de sexo con tos nos y las ninas, Publicado por el diario Ambito
Financlero. Septiembre 1993.
50 Beatriz Fainhole
Aunque se trata de una sintesis de un articulo, se reconoce su
enorme actualidad:
Alrededor de los seis afios, ls chicos comienzan a interesar-
seen forma activa por las cuestiones sexuales, ya prestan ofdos
alo que otros mas informados dicen sobre el tema, conversan
con los amigos y obtienen de ese modo, una enorme cantidad
de versiones fantasiosas e informaciones erréneas.
Para contrarrestar dichas inexactitudes es importante crear
un clima de apertura para que, sin avergonzarse, el nifio o nifia
pueda conocer la verdad por sus padres y no por informacion
errOnea de otros (compafieros, vecinos, etc.). Es en esta etapa
cuando aparece la malicia y a veces, los chistes de doble senti-
do y juegos sexuales que suelen poner a los padres los pelos de
punta,
Lo positivo es tener una actitud tranquila, no escandalizar-
se y preguntarse si detrés de ciertos comportamientos del
chico/a hay una necesidad de mayor informacién.
La curiosidad por el proceso de! nacimiento y por todo lo
referente a la gestaci6n se actecienta con el comienzo de la
escolaridad. Como es una edad de extrema susceptibilidad, hay
que ser muy cuidadoso y evitar todo tipo de gestos, sonrisas
capciosas y comentarios que puedan hacerlos sentir ridiculiza-
dos por su ignorancia,
‘Veamos esta reflexién en formato de historietat, en donde nueva-
mente a pesar de tratarse de un articulo hist6rico, se reconoce su
enorme actualidad.
Se trata de una préctica de observacién a un momento del dia,
~por ejemplo a las 18 hs-en la que ambos progenitores estén en casa
juntos.
Se observa el regreso del padre, quien entra, saluda con énfasis al
nifio y juega con él con mucho entusiasmo y con satisfaccién mutua,
La mate, en cambio, muestra un comportamiento de renuncia,
se muestra poco animada, casi desinteresada.
‘Tanucai E (1985) Con ojos de nto. Bd, Rel, Buenos Aires,
=
La educacién informal y formal 51
@
fT
Ge me cio mee cn cBatindctht ik no Bo
1s ie Abe PUEnITORED RIAA DH e*80)
Pimaeitm ates es Regret al padre
Eh pcre ee solide tov bas of ato
1p Fagen cow math Saas y me
‘stim, mii
de venanciny At maaribe. poco anomarta,
cua enintrenadl,
cbewraor
onl, 2 Can ee ori: Ee i, aaron ie, 1989,
Nuestra vida cotidiana
“Las nenas ayudan a la mamé en las tareas domésticas’, se dice
popularmente. Nenas y varones pueden poner y sacar la mesa, secar
los platos, hacer mandados, guardar y acomodar ropa y juguetes, etc.
Sin embargo, es muy dificil que los varones colaboren en tanto el
modelo del padre no sea de protagonismo doméstico y/o colaborador.
‘Supongamos que un padre se sienta a la mesa y le falta algo; le
hhace la demanda a la mujer -madre de la casa- “tréeme la sal”; la
mujer, por supuesto, responde a esta demanda y puede, ademas, dis-
culparse por el olvido. El hijo varén que observa e incorpora este
modelo de interaccién no solo piensa que hay tareas que no le corres-
ponden por naturaleza’, sino que ademés, genera sus propias
demandas hacia la madre y/o hermana/s, fundamentadas en tazones
de género, tal como lo ha aprendido. No realiza pedidos domésticos al
padre, salvo aquellos que impliquen competencias tecnoldgicas, que
Taformacién hiper generalizada proveniente de la vide diaria usada de modo poco
‘exible, sin una contextualizaci6n socio-hist6tica y sin cuestionamientos, Recordar:
Grams, A. (1968) Los inteleccualesy la organizaciOn dela cultura, Ed Nueva Vision,
Bes,
52 Beatriz Fainhole
culturalmente se correlacionan con la masculinidad (como la incom-
petencia en estas tareas con la feminidad).
Este patrén sociocultural, bastamente extendido, complica la vida
cotidiana* de la mujer-mactre, especialmente en la primera infancia,
cuando los chicos requieren atencién en cuestiones basicas que
deben ser realizadas con afecto. Se trata de infinidad de tareas peque-
fias que le ocupan la vida. Por ejemplo:
= Cortar la comida,
- Servir la leche,
~ Atender a la higiene bésica: limpiar la cola, la nariz; bafiar a los
hijos,
- Peinarlos,
= Vestirlos, etc.
‘Tantas actividades y todas ignoradas, desestimadas, desvaloriza-
das... Estamos frente al trabajo invisible de la mujer. Al referirnos al
trabajo invisible, hacemos referencia también ala concepcién econd-
‘mica y legal que ignora el valor econémico del trabajo en el hogar 0
doméstico 0 en otras actividades no remuneradas (sobre todo en las
zonas marginales y/o rurales), resultando una nueva forma de discri-
minacién,
Si bien se observa una tendencia creciente hacia la igualdad en la
incorporaci6n gradual de las mujeres en todo tipo de actividades,
econdmicas, politicas, gremiales y cientificas, a causa de una mayor
inclusi6n en las pirdémides educativas, estamos atin lejos de una reso-
lucién plenamente satisfactoria que produzca un revisionismo for-
mativo critico y asf derive en una reacomodacién de partes en la
estructura social. No nos cabe duda de que, para que cambien los
indices de participacién femenina en todas las diversas actividades
sociales, seré necesario un cambio estructural que en varias instan-
cias se estd dando en la sociedad, lo que implica, entre otras cosas, un
replanteo de las relaciones sociales entre hombres y mujeres y de los
subyacentes valores culturales bésicos transmitidos por la familia, Ia
escuela, los medios de comunicacién social como la TV y ahora los
electrénicos como Internet.
Alplantear el problema de la participacién de la mujer en la vida
econémica habré que analizar a qué tipo de trabajo tiene mayor posi-
bilidad de acceso y estudiar la importancia social que esas actividades
tienen en cada cultura. La inclusin del trabajo doméstico en la cate-
goria de trabajo productivo, desde ya, afectaria las mediciones del
potencial de producetén de una sociedad, permitiendo una mayor 0
global comprensién de la produccién nacional, regional, etc.
_—
La-educaci6n informal y formal 53
(Quino: Mafalda, N°, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1987
Es en el émbito intrafamiliar donde pueden comenzar a obser-
varse los grandes cambios y aceptaciones de roles equivalentes
(mujer-var6n) al redefinir las propias funciones, y cuando la econo-
‘mia doméstica -que intenacionalmente atin se conoce como trabajo
invisible- comienza a salir a luz, para set considerada en su justa
dimensién, aunque ain falta bastante en su reconocimiento.
Bllo conducira a profundas reconsideraciones de naturaleza
incidencia econdmica, tales como la identificacién real del producto
bruto intemo de un pais o regién, discriminacion genuina de la
poblacién femenina econémicamente activa, por ramas de actividad
y otras no analizadas de manera objetiva y completa. Ser ademés un
aporte a la igualdad, a la dignidad de la persona, al respeto por los
valores y derechos humanos,
Para la inserci6n ocupacional cabal y libre de prejuici
rio superar las imagenes o representaciones sociales distorsionadas
de la mujer, vehiculizadas a través de los diversos flujos sociales de
informacién. El fomento del acceso de la mujer a la produccién de
datos, espacio exclusivo del area cientifico-tecnolégica, deberfa ser
estimulado y, en consecuenci, ampliar el ingreso y permanencia de
Ia mujer en la capacitacién correspondiente. Se espera que la supera-
cidn de las estructuras restrictivas actuales tenga, sin duda, impacto
ena creacidn y recteacién de tecnologias.
ios es necesa-
Los juegos y los juguetes
Es conveniente analizarlos segtin el espacio en que se desenvuel-
ven, que refiere de manera directa a la tematica a la que aluden, a las
actitudes subyacentes y las finalidades que suponen. Las chicas sue-
Jen ser estimuladas a usar un espacio reducido o un hueco delimita-
do, ademas de dedicarse a juegos tranquilos, Mientras que para los
varones se prevén espacios grandes de desplazamiento, lo que -se
sobreentiende— les hace desarrollar més fuerza y apropiarse del sen-
timiento de seguridad frente al medio que los rodea.
Aun hoy, desde muy pequefios, a las nenas se les regala mufiecas y
a los varones pelotas y autos, Durante el primer afio, muchos jugue-
tes son comunes (sonajeros, objetos musicales, mordillos, etc.), pero
ya cerca del primer cumpleafios se elige para una nena o para un
varon. Veamos qué dice Arminda Aberastury® experta histérica de
renombre en el érea:
“Al finalizar el primer afio, el globo y nego la pelota constituirdn ol
centro de su interés (de nifias y nif)... El cuerpo de su madre y el
suyo propio se simboliza con las formas esféricas. La nifiay el varén
se identifican con la made y quieren un hijo dentro de su cuerpo, lo
fantasean y juegan con ese deseo, Ademés de las muitecas, los anima-
les predilectos corporizan a los hijos fantaseados: serén objeto de
amor y de malos tratos. Todas sus experiencias bioldgicas se traduci-
én en juegos con muttecas y animales. De este modo, ha comenzado
el aprendizaje de la maternidad y la paternidad’.
Ninos y nifias juegan, indistintamente, a alimentar, alimentarse,
evacuar, retener. Solo los adultos, proyectando sus prejuicios sobre
las diferencias de los sexos, rechazan este juego en los varones y lo
permiten en las nifias.
Obsérvese esta situacién registrada para ver cémo operan de
modo inconsciente clisés y estereotipos?:
‘Una compafiera de trabajo (médica) hablando de la relacién entre
su hija mujer de seis afios y su hijo varon de un afio y medio, comenta:
“El otro dfa la nena habja limpiado su cuarto y separado para el
hermano los juguetes que ya no usa. Yo la agarré justo a tiempo y le
dije: Me parece que esto, muhecas y mufiecos, juego de té y cacerolas
atu hermano noe interesa; se lo vamos a regalar a alguna nena. jlma-
ginatel...jY yo crefa estar concientizada!”
6.Aberastury, A (1962) Teorfay técnica del psicoandlsis de nits. Pads, Buenos Altes
‘Aberastury, A. (1990) El nino y sus juegos. Paidds, Buenos Ares,
7-Aniossy Ry Pierrot, A.A. Op.
La educaci6n informal y formal 55
‘ahora obsérvese como lo enunciado es aprovechado mereantil-
mente por fabricantes internacionales de juegos y juguetes: en este
aso con las muitecas Barbies y otras.
TTestimonio:
Estamos en la puerta de Barbie Store, en Palermo, Buenos
Aires, donde todo es rosa. Desde su inauguracién en septiem-
bre de 2007, las nifias més coquetas (y de mayor poder adquisi-
tivo) de Ia ciudad juegan a ser Barbies en este enorme local,
dividido en cuatro sectotes: peluqueria, salén de té, tienda de
ropa y la casa de Barbie.
Las pequefias clientas recorren los percheros en donde
cuelgan, acomodadas por color, las distintas colecciones desti-
nadas alas damitas de entre tres y doce afios. En el beauty cen-
terse pueden cambiar el look: peinarse con brillitos o cintas de
colores, maquillarse y pintarse las ufias con diminutos dibujos.
Las mesas del zea house son ideales para hacer un alto y disfru-
tar de un milk shake o de alguna de las velntiocho variedades
de tortas decoradas siguiendo los tonos de Barbie.
El menti del almuerzo ofrece a madres, abuelas y nifias piz-
zas con forma de coraz6n, tartas, ensaladas y demés. La Casa
de Barbie se encuentra al fondo del local y dispone de una
habitacién, un armario, un camarin y una pasarela donde las
chicas pueden dibujar, cantar, desfilar, disfrazarse, probarse
pelucas y collazes, e incluso, festejar su cumpleatios.
En las vitrinas de las paredes se exhiben Barbies de colec-
cin y aunque también se venden las mufiecas y sus produc-
tos, este no es el objetivo principal del Barbie store. El creador
de este espacio y que obtuvo Ia licencia para usar la marca
~que no obstante haber cafdo las ganan« "
USA, parece que abriré filiales en otros pafses de América lati-
na~ cuenta que el lugar es una especie de fusidn entre entrete-
nimiento y moda.
Barbie* y las princesas deben ingtesar a los tiempos electrénicos
yresucitar a la rubia favorita, modernizéndola, para mantener atra~
pada la atenci6n de las nifias, agtegéndole funciones electrOnicas
como control remoto, un juego en CD-ROM y poniéndole alas que se
5 Var wcavbigis cm warncwebking coms warcartoondotlemporium.com que
‘como den nina el cout soil xponar ss chisel desenren dla
Tetingreprducen los hac delos juegos da muons de modo veal
Provensn EE (981) Video Kids aking sense of Nntndo, Cambridge: Havaed
University Pes
36 Beatriz Painhole
mueven al tocar un botén:
guntaban “es una mufieca?
En la practica, los juguetes y juegos reproducen los arquetipos
construides culturalmente para ambos sexos en versién miniatura
aunque muy sofisticada y muy onerosa para todos los bolsillos, anti-
cipando roles adultos.
‘Ademés, se observa que si el nene se pone a jugar con la nena es
culturalmente censurado: un “mariquita’. La actitud de la nena, en
cambio, cuando viene a jugar un nene, es aceptar que él se convierta
en el protagonista del juego: él pondré las reglas, distribuird funcio-
nes y se erigiré como juez de las situaciones conffictivas. Siva la nena
a jugar con un grupo de varones, aunque se la acepta, se le adjudica
el papel de la victima o de objeto pasivo que los otros usan para sus
fines (prisionera, herida, etc.). Pueden observarse asi, los encuadres
culturales establecidos, en general, para los juegos infantiles.
Es facil ver las consecuencias que se desprenden de estas conside-
raciones y comprender por qué las chicas aceptan e incorporan
moverse en un dmbito reducido 0 acotado, que luego seré el familiar
y doméstico o su sucedéneo.
Las nenas y los nenes deben tener acceso a los mismos juegos y
juguetes, pensando que estos mediatizan y ayudan a elaborar tensio-
nes y situaciones trauméticas, a ensayar ol desempeio de los diferen-
tes futuros roles adultos, a liberar la imaginacién creadora a medida
que desarrollan su personalidad, etc. Sin embargo, la organizacién de
los jardines de infantes por rincones representa un recorte estereoti-
pado de la realidad (por ejemplo las dramatizaciones son el ambito de
las nifias y los bloques de los varones), estableciéndose asi, un
momento puntual en la socializaciGn diferenciada de nenas y nenes,
aun cuando los roles sean rotados.
Lasiguiente situacién, registrada en una reunién de padres de un
jardin de infantes de nifios de tres afios, invita a profundizar las refle-
xiones realizadas:
En el Jardin se organiz6 un circo para celebrar el fin de afio.A esta sala
le tocaba representar un niimero de leones y cabalitos con domadores.
Una mamé planted que su nena no tba a actuar, que no estaba de
acuerdo en que se representaran caballitos: no era algo para nenas y
que no se diferenciaban los sexos. Y coment6: “Si algo yo tengo claro
en la comunicacién con Juana es que ella es nena, y educarla como
mujer es lo mas importante para mi’,
Que la nena no actuara no implicaba que dejara de concurrir al
Jardin durante todo el mes de noviembre, aunque todos los chicos
estaban ensayando.
ero las nifias, al modo tradicional, pre-
-
La educacién informal y formal 87
Cabe aclarar que la nena sf queria actuar de caballito, por lo que se
negocié que su rol fuera de domadora, para no perder la actividad y,
por otro ledo, dejar a la mamd contenta,
Destacamos la necesidad de realizar andlisis continuos, tomando
conciencia de las motivaciones subyacentes en conductas como esta,
para que varones y chicas tengan la oportunidad de saber que sus
apeles e intervenciones pueden ser més variados y para que sus
vidas sean menos condicionadas o predeterminadas. Se debera pro-
Poner juegos nuevos, en los que puedan notarse y asumirse diversos
papeles, sin menoscabo de la persona ~varén 0 mujer~ y que posibi-
lite la vivencia de todas las oportunidades sociales a partir del jugar,
en equipos o en grupos, en juegos y con juguetes solitarios o colec-
Livos- y del rotar los diferentes puestos implicados.
¢Por qué no reemplazar esto...
Glu
® s es
Cte @Be
: Qbx
‘Tonucci, F (1983) Con ojos de nino. Ed, Rei, Buenos Aires.
POF esto?
‘Tonucci, F(1983}Con ojos de nifo, Ed. Rei, Buenos Alves
4Qué pasa con los juegos de nifios y nifias
en la computadora?
Lo que se revela, asimismo y de modo inequivoco, en muchos
‘estudios es la existencia de estereotipos en relaciGn a las figuras mas~
culinas y femeninas en los juegos informéticos en perjuicio de las
mujeres, que aparecen representadas de modo estereotipado 0, lo
‘que es lo mismo, sub-representadas en reas no convencionales mas
alld de manifestar actitudes pasivas, dominadas 0 secundarias, mien-
tras que los varones se representan de modo opuesto: con actitudes
activas y dominantes.
‘A.su ver, se observa, en general, al igual que en todos los medios
de comunicacién social como las revistas, a TV, etc, existe la misma
tendencia a utilizar en Internet, las multimedia en general y las TIC,
de incluir un sexismo menos explicito, aunque no menos exacerbado
y posiblemente més procaz. Es evidente que hace falta insistir en una
toma de conciencia en estos aspectos de socializacién para procurar
minimizar hasta abolir estas concepciones e impactos desde la nifiez,
al estimular Ia cooperacién como una via rica de aprendizaje en el
uso de la PC, celulares, etc. y programas teleméticos asociados para
las chicas,
Si bien, en general, las opiniones refieren a los efectos negativos
que los juegos de PC producen, se debe rescatar las enormes y valio-
sas posibilidades educativas de las que, de otro modo, las nifias que-
darian afuera. Ademés de una importante influencia en la coordina-
cin viso motriz, especialmente relevante en el desarrollo cognitive
infantil, las investigaciones atribuyen a los juegos con la PC un rol
importante en el desarrollo de las habilidades de atencisn y concen
tracidn espacial, en el aumento de la precisi6n y capacidad de reac-
cin y, sobre todo, un énfasis en la adquisicién de habilidades socio-
cognitivas y metacognitivas para la resolucién de problemas y toma
de decisiones, al compartir opiniones, percibir sus propios errores y
animarse a corregirlos 0 a seleccionar otras opciones.
En definitiva, desde la simple observaciGn etnogréfica se percibe
que se contintia remarcando diferencias importantes entre chicos y
chicas en relacién a los juegos en general y en particular en aquellos
mediados por la tecnologia. Por ende, los juegos de PC para Ia chicas
presentan los viejos mitos alrededor del género que no han muerto
sino que se adeptaron a los tiempos virtuales de las nuevas tecnologi-
as, Se podria sostener que los disefios de juegos para chicos enfatizan
la coordinacién ojo-mano, la rapidez de reflejos y la accién mientras
La educaci6n informal y formal 59
que los programas para chicas son mds préximos a herramientas
reproductivas y facilitan las tateas de tipo préctico o artistico. Con-
cluimos que la mayorfa de los juegos de PC fueron creados para
usuarios generales, mayoritaria aunque estereotipadamente masculi-
nos, con grandes dosis de conflictos, violencia y competividad.
Es decir, asf como transcurten los afios, el cambio de sensibilidad
social relativo al género no parece haber producido grandes modifi-
caciones en el tratamiento de Ja figura femenina en los juegos y
juguetes y, por ende, en los actuales videojuegos off line y en conecti-
vidad. Los personajes masculinos siguen siendo mucho mas frecuen-
tes, fuertes y relevantes que los femeninos ~como ocurre en los cono-
cidos Sim City 20002, Mortal Kombat HI- y si existe algiin atisbo de
cambio ~como en algunos tramos de Second Life, por ejemplo, donde
se da la aparicion de algunas figuras femeninas en papeles activos 0
de algtin personaje masculine sumiso— todavia queda un largo trecho
or recorter,
__Asimismo, ocurren otras cosas como que las chicas critican Ja
violencia de los juegos actuales y desearian que en los mismos se per-
mitiera crear en lugar de destruir como, en general, aquellos persi-
guen. Sin embargo si quieren jugar a los videojuegos, deben aceptar
los juegos de los chicos, mientras que™, los chicos no juegan los jue-
80s de nifias: se cree que este hecho redunda en un beneficio
comercial y es probablemente uno de los motivos précticos que
inclina a la industria de sistemas 0 informdtica para producir mas
Juegos para nifios. Esto ocurre porque es més probable que una nila
acepte un juego dirigido a Jos nifios y no a la inversa, con lo que se
amplia la franja de futuros compradores, sin perjuicio de ser una
réctica sexista.
Si bien las nifias jueguen con frecuencia a los juegos disefiados
pata entretenimiento del varén, no significa desconsiderar una discu-
sién interesante: por un lado, sobre los beneficios educativos de los
juegos con PC para ambos géneros porque:
* Estimulan el sentido de alerta de los/las jugadores/jugadoras
frente a una simulacion de una experiencia o situacién de la vida
real y, demuestran mejorar sus habilidades de pensamiento;
‘Hye Sins 2 Cocina, bao yr obs rej las mismas estategias familiares
eee: as que hacernos menci6n, re
tos Urbina fami, Bertomet Rr Forters, José Luis Ortego Hernando
Seas Gibert Martorall lo del figura frsnina en ls videjueges EDUTES,
Revista Electronica de Tecnologia Educative Nan. 1, mayo O2 hip Tedutee we
vses/Revelc2revelecl9sentostitm
60 Beatie Falahole
pa eee eee eee oc
+ Ayudan en el desarrollo de habilidades para la identificaci6n y
asimilacisn de conceptos numéricos, objetos y colores, recono-
cimiento de palabras, incremento de la lectura y mejora en la
comprension, entre otros.
¥, por el otro lado, reconocer la necesidad urgente de disefiar jue-
{g0s ospectficamente para las chicas, adolescentes y mujeres, referidos
4 otros intereses, sin perjuicio que contintien jugando a los juegos
de los varones, si se trata de superar estereotipos.
‘Ain falta mucho para que las empresas y la industria del software
prefieran este mercado potencial desconsiderado histéricamente. Lo
que ocurte, en general, es que estas empresas manifestan conocer
estos inteteses, necesidades y gustos, pero en realidad presentan ala
venta los mismos juegos pero embalados en cajas rosas olilas 0 con
la etiqueta explicita de “recomendado para nifias” y reconvierten a la
PG, en un espacio amigable para las chicas, una propuesta que conti
nntia la explotacién de los estereotipos de! género femenino: maqui-
Ilajes, compras y demés, lo que deberfa continuar siendo criticado.
En realidad, se contintia. desconociendo que no solo las personas
hacen cosas con la PC. sino que esta hace cosas con nosotros/noso-
tras), bre todo tanto en términos de nuestro pensamiento y sus fun-
clones como acerca de nosotros/as mismos/as como personas y de los
cemés, J
‘Como el impacto y la importancia social que en los tiltimos tiem-
pos han tomado los videojuegos en lineal? son muy elevados, toda
reflexidn al respecto de su posible valor formativo podria ser poca.
Muchas veces, los videojuegos se convierten en la primera oportunt-
dad en que chicas y chicos acceden alo multimedial ya través de ello
a la cultura popular de la sociedad.
Los medios electrénicos como la televisi6n digital, los videojuegos
yy los juegos teleméticos en red con TIC, constituyen la piedra funda-
mental del aprendizaje electrénico que realizan los chicos y chicas,
hoy, al navegar en Internet. Esto se ve demostrado en el interés de sus
historias, el atractivo de sus protagonists, la claridad de sus reglas y
objetivos, la variedad de actividades y las estrategias que implican y,
{Ti Tule Sh (900 Lavi as pals. aids, Barcelona.
Te eo aot deo Kide making sense of Nintendo, Cambridge: Harvard
Univers Press, USA
TENG 2 ass) creasing eeltercy: Responsive and Responsible Television
Vfoning Unpunished Manuscript, Deparment of Language Education, Univesity
ch Columbia, Vanover BECanada
ta°fuinote B-BODH Lec crore Internet Homo Sapiens, Rosario
La educaci6n informal y formal 6
ademas, su protagonismo, ya que pueden escribir en blogs de la red,
mostrar sus fotos, etc., donde junto a todo ello, internalizan los cédi
gos de la cultura popular, un hecho que hoy se percibe cada vez més
de modo virtual a través de las redes electrdnieas.
Lo enunciado no puede desconocerse en la escuela ni por los/las
docentes. Se requiere un ingrediente central para la formacion
docente y/o directiva: que apunte a concientizar todos los fenémenos
Y procesos sociales que portan y encierran sesgos culturales y sexis-
tas, y proceder a realizar una lectura critica de los mismos, ahora de
enérgica circulaci6n en Internet, con su correspondiente desmntifica-
cién, Obsérvese la contradiccién que se involucra, la que deberfa ser
desmontada por una socializacién tecnolégica critica a la par que por
una reflexidn cuestionadora desde la perspectiva del género, sobre
todo por los contenidos que portan, desde el punto de vista de su
concepcién y uso, si de no perpetuar mds la inequidad y exclusion.
Adyacentemente, también, se deberia tratar de frenar la industria
multimedia que, con esta aproximacién sesgada hacia el disefio y
produecién de los juegos informaticos, solo se persigue comercializa-
iones millonatias que contribuyen al control soctal.
La imagen de la mujer en los medios de
comunicacién social y electrénicos como Internet
Uno de los problemas més debatidos en la exploracién de las
interrelaciones de las fuerzas formativas generales de una sociedad
es la consideracién de los medios de comunicacién social como
reflejo de la cultura existente, més que en su recreacién o reformula~
clon. Como se sabe, las imagenes que de la mujer propalan los
medios impresos, audiovisuales e informsticos, es su participacion
exacerbada en el consumo de objetos materiales y simbélicos mas
que en la produccién de los mismos. No pueden disociarse del con-
texto socioeconémico, politico y cultural que de modo hegeménico,
androcéntrico y no representativo rige en un determinado momento
‘en una sociedad y la cual sostiene sus normas y creencias.
La forma en que se muestra ala mujer en tales medios es el resul-
tado de una interaccién de fuerzas que moldean la realidad social,
remarcando la discriminacién genérica en desmedro de la mujer. De
este modo, los medios de comunicacién social, como en general los
electrénicos telematicos, producen sistemas de mensajes y simbolos
(fortificados por el lenguaje espectfico de cada medio} que recrean,
e Beatriz Feinhole
estructuran y legitiman las imagenes culturales ancestrales predomi-
nantes, centradas en estereotipos masculinos y femeninos: deberia
recordarse que los sistemas de dominacién son legitimos para que
una voluntad y el interés hacia el poder tengan lugar. Algo es legftimo
porque s¢ lo reconoce dentro de las normas y valores aceptados por
el conjunto, A veces se lo considera inmodificable porque “las cosas
siempre fueron asi’...es el caso del género... Esto afecta cualquier
proceso de cambio 0 revision de la dinamica social, que deberia
basarse en el principio de autonomfa, como la capacidad de generar
‘Ymanejarse con propias normas.
El comportamiento de los medios de comunicacién social e infor-
maticos, al producir y emitir aspectos parcializados del papel de la
mujer y al ocultar otros, contribuye a sesgar la interpretacisn y las
cexpectativas sociales sobre ella e inciden y actian como resortes tra-
dicionales, cuando no autoritarios, dela educacién informal constan-
te. Recuérdese que el promedio de la audiencia televisiva argentina y
atinoamericana se halla entre tres y cuatro horas diariast.
Si tratamos de fomentar una conciencia no discriminatoria de la
imagen de le mujer en los medios de comunicacién social deberfa-
‘mos -tanto los padres en el hogar como los educadores de todos los
niveles y modalidades del sistema educativo formal- estimular una
recepeién activamente critica de esos mensajes"®,
Entre todos ellos, mencionaremos a contintacién los que més
preocupan:
+ En la publicidad), las mujeres aparecen como simples consumi-
doras irreflexivas y como meros objetos sexuales, lo que dismi-
nuye su autoestima,
+ En un 90% de los casos (tanto en la radio como en la TV) se pre-
senta a la mujer como esposa, ama de casa y made solamente;
con poco trabajo fuera del hogar. Ast, se cree que no se muestran
los conflictos en esta simultaneidad laboral.
+ Se transmite la posicién de autoridad masculina usando la voz,
en offen cortos comerciales, periodisticos, etc.
+ Se supone y se muestra que las mujeres toman la decision de
compra en productos poco costosos y relacionados con el hogar
(lo opuesto a los hombres), lo que induce a considerar que las
V4. Fainhole, B (1904) Los ninos yla TV argentina. El Colegio. Sudamericana, Buenos
Altes
15. Gutiérrez, (1874 y 1988) La Pedagogia del lenguaje total, que aborda una metodo-
gta para ta letura critiea de los mensajes en los medios de comunicacién socal.
Humanitas, Buenos Aires.
16. Santoro, . Publicidades y champanas. Lenguaje visual. En Chaet, y Santoro, $
(2007) Las palabras tienen sexo. Artemisa Comunicaciones Eaiciones, Bs. As.
La educacién informal y formal 6
mujeres no deciden en cosas importantes o, por lo menos, esto
nunca se muestra.
+ El objetivo primordial de la mujer parece ser conquistar y retener
a.un hombre, para lo cual hoy se abusa de las cirugfas estéticas
corporales.
* Se establece como valor universal que a las mujeres les gusta 0
hallan satisfactorio el trabajo doméstico y por eso se educa a las,
nifias en esta linea.
+ En los programas draméticos (tanto en radio, en TV como en los
videojuegos), se presenta a las mujeres con menos frecuencia en
Papeles centrales que a los hombres. Se establece como valor que
el matrimonio y la maternidad son més importantes en la vida de
la mujer que en la del hombre.
+ La TV-con sus novelas- representa la divisi6n tradicional del tra-
bajo en el matrimonio y la ocupacién tradicional femenina como
subordinada al hombre, con menor categoria, autoridad y rasgos
de pasividad.
* Los medios de comunicacién social, en especial la TV por su
poder de penetracién ahora de igual modo, complementados
por la masividad del softiware, producidos comercialmente a cos-
tos muy reducidos, unos presentan juegos y otros emiten progra-
mas (tanto comerciales como culturales), que reflejan en general
Jos conceptos tradicionales sobre la naturaleza, el papel y el lugar
de la mujer en la sociedad.
Aunque no se ha demostrado de modo concluyente los efectos
sobre la conducta, es indiscutible la influencia de la TV e Internet en
la percepcién e interpretaci6n de la realidad. La programacién de
todos los medios de comunicacién social oftece una informacién y
luna representacién inexacta y deformada al exponer, en grados
diversos © variados, una imagen fuertemente estereotipada del
género.
Dado que la poblacién hoy presenta, en general, menos hébitos
constantes de lectura’’, (con las consecuencias que ello acacrea) y
que Ia informacién les llega veloz y prioritariamente a través de las
imagenes de los medios electrénicos, su produccién y distribucién por
parte de la radio y la TV-y sus soportes en convergencia tecnolégica
de You-tube, I-pod, etc.~ con programas informativos y formativos en
17, Resultados de Evaluacion PISA (Programme for International Student Assessment)
Para Argentina en 2007, Diario La NaciGn, 5 de diciembre de 2007.Bs. As Resultados
{que Se vieron agravados en la actualidad cel 2010.
Beatriz Fainhole
conectividad global, son recibidos a tiempo real por todos y todas,
sin suponer una superacién de los estereotipos tradicionales.
Los productos de la industria cultural (programas de radio, TV,
revistas, CD-Rom, software, sitios de Internet, blogs, you-tube, pell-
culas, diarios convencionales y electrénicos, etc.) poseen ciertos ras-
{g0s especificos (que les brindan la estructura y el funcionamiento de
Jos medios) tales como la interpelacidn directa al publico, la biésque-
da de efectos inmediatos y de asimilacién répida. Al alimentarse en
Jas fuerzas més tradicionales y conservadoras de la sociedad se cons-
tituyen en una permanencia de modelos de control social y no de
renovaci6n de la cultura.
As{, al presentar reiteradamente el estereotipo de cada sexo y des-
cribir negativamente todo lo que se aparta de él, los medios de comu-
nicacién combaten cualquier intento transformador de valores, usos
ycostumbres.
Bs aconsejable, por ello, que la familia, la escuela y el profesorado
revisen criticamente lo que chicas/chicos y grandes reciben / proce-
san/resignifican a través de estas orientaciones masivas, Io cual per-
miitiria reconsiderar la inmovilidad de los roles dominantes asignados
alhombre ya posicién secundaria asignada ala mujer, que en variadas
instancias socio-econémicas la realidad indica que ya ha comenzado.
En este sentido, merece sefialar la accién sostenida, sobre todo por las.
organizaciones no gubernameniales, nacionales y extranjeras en general
yen especial dedicadas al tema de género, lo que deberfa ser asumido
‘como meollo de diversas polticas piiblicas de pafses y regiones.
La imagen que de la mujer da la television
‘Asf como persiste la discriminacién en la educacién y en la socia-
lizacién de los roles adultos, que luego se manifiestan en el trabajo del
mismo modo que en el hogar, también contintia en la politica y en los
medias.
Muchas veces se escucha “en los medios no existe el machismo
porque trabajan muchas mujeres”, pero al igual que en la economfa,
sise debe decidir... trata de cosas de varones, pero sie trata de tra-
bajar, lamen a las mujeres que son “balazos"....
Por tratarse de un diagndstico exhaustivo y a la vez sintético, sin
haber perdido actualidad, presentamos una crénica que Moira Soto
realizé en 1988 especialmente para un diario de Rio Negro, en donde
muestra como los medios no registran, atin, los cambios que respecto
de la mujer se han gencrado porque piensan que deberian encender
La educaci6n informal y formal 6
Juces més que oscurecer mentes....ya que una vez que se comienza a
ver, no existe retorno.
“Al parecer, el nuevo afio no ha llegado con ninguna mejora en lo
que hace a la imagen que de la mujer brinda la television argentina.
A cinco afios de democracia, |... a pesar de la Convencién contra
toda forma de discriminacién hacia la mujer y de una ley local con-
tra la diseriminacion en general, los programas de TV -salvo alguna
excepcién- estén conducidos por varones, las telenovelas siguen
dando una imagen entre tonta y maligna de las mujeres, los llamados
programas humorfsticos exhiben anatomfas femeninas cual sise tra-
tara de reses y sus personajes oscilan entre la prostitucién y la imbe-
cilidad (excluyendo a Gasalla que més que miségino es miséntropo,
y ademas inteligente) y -lo ultimo, pero no lo mejor los avisos
siguen dividiendo a las mujeres en amas de casa serviles y asexuadas,
en chicas liberadas aptas para la diversién (masculina), ahora con la
novedad de exhibir -sin justificacién alguna~ pechos femeninos al
descubierto.
"De los programas cémicos valdrfa més no hablar; ellas tienen que
ser siempre jovenes, llamativas, aptas para el colaless y los siper
escotes; los hombres, en cambio, pueden haber ingresado a la tercera
edad, ser obesos, calvos, tener rasgos inarménicos, ya que se supone
que ellos ponen el humor y la inteligencia..
"Dentro del rubro humoristico figuran también los programas de
entretenimientos y premios, salpicados con chistes verdes de un evi-
dente doble sentido, también decorados por secretarias bonitas y cor-
tas de faldas (del seso no se puede hablar, porque estas sefloritas
estén al servicio del conductor y apenas pueden sonrefr..”
Lamentablemente, también en los programas infantiles la imagen
de la mujer deja mucho que desear; naturalmente, a través de las con-
ductoras les hablan a los chicos con el tfpico estilo importado y ani-
ado infantil. Son inexistentes los programas imaginativos, con sus-
tento recreativo-cultural, humor de buen cufto, planteo de temas
interesantes y, sobre todo, auténtico respeto por el chico y la chica
como personas inteligentes y afectivas.
Introducir el enfoque transversal de género consiste en la conside-
raciOn y evaluacién del impacto en la produccién de contenidos en
jersos mediadores y mediaciones cuyos usuarios son varones ¥
mujeres, quienes deberfan considerar la existente diferenciacién de
necesidades y realidades de ambos. Se trata de correr la mirada en la
concepcién, produccién y distribucién de productos de comunica-
cién social y electrénicos (en las multiples formas existentes y otras
aun en modos desconocidos de presentaciGn). Superar cada dfa las
66 Beatriz Fainhole
existentes brechas digitales y electrénicas para favorecer la socializa-
ion de la mujer en su interacci6n con la PCy en las redes sociales del
ciberespacio!®,
Pero no se crea que al interior de este tejido de fibras épticas no se
retoman las reglas formales e informales de operacién, que implican
las mismas relaciones de poder vigentes en la realidad tangible. Es
decir, se retoman los mismos valores y expectativas que reconstruyen
los imaginarios y ordenamientos sociales, mas o menos acostumbra-
dos. Alrededor de ello, se elaboran relatos, narrativas, mitos y se per-
siguen conservadorismo y utopias que absorben y atafien a la mujer.
Entonces introducir el enfoque transversal de género, ciertamente
coadyuva a revisar y asf cambiar el panorama que se est4 describien-
do. Se trata de una cuestidn de mirada, que puede y debe ser aplicada
en el tratamiento de todos los temas, pero fundamentalmente en la
curricula de formadores, tanto a los futtiros docentes como también a
los comunicadores/comunicadoras sociales, periodistas, producto-
res/productoras y realizadores/reelizadoras, técnicos/técnicas audio-
Visuales, locutores/locutoras, funcionarios de las estaciones de radio y
TV, disenadores de softuare de videojuegos y sitios de Internet, que
como responsables de la socializacién y educacien informal replican
el sexismo en las secciones de elaboracién de muchos productos,
segtin el medio que se trate.
Los medios deben dar cuenta de varones y mujeres de forma inte-
gral y equitativa al rescatar sus diferencias biol6gicas y al desmitificar
las construcciones culturales sobre las cuales se instala el edificio
‘comtnicativo mediador.
La presencia de la mujer en los contextos del ciberespacio,
las tecnologfas de la informacién y la comunicacién
-TIC-e Internet
Las TIGo nuevas tecnologfas de la informacién yla comunicacién
en general, y en su méximo exponente de interrelacién en redes de
Internet, estén reformando y reestructurando los patrones de las rela-
ciones e interdependencia sociales!s al atravesar todos los aspectos
16, Termine atuado por Willams Gibson en Ia novela Neuromancer en 1964 como
luna representacion grfica de la informacién que interfuye entre millones de PC
cconectadas y comunicadas,
19, Silver, D. (2000): Looking Backwards, Looking Forward: Cyberculture Studies 1980-
2000) en David Gauntltt (ED), Web Studies: Rewiring Media Studies for the Digital
‘Age. Oxford Univesity Press,
La educacién informal y formal sr
de la vida personal y comunitaria ~ahora global- porque penetran en
la cotidianeidad. Ello, se constituye en fendmenos y procesos nada
despreciables para pensar propuestas alternativas en lo que a género
reficre.
Para comprender el real potencial de las TIC es necesario consi-
derar multiples especificidades, entre ellas, una de las més importan-
tes, deberfa ser las propuestas més cercanas a los sistemas sociales
locales y regionales, hoy en vinculacién internacional. Ell, junto alas
posibilidades de investigacién y desarrollo, innovaci6n tecnolégica,
educacién cientitico-tecnolégica de los usuarios/usuarias, entre
otros ftems, deberfa ser considerado para analizar cuanto de ello
alcanza-o no- a la mujer.
Asimismo, las TIG, si bien posibilitan una mayor codificacion de
la informacién para una resignificacién del conocimiento, requieren
de habilidades y de saberes explicitos y técitos tanto en personas y
grupos como en organizaciones para localizar, evaluar y seleccionar
Informacién, procesos de los que han estado muy alejadas las muje-
res...
Asf, la concepeién, produccién y consumo de tecnologfa no son
procesos manifiestamente disoctados de la mujer ~ni del varén- sino
profundamente imbricados con el uso doméstico que ella realiza de
aquellos, aunque sean inconsultos para la mujer, que tanto en su
‘concepci6n como en ninguna fase de sus trayectorias tecnolégicas, se
supera la visiOn androcéntrica en el disefio del objeto técnico que se
trata de producir, a fin de concebir y construir otro imaginario alter-
nativo para usuarias mujeres, ahora virtual.
Habra que recordar aqui las propuestas cyborg (cy: cibernético;
ong: organismo; o sea organismo cibernético) (Clynes, M.1960) que
demuestran la delgada separacién entre organismo humano y meca-
nismos de la ingenierfa telematica y biomédica, con su muy posible
manipulacién (hasta quinirgica) que configura muchas veces una
diferente tecno percepcién visual y auditiva humana. Son formas de
descamar el cuerpo humano, que pueden y estén siendo ya usadas
por grupos de mujeres contestatarias, generalmente artistas, dando
‘como producto, la fusién persona-PC, que ofrece dos vertientes:
* Hacer insignificante o inmortal el cuerpo humano, lo que podria
llegar a reproducir infinitamente el modelo patriarcal, autorita-
tio 0 antidemocrético (con la consecuente desvalorizacién del
cuerpo femenino); y
20. Butler J. (1989) Gender Trouble: Feminism And TheSubversion Of Identity, London
Routledge,
ea Beatriz Fainhole
«+ Desafiar la creacién via la resistencia 0 el desaffo a la opresion
existente a través de las producciones artisticas, conocer sitios
web desafiantes de "cybergirls” que investigan y publican en
Internet®: las posibilidades tecno perceptivas con mensajes y
dibujos provocadores, con y sobre el territorio del cuerpo feme-
nino como forma de reaccién rebelde ala manipulacién comer-
cial consumista de la sociedad real impactada por lo virtual.
cada como propia a las mujeres y sus nulas aptitudes para la tecnolo-
sfa, a fin de incorporar, hasta el enfrentamiento radical con agresivo
desmonte ideolégico, hacia una formacién alternativa de la mujer a
través de una serie de dispositivos cognitivo-tecnoldgicos que reformu-
len el imaginario no solo de las mujeres sino también de los varones.
La mujer, de este modo, re-elabora su relacién con la tecnologia
~ancestralmente vinculada a artefactos con el varén— donde se evi-
denciaria el entendimiento eréneo de una asimilacién de la tecnolo-
sgfacon la masculinidad que es otra construccién social y cultural de
poder hegeménico-, para incluir en esta revisién interpretativa, los
planteos actuales de innovacién, de produccién, de distribucién y
uso de la tecnologié
La tecnologia, asihapenetrado ena identidad yen lasrelaciones
de género, marcando las trayectorias tecnolégicas, hipstesis que se
hallan hoy en la base del analisis feminista en la buisqueda de la equi-
dad de género% referidas a la tecnol6gicos.
Para balancear esto, las mujeres deberfan adquirir, consolidar y
perfeccionar competencias tecnoldgicas acordes al tiempo histérico
cultural de complejidad que hoy toca vivir, con habilidades generales
y especificas de manejo de la informacién e interactividad con las
TIC, en patticuler. La superacién de la exclusién a este respecto se da
por el acceso a la educacion, que antes o concurrentemente deberfa
superar la I6gica de la socializacién de género, dado por el aprendi-
zaje de una cultura doméstica transmitida de madres a hijas y tam-
bién en las escuelas, de manera informal y con saberes basados en la
‘experiencia y la repeticisn.
‘Vale decir, que sila situacién es, entonces, facilitar y permitir cons-
truir saber tecnolégico como forma de saber, hacer y actuar desde la
2 Gracias alas posiblidades de os programas de blog, flrks, youtube, etc ce la web
2.0 canocida como la Internet social! partcipatva
22, Barra, MJ, Magali, C,, Miqueo, C, Sanchez, M.D. (eds) (1899) Interacciones,cien
ia y gdnero discursos yprdctoaselomifcas de mujeres earia-Antrazy. Barcelona
a educacién informal y formal 69
perspectiva de género -no solo epistemoldgica sino politicamente-,
en sus principios y consecuencias, se trata de entrar en interaccion
con artefactos y dispositivos cognitivos, es decir, desarrollar habilida-
des para tomar decisiones a partir de otros posicionamientos sociales.
El desaffo, hoy, incluye lograrlo con las TIC, en y desde el ciberespacio,
el que debe servir de continente para aprender colaborativamente de
las nuevas experiencias tanto de unas/unos como de otras/otros, ali-
var injusticias, prepararse para otras situaciones y empoderamientos,
desarrollar respeto a la diversidad, ete.
Desde una concepcién de la sociologia constructivista de la tecno-
logfa que se propone enfrentary apropiar las TIC con el fin de disefiar
escenarios para perfiles de actores especificos, para contratrestar la
e-exclusion (0 exclusion socio-electrénica de la mujer y también de
otros grupos sociales), el uso alienado y los efectos negativos de la
velocidad y la cantidad desmesurada de informacién (la mayoria de
las veces de corte mercantil, pornogrifico y de abuso sexual respecto
dela mujer), para trocarlo por la critica iluminadora que deberta pro-
agarse penetrar en toda la sociedad
Sila socializaci6n, como se ha visto, se desarrolla a través del len-
_guaje que converge en Internet, este deberfa ser el marco para apo-
Yar otros caminos, entre ellos, la participacién ciudadana, consolidar
el derecho a la informacién y, por ende, la educacién en equidad de
género en la era digital. Se poseen sobradas muestras que esta nece-
sidad social -nacional, regional y global-esté amenazada en su satis-
faccién por desigualdades socioculturales y econémicas, articuladas
con las divergencias de género, éinicas, religiosas, etc. Si bien la
misi6n es inmensurable y de resultados intangibles a largo plazo, se
trata de una tarea insoslayable de aprendizaje.
28. Fainhole,B. (2006) Bl impacto de las TIC en la mujer Reflexiones tearicas y conse
‘uencias précticas. Il] Congreso Multidisciplinario sabre Mujer, Ciencia y toenolo
Panamé.
168 Beatriz Fainhole
Funwoic, B, (2010) Diccionario de Tecnologia Educativa. Alfagrama, Buenos
Aires.
Fiustr, N, (1998) Unruly practices: power, discours and gender in contempo-
rary theory. University of Minnesota, Press and Political Press.
Frenkel, K. (1991) “Woman and computing’. Journal Comunications of the
‘ACM. Noviembre de 1990. Vol. 33. Ne 11.
Gu. Lozano, F (2007) Historia de las mujeres en la Argentina, Alfaguara, Bue-
nos Aires.
Haraway, D. (1995) Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinuencién de la naturale-
za. Cétedra, Madrid.
— (1995) Ciencia y feminismo, Morata, Madrid,
Health, Empowerment, Rights and Accountability. Hojas de Acci6n. New
York: HERA. (s.)
Hexaosc, $. (1996): "Computer - mediated communicatton: linguistic, social
and perspectives’. Amsterdam: Philadelphia John Benjamins,
livre. Paoss Sunvtcs (1997) Perspectiva de género. Glosario de términos. Roma:
Ws.
Inretwarionst. Museu oF Wow (LLM.0.W) wuw.imoworg/economica.
Jscxsou, P (1981) La vida en las aulas. Morata, Madrid,
Kran Zasupovsxy, G. (2007) Sociologia y cambio conceptual. Siglo XXI, Azca-
otzalco, México.
(Onreca, Mancasta et al. (1999) Género y ciudadanta: wevisiones desde al dmbi-
10 privado. Madrid: Instituto de la Mujer.
Praia, Anttanoo ¥ AtsiaNpAO Mosquera. De! Dicho al Hecho... Construyendo el
Trecho. En: Sau, Victoria. "Diccionario Ideoldgico Feminista’. ICARIA. Bar-
ccelona, 1981. Sendon, Victoria. zQué es el feminismo de la diferencia? En:
hitp://wwwrimaweb.com.ar/feminismos/diferencia_vsendon.himl
|hutp:!/wwiwelmostrador.cl/ modulos/noticias/constructor/detalle_noti-
cia.aspPid_noticia=16047
Penez SepeRo, E. (2008) Ciencia y tecnologia en sociedades auténticamente
democraticas, en Seminario: Ciencia, tecnologia y sociedad. Centro Cul:
tural de Espafia. Embajada de Espaia en Uruguay, Montevideo.
Ross, A. y Rusto Humrano, J. (2007) REICE, Vol. 5, No 1. http://wwwarina.
ce.net/arts/volSnumlfarté
Tounaine, A (1998) fgualdad y diversidad. Las nuevas tareas de la democracia,
Fondo de Cultura Econémica, Buenos Aires.
‘Tunas, S. (1995) La vidaen la pantalla: la construccién de la identidad en laera
de Internet. Paidds, Buenos Aires.
UNESCO-IESALC, Informe 2007. Educacién superior y equidad de género,
Cap 8, Educacién superior y Género en América Latina y el Caribe, Vene-
‘ucla, wwrwiesale.uneseo.org.ve
Indice
Presentacion.
Propésito dela obra.
Capitulo 1
Un marco tesrico posible.
Capftulo 2
La formacién de la mujer y por ende del varén.
Los modelos repetitivos ..
La absorcién ocupacional posterior de la mujer
‘kes enfoques tedricos.. i
Bl aprendizaje de los roles adultos.
El vehiculo del lenguaje ..
Rendimiento de varones y mujeres en matemnétic
Capttulo 3
La educacién informal y formal
a primera socializaci6n y la educacién informal:
Los padres y la dulce “espera”
Historia de vida....
Nuestra vida cotidiana..
Los juegos y los juguetes a
Qué pasa con los juegos de nilios y nifias
en la computadora?..
Laimagen de la mujer en los medios de comunicacion
social y electronics como Internet. sone
La imagen que de la mujer da la televisién 64
La presencia de la mujer en los contextos del
ciberespacio, las tecnologias de la informacion
yla comunicacién ~TIC-e Internet
66
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5820)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (898)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (349)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- ALIMENTACIÓN PARENTERAL 3 CicloDocument21 pagesALIMENTACIÓN PARENTERAL 3 CicloDenisse DanielaNo ratings yet
- Ficha Didactica Peli COMETAS EN EL CIELO PDFDocument6 pagesFicha Didactica Peli COMETAS EN EL CIELO PDFDenisse DanielaNo ratings yet
- Martillo Chiriguaya Aristides Aaron Cert Pre OcupDocument1 pageMartillo Chiriguaya Aristides Aaron Cert Pre OcupDenisse DanielaNo ratings yet
- Socio Grupo 11Document6 pagesSocio Grupo 11Denisse DanielaNo ratings yet