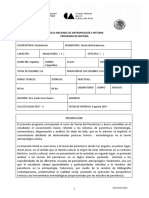Professional Documents
Culture Documents
Lectura 7
Lectura 7
Uploaded by
HugoBotello0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views22 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views22 pagesLectura 7
Lectura 7
Uploaded by
HugoBotelloCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
You are on page 1of 22
josé alfredo flores*
el problema de la relacion sociedad
naturaleza: una contradiccién dialéctica
«la famosisima “unidad del hombre con la naturaleza” ha consistido
siempre en la industria, siendo de uno u otro modo segiin el mayor 0
menor desarrollo de la industria en cada época, lo mismo que la
“lucha” el hombre con la naturaleza, hasta el desarrollo de sus
Juerzas productivas sobre la base correspondiente.
Carlos Marx y Federico Engels
La ideologia alemana
Introduccién
En la arqueologia encontramos, por lo menos, tres posiciones teéricas claramente
definidas en torno al problema de la relacién sociedad naturaleza. Por un lado, se
encuentra aquella que se atiene a una postura determinista en la que la naturaleza
ocupa el papel central de dicha relacién, donde los distintos grupos humanos sélo
promueven procesos adaptativos, a través del desarrollo de su cultura. Y, por otro
lado, las que dan un mayor peso a la sociedad y a su capacidad transformadora, y
en la que se no se reconoce la adaptacién como un proceso fundamental. La ar-
queologia simbélica da un mayor peso en sus procesos interpretativos a los conte-
nidos miticos y simbdlicos. La arqueologia social fundamenta la explicacion en la
produccion socioeconomica, sin desconocer dichos contenidos. Es sobre la base
de esta segunda posicion tedrica en que se desarrolla el presente documento.
Posgrado en Geografia, Universidad Nacional Auténoma de México (UNAM), correo
electenien: pritinama2006@yahoo.com.mx
- ANA +47 ENERO 20;
. ,OLOGIA AMERIC. 11
iN DE ANTROP!
46 BOLETI
-DICIEM
PRE aay
distintas perspectivas antropologicas existen dos Brandes po:
Entre las Siciog,
torno a la relacion sociedad-naturaleza: monismo vs. dualismo, Positins
co aeumen totalmente opuestas y mutuamente excluyentes, Este trabajo “S due
— los argumentos de cada una de dichas posturas y Sostiene que aby
posturas son historicamente insostenibles. :
Esta presentacion plantea, ademas, desde una perspectiva material
ca, que la unidad o separacidn/alienacién de la sociedad respecto de |
en determinadas formaciones sociales es producto de las relaciones
producci6n histéricamente determinadas que han entablado los seres h
largo de su desarrollo, de las condiciones concretas en que se reali
productivo y el nivel de acceso a la riqueza socialmente producida. Y
en la unidad o separacién de la sociedad respecto de Ia naturaleza han operado
tres grandes negaciones dialécticas, que van desde la configuracién del ser hu.
mano en ser social hasta el capitalismo contempordneo. Con la posibilidad teérica
y practica, historica finalmente, de que tenga lugar una negacién cuarta entre |g
relacién sociedad-naturaleza y, con ello, una responsabilidad ética hacia la natura
leza, lo que en su caso implicaria sentar hoy las condiciones sociales para que esto
tenga lugar.
A la par discute la idea que opone radicalmente Ia naturaleza a la cultura, 0
mas propiamente a la actividad creadora del ser humano. Se reconoce en a natu-
raleza la impronta humana y la huella de su transformacién, sin sostener, la elimi-
nacién de la naturaleza objetiva que existe independientemente del ser humanoy
de su actividad transforniadora. Para ello se apoya de las categorias de la dialécti-
ca: contenido/forma y esencia/fendmeno. En el proceso se discute el concepto
tradicional de “naturaleza” que ha visto como sinénimos los términos de naturale
za, medio, medio ambiente, medio natural, entorno natural, medio ambiente nat:
tal, espacio natural, etc., que como términos pudieran ser utiles y descriptivos,
Pero no como conceptos explicativos. Concluye con una diferenciacién categoria
en relacién con el contenido material de todo proceso de transformacién social Y
la forma socialmente derivada resultado de dicha capacidad transformadora pot
parte del ser humano: naturaleza y medio (naturaleza humanizada).
ista iste,
‘4 Naturale,
Sociales de
ruManos a |p
Za el trabajp
Propone que
La relacién sociedad naturaleza en la Arqueologia y la Antropologia
En la arqueologia encontramos tres importantes posiciones en torno al Be
de la relacién sociedad naturaleza. La arqueologia simbélica con base a man?
cepto de paisaje ritual reconoce la capacidad de transformacién del racist ib
de la naturaleza, pero sobredimensiona el papel que juega en su transform ig
religion y cosmovisién de los pueblos desaparecidos y desestima lap
JUDE ALFKEDU FLORES
ES FL PROBLEMA DE LA RELACION SOCIEDAD NATURALEZA... 47
socioeconémica. Sostiene que la disposicién,
asentamientos y territorios obedece a una rep
y contenidos miticos, simbélicos y rituales, T;
a la politica, al plantear que también obedec
dominio de un grupo humano del territorio
queologia, la ecologia cultural, la ecologia e
teoria de sistemas, entre otras derivaciones,
en la que la naturaleza ocupa el papel cent
tos grupos humanos sélo
de su cultura.
, organizacién y distribucién de los
resentacion en la tierra de principios
ambién atribuye un papel importante
¢ a la ritualizacién y justificacién del
de otros (Broda 2003). La nueva ar-
‘condmica y los que se adscriben a la
se atienen a una postura determinista
ral en dicha relacién, donde los distin-
Promueven procesos adaptativos, a través del desarrollo
le s La cual es entendida como un fenémeno extrasomitico y suprabio-
légico que permite el intercambio de energia de los grupos humanos con Ia natu-
raleza (Vargas 1986:65-67). Y, Por otro lado, la arqueologia social posicién que
da un mayor peso, en dicha relacién, a la sociedad y a su capacidad transformado-
ra, y en la que se no se reconoce la adaptacién como un proceso fundamental. Sin
por ello desconocer las influencias y acciones que ejerce la naturaleza sobre la
sociedad, en relacién con el correspondiente desarrollo de sus fuerzas productivas.
La relacién sociedad naturaleza en la antropologia, segiin sefialan Descola y
Palsson (2001) en Ia introduccién del libro Naturaleza y Sociedad, ha sido abor-
dada desde dos posiciones que se asumen contrapuestas y mutuamente excluyen-
tes: monismo vs. dualismo. El dualismo, sostienen, en mayor 0 menor medida
obedece a una aceptacién acritica de los contenidos 0 dominios ontoldgicos de la
cultura occidental, que separa radicalmente la naturaleza a la cultura o lo salvaje
de lo civilizado. Dando lugar a una dicotomia entre la naturaleza y sociedad, en la
que una se opone y/o separa de la otra. Sea desde una aproximacién “materialista”
en la que la naturaleza conforma la cultura (caso del materialismo cultural, por
ejemplo, o como en el caso de las posturas arqueolégicas deterministas ambienta-
les derivadas) 0 de una “idealista” en Ia que la cultura impone significado a la
naturaleza (como la antropologia estructuralista 0 simbélica).
EI monismo —posicién en la que se adscriben los autores comentados—, sos-
tienen, realmente permite una comprensiOn verdaderamente ecolégica ‘e la bate
raleza y rechaza la concepcién universalista de ésta impuesta por la Cultus
occidental, misma que promueve la contaminacién y destruccién an ie a
Ademas, pone en duda la distincién entre naturaleza y sociedad. Uno de los at
A los que
A stenta con base en casos etnograficos en
teat See eenee separacién alguna entre la sociedad y la
i rupos humanos : n ie I e
oearale 5 r donde incluso el propio planteamiento no tiene ningun St
Za
natn Weaes ashuar y los makuna del Alto Amazonas, 0 los ee a aie
one 4 ). De ahi que se apoye en casos etnograficos 0 de socie: pl
entre otros).
triales para evidenciar y anal zar formas de relacion su: entables.
idenciar suste
ji AMERICANA #47 ENERO, 21.-DictE Ng,
iN DE ANTROPOLOG! Pay
Lev a .
as BOL srando a Latour, que ni siquiera 1g Ciencia
jantean recuperal separacién tajante Oder,
Pp nocimiento de una separa a} entre nap le
mediante el ud por ejemplo, en la fisica moderna “la Ciencig a
2 jue, os
d. En ne y artefactos hibridos en los cuales los efectos may
constantemente mn nes sociales se mezclan de forma inextricable”
les y Soe tecnologia y la ingenieria genética, donde s
en el caso de la i organicas modificadas, lo que sin lug:
transgénicos ¥ vee in A tal grado que no solo la naturaleza
: atura he < : .
impactos en Ta na cto humano sino un objeto sometido a las
cada vez mas un producto .
Asimismo,
opera
socieda'
(op. Cit.:19) .
© SEAN Cultngs
at dUdas ting
misma se vues
leyes de} Merea,
20).
do om — a dudas, Descola y Palsson tienen razon cuando critican la se
a Jégica entre sociedad y naturaleza impuesta Por la cultura ocei
com sia unilateratidad de las aproximaciones antropoldgicas que la hai
También cuando reconocen su no universalidad. Asi como cuando Plantean que
en la practica humana, en general, y la investigacion cientifica, en Particular, no
opera dicha separaci6n, en tanto crean y/o producen efectos sobre dicha naturale.
za. De hecho, la impronta humana se encuentra en mayor © menor medida en
todos los fendmenos naturales. Lo que hace sumamente dificil Teconocer una y
otra.
Lo cual, no significa aceptar el monismo aceptado Por los autores. No pode-
mos aceptar el “monismo” en la relacién sociedad naturaleza, en tanto no hay
noci6n clara de historicidad de las relaciones sociales, ni de las relaciones dife-
renciadas que establecen con esa naturaleza los distintos grupos humanos, segin
su respectivo nivel de desarrollo social. El “monismo” (unidad) o “dualismo
(separacién abstracta y alienada) entre la sociedad y la naturaleza es histérico. No
se percatan los autores discutidos que la relacién “monista” y la “dualista” de lt
sociedad con la naturaleza que contrastan, en realidad existen y han existido hist
ticamente,
En el caso de las sociedades re
Teconocen oposicién/distincién al:
vamente no la hay. La relacién “
les permite apropiarse y transfo:
adecuada para la teproduccién
Y asi sancionada Superestruct
dental, asj
i asumido,
‘portadas etnogrdficamente, por supuesto est
guna entre sociedad y naturaleza, porque eft
‘monista” se sostiene en el proceso productive a
rmar esa naturaleza y volverla naturaleza hum “
de sus formas culturales de vida y de ellos ae s
turalmente lo que hace ilégico del todo sae
Planteamiento. De ahi diversas representaciones etnograficas que 10 ©
k
ae : i i a or
Separacién alguna de la sociedad con la naturaleza y registran ejemp econo’
@ue tratan a plantas y animales como sujetos 0 parientes. No se le da y
la naturaleza como ajena a
Z ella
la sociedad sino como parte integrante de
como ella misma (véase Hornborg 2001 373),
los
a
EL 6
PROBLEMA DE LA RELACION SOCIEDAD NATURALEZA... 49
El “dualismo” en la relacié F
clasistas. Resultado de eee ees naturaleza €s producto de las sociedades
en tanto se enajena al ser humano de la a vleea, a par Ge
trabajo sobre dicha naturaleza por otro aturaleza, al enajenarsele el producto del
ceso de explotacién, que ha legado a ive “ wee ae através de eo
capitalista vigente. Pues le ou i 3 les extremos e inhumanos en el sistema
relacion sociedad naturaleza se ha omens doen las Sear e
en que histéricamente ha tenido lugar el z t oe te
cual se explica desde las relaciones soci fe “te etna ete eae 7
que su expresi6n juridica, las relaciones 4 : See i fi ee
hasdelrseeen productive, le propiedad sobre los distintos elemen-
moe Lae aera gnajenacién de Ia naturaleza no va, del
bre se consideraba a si ao Sara ee oe gee
como parte del cosmos” (Gurevich, en Palsson
2001:82-83). Es hasta el Renacimiento que la representacién alcanzé la enajena-
cién social de la naturaleza con la “otrorizacién” de ésta (op. cit.:83-84). Una
“otra” que debe ser dominada. El ser humano, por tanto, tenia que constituirse
como el amo de la naturaleza (idem). Nocién que se extendié a una diferenciacion
entre los “salvajes” o en “estado de naturaleza” y los civilizados, en capacidad de
gobernar y dominar a los “salvajes”. Discurso claramente identificable desde la
literatura griega, entre el griego y el “barbaro”, y sobre el que se sostuvo la inva-
sion, conquista, dominacién y/o exterminio en las sociedades clasistas y el origen
del imperialismo. Otra forma de enajenacién de la naturaleza, también la podemos
rastrear desde los griegos, en tanto que el trabajo manual y el enfrentamiento di-
recto con la naturaleza para hacerla para si como consecuencia del propio esfuer-
zo, se concebia como una actividad indigna de los hombres libres y propia de los
esclavos (Sanchez 2003:39).
Esto es, la historia humana es producto mismo de las relaciones con la natura-
leza y la unidad y/o enajenacién histéricamente determinada de esa naturaleza. De
hecho, la propia ‘mercantilizacién de la naturaleza que bien Teconocen los autores
discutidos es evidencia de un acelerado proceso de enajenacién (separacién abs-
tracta) del ser humano y la naturaleza. Sostenida por las propias relaciones de
produccién capitalista. Esa enajenacion de la naturaleza ha conducido a la desapa-
ricién de la naturaleza misma como medio de realizacién del ser humano y a su
mera configuracién como objeto econdmico, oom mercancia, La mercantiliza;
cion de la naturaleza ha Ilevado a constituirla en “capital”, fuente de “servicios
ambientales”, etc., lo que solamente refiere a “relaciones entre seres humanos y
de ningun modo pueden denotar relaciones entre los seres humanos y 2 ae
za” (Hornborg op. cit.:74). La naturaleza ha sido totalmente abstraida de la praxis
humana.
‘iN DE ANTROPOLOGIA AMERICANA ¢ 47
LETIN E
ENERO 2011-p
-Dicy
9 BO EMRE
My
Relacion sociedad naturaleza: una contradiccién as
La contradicci6n dialéctica histéricamente determinada entre la s
naturaleza es un producto social. Contradiccion que ha resultado
miento del ser humano con dicha naturaleza, en tanto medio de afj
De hecho, la configuracién misma del ser bioldgico en ser social es resultado
dicho enfrentamiento. Lo que ha permitido configurar la sociedad como Una “ s
tidad” diferenciada de la naturaleza. No distinta. En continua relacién-e ba
de ella. Extraiiacién de la naturaleza en tanto la sociedad humana a lo |
desarrollo histérico ha intentado reducir, romper, doblar o suprimir las leyes naty
ralmente impuestas. Leyes que constrifien o modelan las condiciones de vida de i
totalidad de los seres biolégicos. Leyes que histérica y gradualmente han sido
modificadas las condiciones de su accién, no destruidas ni colapsadas, de maner
directamente proporcional al desarrollo que la sociedad humana ha alcanzado de
sus relaciones sociales.
Al respecto, resulta pertinente recuperar, particularmente, el planteamiento de
Engels (1968:104-105), que nos dice:
Ociedag
y
del enfien
Tmacién de Gj
Xtafiaciig
Argo de sy
Los primeros hombres que destacaron de la animalidad eran en todo lo esencial tan
poco libres como los animales mismos; pero cada progreso de la cultura fue un paso
hacia la libertad. En el umbral de la historia humana se encuentra el descubrimiento
de la transformacién del movimiento mecdnico en calor: la produccién del fuego por
frotamiento; en el ultimo estadio de 1a evolucién ocurrida hasta hoy se encuentra
el descubrimiento de la transformacién del calor en movimiento mecénico: la mi-
quina de vapor. Y a pesar de la gigantesca subversion liberadora que produce
maquina de vapor en el mundo social —accién que no esta aiin ni en su mitad—¢
indudable que la produccién del fuego por frotamiento la supera en cuanto a eficacia
liberadora del hombre respecto del mundo. Pues el fuego producido por frotamiento
dio por vez primera al hombre el dominio sobre una fuerza natural, y le separé asi
definitivamente del reino animal.
El binomio relacién/extrafiacién entre sociedad/naturaleza no debe entenderss
por tanto, como una separacién de la sociedad respecto de 1a naturaleza y viceve
sa, no debe entenderse como una disoluci6n de la unidad esencial entre ambas
Por tanto, como configuracién de dos opuestos irreconciliables. Por demas ae
sible. Sino como las condiciones concretas en que tiene lugar la dialéctica
relaciones sociales de los seres humanos con la naturaleza to de
La naturaleza es la condicién y posibilidad de despliegue y desarrollo 7,
sociedad. La sociedad sin la naturaleza no tiene condiciones objetivas de er i,
cia ni de reproduccién. Por el contrario, la naturaleza esta atada, una Pa sus fuer
en su desarrollo, a las condiciones que ha establecido la sociedad, gine istorioe
zas productivas correspondientes. La unidad sociedad/naturaleza ¢s!
JOSE ALFREDO FLORES,
EL PROBLEMA DE LA RELACION SOCIEDAD NATURALEZA... SI
mente determinada por la dialécti
fa dialéctica de i ici
de desarrollo. Es un proceso hints | trabajo humano en condiciones concretas
macién. iO, el proceso de su conocimiento y transfor-
El “primer act
0” que, en definitiva, di i A
ae nitiva, diferencia al ser humano de los animales y,
ae nes Ios dems pores la naturaleza, asi como de la naturaleza
area oannaesenit on Producir sus medios de vida y, con ello, las condi-
actividad productiva, no erial (Marx y Engels 1973:676, 1976:15). En tanto la
one la vida misma de la especie. “Es la vida mis-
Saati . la actividad vital en que reside el cardcter esencial de la
I , €n tanto actividad libre, consciente (Marx 1987:111). “La libertad
consiste, pues, en el dominio sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza exte-
rior, basado en el conocimiento de las necesidades naturales; por eso es necesa-
riamente un producto de la evolucién histérica” (Engels 1968:104). Marx
concluye el argumento:
Es sélo y precisamente en la transformacién del mundo objetivo donde el hombre,
por tanto, comienza a manifestarse realmente como ser genérico. Esta produccién
constituye su vida genérica laboriosa. Mediante ella aparece 1a naturaleza como obra
suya, como su realidad. El objeto de trabajo es, por tanto, Ja objetivacién de la vida
genérica del hombre: aqui, se desdobla no solo intelectualmente, como en la con-
ciencia, sino laboriosamente, de un modo real, contemplindose a si mismo, por tan-
to, en un mundo creado por él (Marx 1966:68, cursivas en el original; ef: Marx
1987:112; 2003:113).
De este modo, al transformarse el ser humano en ser social, en sujeto producti-
vo, niega (1) la naturaleza, y niega su cardcter de miembro indiferenciado de ella,
como medio de afirmacién de si. “Asi el hombre slo cesa de ser producto natural
cuando el otro que se relaciona con él no es una existencia diferente sino él mis-
tno un hombre individual, aunque no el espiritu todavia. Pero para que el hombre
como hombre devenga para si mismo su tinico objeto real debe haber aniquilado
en él su ser relativo, la fuerza del deseo y de la simple naturaleza. El rechtzo (re-
id i iencia; corresponde por tanto a la auto-
Ta primera forma de autoconciencia; onde por ti -
east i ymo ser inmediato, como individualidad abstracta’
iencia que se aprehende co! i
(Mare [1841 "4 ‘nel original). Este hecho, sin embargo, no tuvo
1841] (s,f-):42, cursivas
nee ut we inmediato, sino como un prolongado y lento proceso que
esta implicado en el proceso de hominizacién y que ate es ae n dl
ie ie éase Marx 2003:146-150, -194; 87-89, 7
homo an 146, See ha sido, resultado de un proceso teleolégico, pro:
me ido a un roducto hist6rico. Un resultado fortuito, Ser aue ee Pe
a i vente 10 osible y lo necesario. Que se ha movido entre la ni ae
dar | ar a ia mas complejas de organizacion de la materia y ¢] q
jar lug:
82 BOLETIN DE ANTROPOLOGIA AMERICANA + 47 ENERO 201 DICIEMBRE 29
5 2
posibilité unas y no otras, como resultado de causas necesari
tanciales (cf. Engels 1959, Marx y Engels 1973:31-32,
1987:142-145, 1966:87-89),
Esta es la negacion primera del ser humano en su relacion con la naturaleza,
Cuando se relaciona conscientemente con sus semejantes en torno al trabajo como
actividad productiva, como actividad creadora,
por medio de la cual despliega su
actividad vital y ejerce su libertad de y sobre la naturaleza. Desde el nivel indivi.
dual hasta el del conjunto social (sociedad concreta), Nos explica Marx:
aS Y causas circuns.
Marx 2003:146-149,
El hombre es un ser genérico no sélo porque en la teoria y en la prictica toma como
objeto suyo el género, tanto el suyo propio como el de las demas cosas, sino tam-
bién, y esto no es mas que otra expresién de lo mismo, porque se relaciona consigo
mismo como el género actual, viviente, porque se relaciona consigo mismo como un
Ser universal y por eso es libre. (Marx 2003:111, también véase Marx 1987:109,
1966:66).
La relacién sociedad/naturaleza, por tanto, cobra particular importancia una
vez que es considerada como el mas grande indicador del grado de su desarrollo
historico y, por consiguiente, de alejamiento del ser social respecto de las condi-
ciones naturalmente impuestas. Solo hasta que el ser humano como ser social se
vuelve sujeto de si, entonces es cuando podemos hablar de una relacién socie-
dad/naturaleza, antes no; antes un miembro indiferenciado de la naturaleza.
El trabajo constituye la forma primordial de la accién consciente de los miem-
bros de la sociedad sobre la naturaleza, de la aplicacién de su fuerza de trabajo
para cumplir un fin ya previsto. Por lo que el ser humano ha creado medios, ins-
trumentos y técnicas de trabajo, estrategias de explotacién, etc., para transformar,
en la medida que su nivel de desarrollo se lo permite y, con ello, ha producido el
medio, esa naturaleza humanizada en que se ha desenvuclto en comunidad, para
satisfacer de mejor manera sus necesidades, Para hacer a la naturaleza apropiada
para si, para sus intereses practicos, porque la naturaleza en si misma no es satis-
factor de las necesidades socialmente determinadas. Sélo la naturaleza humaniza-
da es una naturaleza adecuada para las necesidades humanas (Marx 1966:117,
1987:189, 2003:192). Mas atin:
EL trabajo es, en primer lugar, un proceso enre el hombre y la naturateza, un proce:
so en que el hombre media, regula y controla su metabelismo con ta naturaleza. El
hombre se enfrenta ala materia natural misma como un poder natural. Pone en mo-
Vimiiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piemas,
manos y cabeza, afin de apoderarse de los materiales de Ia naturaleza bajo una
ma til para su propia vida. Al operar por medio de ese movimiento sobre la nate
leza exterior a él y transformarla, transforma a la vez su propi
ALFREDO FLORES
ost EL PROBLEMA DE LA RELACION SOCIEDAD NATURALEZA.
Desarrolla las potencias que dormi i
foment dc laine Coe TOOTS ella y sujeta a su sefioria el juego de
Este proceso negé histéri
p 6 historicamente la negacién primera en la relacién del hom-
‘olectores pretribales que configuran los
‘ontradiccién sociedad naturaleza se mani-
ital. En tanto disponen de una muy limitada
maci6r de la naturaleza, de acuerdo con el escaso
desarrollo de sus medios ¢ instrumentos de produccién. Siendo mayor la inciden-
cia 0 acondicionamiento que ejerce la naturaleza sobre estas sociedades,
En las sociedades tribales, sin embargo, en la medida que han desarrollado sus
medios e instrumentos de produccién, técnicas y modos de trabajo, asi como han
mantenido un mayor crecimiento poblacional; particularmente, aunque no sola-
mente, los productores de alimentos, han disminuido la incidencia 0 acondicio-
namiento de la naturaleza sobre la sociedad (Flores 2006). Dando lugar a un
proceso siempre creciente de control y transformacién de la naturaleza, La con-
tradiccién sociedad naturaleza pasan a resolverla a su favor (Vargas 1986:68).
“Aunque con el desarrollo del ser social la contradiccién Hombre-Naturaleza no
desaparece —lo que equivale a decir que la Naturaleza siempre es el objeto de
trabajo del hombre— si vemos que se desplaza hacia otros aspectos ligados a la
posicién de los individuos dentro del proceso productivo de la sociedad” (idem).
La contradiccién sociedad naturaleza se inserta como componente de las relacio-
nes que establecen los seres humanos en toro a la produccién y,en consecuencia,
se establece y opera de acuerdo con el régimen de propiedad existente (op. cit.:
69). See ape eee
En la sociedades tribales, por tanto, la contradiccion principal no se observa ya
en la relacién sociedad naturaleza, pues ha incrementado su capacidad de control
y transformacién de la naturaleza, que se manifiesta como Propiedad comunal
sobre el objeto de trabajo, como consecuencia de que ha incrementado su inver-
sin de fuerza de trabajo (op. cit.:70). “La contradiccién principal se mueve hacia
las relaciones entre los grupos sociales, cada uno de ellos defendiendo sus inver-
siones sobre el objeto de trabajo” (idem).
Sin embargo, en las sociedades clasist
potenciar su capacidad de transformacion tase
do que los ultimos tres siglos ha alcanzado nt
primeros grupos humanos la relacién/c
fiesta como la contradiccién fundamen
capacidad de transformacién y control
as a la par que estuvo en posibilidad de
de la naturaleza, humanizarla, atal gra-
ransformaci6n sin prece-
deep ctrermeeeeceetceitians
54 BOLETIN DE ANTROPOLOGIA AMERICANA « 47 ENERO. 2011-DICIEMBRE. or
dentes, ahora, consecuencia del desarrollo y expansion del capital, contrariamente
también tuvo lugar un proceso de enajenacién de dicha naturaleza (véase Marx
2003:119-120, 1966:71-72, 1987:117-118). En tanto la relacién sociedad natura.
leza se inserta como elemento de la contradiccién principal, que se manifiesta
como desigualdad y lucha de grupos dentro de la misma estructura social, dado el
arreglo en que se estructura el proceso productivo y las relaciones de propiedad,
La posterior enajenacién de la sociedad Tespecto de la naturaleza ha sido, por
consiguiente, un producto propio de las sociedades clasistas, dando lugar a una
negacion tercera en la histérica relacién entre sociedad naturaleza. Resultado de
un largo proceso que surgid en la sociedad clasista inicial (Bate 1984, 1998a y
1998b) que se consum6, finalmente, en el sistema capitalista vigente.
En este sentido, si bien en el capitalismo han tenido lugar nuevas contradiccio-
nes en la relacién sociedad naturaleza, se han desarrollado y acelerado contradic-
ciones intrinsecas de origen precapitalista y, por tanto, no resueltas por las
sociedades que inicialmente les dieron origen. En las sociedades clasistas Precapi-
talistas tuvo lugar el proceso de cosificacién de la naturaleza, paso antecedente
para su configuracién en mercancia en el capitalismo,
Esto es, las contradicciones histéricamente determinadas de Ia relacién socie-
dad naturaleza de cada formacién econémica social clasista no resueltas en su
proceso de disolucién y en el paso de una formacién econémica social a otra, se
han incorporado y acumulado en las nacientes formaciones econémico sociales.
El capitalismo, como formacion socioeconémica vigente las ha asimilado y acen-
tuado, sdlo que son incorporadas como contradicciones secundarias a su contra-
diccion principal. | ;
La separaci6n y/o enajenacion que ha tenido lugar en la relacién sociedad na-
turaleza se ha concretado en las mismas condiciones sociales en que historica-
mente ha tenido lugar el trabajo y el destino de sus productos, lo cual se explica
desde las relaciones sociales de produccién, 0 lo que no es mas que su expresion
juridica las relaciones de propiedad sobre los distintos elementos del proceso pro-
ductivo. Empezé en la sociedad clasista inicial Porque, pese a que las comunida-
des agroartesanales mantenian la propiedad colectiva de la naturaleza como objeto
de trabajo, asi como de los medios e instrumentos de produccién, su Producto 3
expropiado, usufructuado por la clase explotadora, en tanto de esta manera cris
liza su propiedad efectiva sobre la a fe Toe de la clase explotada,
le ella en productos y/o servicios (Bate . P
Som Marx (2003:1 12-120, véase Marx 1966:62-72, Pero se as
a la naturaleza del ser humano y de la objetivacién de su propio ser, a eile he
el producto de su trabajo sobre dicha naturaleza, a la par que peta Esto
mano de su actividad productiva, bajo trabajo forzado, y de aetna libre
es, de su relacién libre con los otros seres humanos, incluyendo
con la naturaleza, en tanto parte fundamental de ella y de la vida misma; en cuan-
to que por la divisién social en clases tiene lugar una atomizacion del ser humano
ala vida individual. Propia de una disociacién entre el comportamiento individual
y la vida en sociedad que obedece a intereses de clase. Por lo cual, la relacion
sociedad naturaleza es una relacién enajenada, secuestrada por la clase explotado-
ra, en la que la clase explotada ya no se hace en el trabajo ni en los productos
obtenidos de dicha naturaleza. De por si se desprende que, en lo que se refiere ala
clase explotadora, lo mismo ocurre en todas las sociedades clasistas, su relacion
con Ja naturaleza tiene lugar como estado de enajenacién (Marx 2003:120, Marx
y Engels 1981:50, 1967:101), pues es una relacién cosificada en los productos
expropiados. No existe una verdadera relacién con ella porque dichos productos
no son resultado de su trabajo, en una vinculacién organica con ella, sino del tra-
bajo de otros (véase Sanchez 2003:39-54).
En el feudalismo se da un paso adelante en la enajenacién sociedad naturaleza.
Las comunidades agroartesanales y especificamente, sus grupos domésticos y
familias extensas, aun cuando mantienen Ia propiedad sobre los medios e instru-
mentos de produccién y ahora, sobre su fuerza de trabajo, han perdido la propie-
dad sobre la naturaleza como objeto de trabajo, como consecuencia de su
secuestro, robo y/o extraccién por parte de la nueva clase terrateniente, sentando
las bases de la llamada acumulacion originaria. Por consiguiente, su relacién con
dicha naturaleza esta sujeta a la intermediacién del terrateniente feudal, propieta-
rio real y efectivo de la tierra que la otorga en renta para ser trabajada, en contra-
prestacién a un pago por los derechos correspondientes de uso y/o posesién. La
relacion sociedad naturaleza es una relacion enajenada en tanto la naturaleza, bajo
semejantes condiciones de produccién, ya no tiene lugar como medio de realiza-
cién y satisfaccion real de sus necesidades, sino que se ha convertido en medio de
opresién y explotacién, “En el sistema de propiedad feudal, la propiedad de la
tierra aparece como un poder ajeno que domina a los hombres. El siervo también
es un producto de la tierra” (Marx 1976:142, cf: Marx 2003:98, 1966:59).
Concluyendo el proceso en el sistema capitalista actual, donde al trabajador,
resultado de la acumulacién originaria, se le ha expropiado ya de todo medio de
vinculacién con la naturaleza, asi como de todo medio de generacién de riqueza y,
con ello, de la totalidad de los medios que objetivan su capacidad de reproducirse;
se le ha expropiado ademas de la naturaleza misma, como objeto de trabajo, los
medios e instrumentos de produccién que le permitan cualquier tipo de relacién
efectiva con dicha naturaleza (véase, Marx 1991:203-214, 1976:78-88), con todo
Y que es sobre su fuerza de trabajo que se asegura la transformacién de la natura-
leza.
, El trabajador se ve privado de los medios mis esenciales, no sélo de los me-
dios necesarios para la realizacion de su trabajo, como realizacién de si, sino de la
BRE 2019
% BOLETINDE ©
los medios para producir las condiciones esenciales de su vida Mate,
enado absolutamente a la naturaleza de la Sociedad, se le ha confi
un objeto ausente en la determinacion de Ia praxis humana ¥, con ely i.
gurado i d de las relaciones sociales entre los seres humanos, Condicig, ~
de la tote a convertirle en mercancia. “La realizacion del trabajo es sy bien”
eee realizacién del trabajo aparece en la estadio de la Economia Polite,
como desrealizacién del trabajador, la objetivacion como pérdida del objet
servidumbre a él, la apropiacion como extrafiamiento, como enajenacién” (Marx
2003:106; cursivas en el original, cf: Marx 1987:105; 1966:63).
Las contradicciones intrinsecas entre sociedad naturaleza en el sistema capita.
lista han alcanzado a la totalidad de sus fuerzas productivas, sentando las condi.
ciones para la liquidacién de las mismas. A la naturaleza misma, como objeto de
trabajo, se pasa de conferirle un valor de uso a un valor de cambio Y; Con ello, se
ha constituido como el mas importante elemento de expoliacién en Y Por las rela-
ciones sociales de produccién vigentes como consecuencia de su configuracién en
mercancia, dando lugar a una creciente destruccién de su potencial Productivo, sin
intencién real de restaurarlo por el excesivo afan de beneficio y riqueza, abstra-
yéndose de las condiciones naturales que constituyen la base de su existencia, La
fuerza de trabajo ha sido liberada de toda propiedad, y por tanto, de toda relacién
con la naturaleza, por Io cual esta en condiciones de incorporarse al mercado,
como cualquier otra mercancia, en la cual le es usufructuada en forma de plusva-
lia su capacidad de produccién de valores de uso y cambio, impidiendo en defini-
tiva su realizacién en el producto. Todo esto acompaiiado del acelerado desarrollo
de los medios de producci6n, la divisién social del trabajo y la excesiva especiali-
zacion en la que el trabajador ni siquiera esta en condiciones de ver ni producir un
producto terminado, dadas las condiciones en que tiene lugar el trabajo parcelario
(Marx 1966:35, 92; 2003:62, 154-155,'1987:151). qr
En el sistema capitalista se consuma en definitiva, por tanto, la separacion
(abstracta) sociedad/naturaleza. En la que la naturaleza
totalidad de los
rial. Se ha enay
dquiere esa existencia abstracta y alienada propia del mundo de las Listers
donde el trabajo no se presenta como productor de valores de uso (como tra vio
terminado) sino como medida general de las cosas, de los productos (come ines
uniforme y abstracto) donde las relaciones sociales no se presentan como Fe
Personales sino como relaciones entre objetos (Quaini 1985:90).
ne : : de clase:
. Se consuma el largo proceso iniciado desde las primeras sociedades. rie
jConvierte la vida de la especie en un medio para la vida individual ar, com
lugai . . a . : sos *
Sar, enajena la vida de Ja especie y la vida individual y, en segue en su for
i
Vi iti: .
lerte a esta ultima, como abstraccién, en el fin de la primera, tam!
ost ALFREDO FLORES EL PROBLEMA DE LA RELACION SOCIEDAD NATURALEZA.
: J 5
ma abstracta y enajenada” (Marx 1987:11
2003:112; 1966:67). Se configura, finalmente, una triple enajenacién: una se:
da enajenacién del hombre de la naturaleza, una enajenacién de la natural ao
mercancia y una enajenacién del ser humano de su “propia naturaleza”, en Rid
del modo en que desarrolla su ser social, jenacid
» Como enajenacién de los dema:
; demas seres
0-111, cursivas en el original, of. Marx
Una consecuencia directa de la enajenacién del hombre del producto de su trabgjo.
de su actividad vital y de su vida como especie es que el hombre se enajona de loc
demas hombres. Cuando el hombre se confronta a si mismo, también confromta
otros hombres. Lo que es cierto de la relacién del hombre con su trabajo, y consigo
mismo también To es de su relacién con los demas hombres, con el trabajo de estos y
con los objetos de su trabajo (op. cit:112-113, cursivas en el original, véase Marx
2003:114, 1966:68).
La relacién sociedad/naturaleza, por tanto, histéricamente se muestra como un
proceso contradictorio.
Seguido este proceso por, fundamentalmente a partir de las sociedades mer-
cantiles de los siglos XVI y XVII, el paso del predominio del medio “natural” de
trabajo (la tierra) en las condiciones generales del proceso productivo al del medio
de trabajo producido por el hombre: la maquina, incluyendo el traslado de la ma-
yor parte de la fuerza de trabajo del campo a la ciudad, del campo a las fabricas
La relacin entre el trabajo se invierte definitivamente: el trabajo deja de ser fac-
tor de la naturaleza, en la produccién de riqueza, y la naturaleza pasa a ser factor
del trabajo (op. cit.:130).
Esta enajenacién de la sociedad de la naturaleza en el capitalismo, tiene lugar
como condicién necesaria, en tanto la naturaleza, desde la ldgica del capital, re-
presenta un freno, un obstaculo a la produccién y al crecimiento econémico. En-
tendida la produccién no como generacién de valores de uso, sino de utilidad
directa, de plusvalia, de valores de cambio. Vision en la que el capital ha despla-
zado totalmente al trabajo y sus condiciones objetivas (la naturaleza) en la gene-
racién de riqueza. Donde la naturaleza y el trabajo son sustituibles por el capital.
Condicién histéricamente necesaria en tanto constituy6 un requisito fundamental
romover su reproduccién ampliada y, por ende, de las relaciones
toc ee Todo ello acompafiado de la “liberalizacién” del trabajador
dela propiedad de las condiciones objetivas del trabajo, a saber: objeto y medios
de producci6n.
Al respecto, Tee
ha cambiado a lo largo del capitalismo,
imperante que hemos delineado. Durante el lo x
ceses 0 fisidcratas, se reconocia en Ja naturaleza
resulta relevante recordar cémo la nocién del sistema econémico
para finalmente consolidarse la nocién
1 siglo XVII, con los economistas fran-
n elemento fundamental del
sg BOLETIN DE ANI RUrULUUIA Amen ata o a ENERO 2011 D1CHEMDRE ap
sistema econdmico, en tanto medio de utilidad econémica como eneradora q,
riqueza. Se decia que “el trabajo era el padre y la naturaleza la madre de la cars
za”. De ahi la llamada economia de la naturaleza, en la que se Pretendia orientar
la gestién econémica bajo principios mercantiles y monetarios que fuesen acordes
con las leyes de reproduccién natural de los recursos explotados. Se decig que
atentar contra la naturaleza mediante una explotacién irracional de sus recursos
atentaba contra el sistema econdmico. Sin embargo, hacia el siglo XIX, con fay
lamados “economistas clasicos”, como Adam Smith y David Ricardo, tuvo lugar
un primer desplazamiento del sistema econémico al trabajo, como tinico medio de
produccién de riqueza, y al campo de los valores de cambio 0 Pecuniarios, La
naturaleza fue separada del sistema econémico, pas6 de constituir un medio de
produccién de riqueza a un obstaculo al crecimiento econdmico, a un objeto esta-
tico e inerte sin utilidad econémica alguna,
Un segundo desplazamiento tuvo lugar a principios del siglo xx, con los lla-
mados economistas neoclasicos, do la nocién del sistema econémico se redu-
jo simplemente a la produccién de valores de cambio, a /a produccién de
plusvalia (Marx 1983:616-620), por sobre el trabajo (como medio de produccién
de medios de subsistencia y riqueza), en tanto imperaba un anilisis econémico
donde se buscaba el minimo costo de produccién, el maximo precio y la maxima
ganancia, en relacién con el estudio del mercado, los “s tis factores” (mercancias)
y, en suma, una “economia del bienestar”, como condicién sine qua non del cre-
cimiento econémico. Desplazamiento que vino constituirse como el elemento
central de todo el andamiaje del sistema econémico. La naturaleza fue definitiva-
mente sustraida del sistema econdmico, y se discutia acremente la visién de los
fisiécratas, pues —se decia— atentaba contra la utilidad directa. Hecho que dio
lugar a un modelo de explotacién irracional de la naturaleza que ha conducido a
una acelerada extraccién de recursos y, por ende, a un acelerado deterioro am-
biental. “El predominio del enfoque mecénico y causal redujo el campo de estudio
de la economia solo a aquellos objetos que se consideraban directamente utiles
para el hombre y sus actividades e industrias... Cobré soberania la idea de que la
tierra y el trabajo eran sustituibles por el capital” (Naredo 2004:398), Abstrayendo
a la naturaleza de toda importancia econémica, cuando no es simple mercancia, y
fortaleciendo la idea de que el capital es la nica fuente de produccién de riqueza
(idem).
En el sistema capitalista, como consecuencia, ocurre lo que Marx llama “frac-
tura metabdlica” entre la sociedad y la naturaleza. Se refiere a la destruccion eco-
légica imperante bajo el capitalismo, a causa del deterioro del suelo como
consecuencia de la explotacién de sus nutrientes por la produccién y la agricultura
industrial, y en el no regreso de nutrientes procesados en condiciones adecuadas
Para su reintegracién y regeneracién, como abono por ejemplo, sino como conta-
minacién del aire, rios, mares y océanos, destruccién de ecosistemas y biodiversi-
dad, desertificacién, etc., en fin, bajo condiciones en “que se prescriben las leyes
naturales de la vida misma”. Pues, reitera Marx: “La produccién capitalista... no
desarrolla la técnica y la combinacién del proceso social de produccién sino soca-
vando, al mismo tiempo, los dos manantiales de toda riqueza: la tierra y el traba-
jador” (op. cit.:612-613).
El problema fundamental no reside en la naturaleza, reside en la viabilidad del
capitalismo y, con él, de la sociedad humana. Por eso es menester proteger el
medio de la destruccién, mediante practicas verdaderamente sustentables. Por lo
cual, la posibilidad teérica y practica, histdrica finalmente, de que tenga lugar una
negacion cuarta entre la relacién sociedad/naturaleza y, con ello, una responsabi-
lidad ética hacia la naturaleza, implica sentar hoy las condiciones sociales para
que esto tenga lugar. Hecho que, sin duda alguna, implica el colapso definitivo del
capitalismo como formacién socioeconémica vigente, de lo contrario esto no sera
posible. Y hacemos hincapié en el capitalismo no slo por ser la formacién social
vigente, sino también porque con él el grado de deterioro ambiental alcanza nive-
les planetarios. Con todo, no debemos olvidar que la destruccién también es una
constante desde las primeras sociedades clasistas, por ello dentro de éstas jamas
tendré lugar, pues muchas de ellas también sucumbieron precisamente porque
destruyeron su medio y, con él, su espacio social (Flores 2010).
De este modo, consideramos que si existen limites reales de reproduccién de la
naturaleza, en relacién con nuestros tiempos hist6ricos, para con los innumerables
procesos de deterioro y destruccién que determinadas sociedades humanas han
configurado a lo largo de Ia historia y particularmente para la sociedad capitalista
actual, Lo cual no significa, sin embargo, como dice Harvey (2000:250-251) man-
tener una vision catastrofista per se, en tanto que el alcanzar determinados limites
es finalmente una decision (consciente 0 no) social. Al respecto, nos dice Marx
(1987:135-137, cursivas en el original):
El comunismo es la unién realizada del hombre con la naturaleza, la verdadera resu-
rreccién de la naturaleza, el naturalismo realizado del hombre y el humanismo reali-
zado de la naturaleza. [...] como naturalismo plenamente desarrollado, es
humanismo y, como humanismo plenamente desarrollado, es naturalismo. Es la re-
solucién definitiva del antagonismo entre el hombre y la naturaleza y entre el hom-
bre y el hombre. Es la verdadera solucién del conflicto entre... la objetivacién y la
afirmacién, entre a libertad y la necesidad, entre el individuo y la especie.
Por lo cual, una relacién verdaderamente ética y armonica del ser humano con
la naturaleza no es un “abandono” de la naturaleza, un resguardarla en una vitrina
de cristal (Iéase area protegida, parque nacional, reserva, etc.). Es una transforma-
Cién de la misma de acuerdo con sus propias leyes (Engels 1968:104) y no contra
60 BOLETIN DE ANTROPOLOGIA AMERICANA ¢ 47 ENERO 201 LDICIEMBRE 7"
ellas, como el capitalismo se ha empefiado en conducirla,
tiamente la supresién definitiva de la ominosa explotacién del hombre Por ¢|
hombre y, con ello, de toda diferencia y explotacién de clase. O, como mas cle.
ramente ha sefialado Marx (2003:199): “El comunismo es el humanismo concilia.
do consigo mismo mediante la superacién de la propiedad privada”,
lo cual implica Necesa.
Naturaleza y medio (naturaleza humanizada): contenido material
y forma
socialmente derivada
La naturaleza es parte fundamental de la sociedad como medio. El medio es aque-
lla parte de la naturaleza que la sociedad es capaz de registrar, explorar, explotar
y/o transformar histéricamente en funcién de sus necesidades, los recursos so-
cialmente reconocidos como satisfactores y el desarrollo de sus fuerzas producti-
vas. Esto es, incluimos en el concepto de medio, ademas de la superficie terrestre
(y en general el planeta Tierra, en su totalidad), al llamado comunmente “nanoes-
pacio” socialmente reconocido y apropiado que tradicionalmente se ha constituido
como el objeto de estudio de la microfisica, la microbiologia, la quimica, etc., asi
como todo aquello conocido por la ciencia fisica y astronémica del “espacio side-
ral” o “exterior” (Universo). En tanto: “El limite externo de nuestra ciencia de la
naturaleza es hasta ahora, nuestro universo” (Engels 1959:201, cursivas en el
original). Sobre este punto, ademés resulta pertinente considerar la concepcién del
“mundo” o ecumene en la Historia natural y moral de las Indias de Joseph de
Acosta donde, segtin nos comenta O’Gorman, es entendido como domicilio cés-
mico del hombre (2006:XLIX):
...Se trata de un “mundo” concebido como dotado de una estructura abierta (que in-
cluye en principio y en el limite la posibilidad de abrazar el universo)... Esta es la
raz6n profunda por Ia cual en nuestro dia la apropiacién por parte del hombre de Ia
luna o de cualquier otro cuerpo celeste no se Presenta como un problema moral o fi-
loséfico y meramente implica un problema técnico (op. cit.:LXI, cursivas nuestras).
De cualquier modo, es bastante mas complejo qe eso, estd supeditado a que
configuremos nuevas relaciones sociales que histricamente lo posibiliten. °,
dicho de otro modo, que configuremos las relaciones sociales que medien su in-
corporacién, en nuevos grados de esencialidad. ,
El medio es parte de la naturaleza, pero no es la totalidad de Ja naturaleza y os
telaciones. Es aquella parte de la naturaleza que la sociedad historicamente se ha
apropiado y/o transformado conscientemente a lo largo de su proceso de desarro-
llo. Es el producto histéricamente determinado de la apropiacién y/o Co
cién de los contenidos esenciales de la naturaleza por parte de cada soci
~
40S ALFREDO FLORES EL PROBLEMA DE LA RELACION SOCIEDAD NATURALEZA... 61
concreta. Al eared acertadamente ha dicho Voloshinov (1967:132-133) que:
“Al expandirse la base econdmica, provoca una real expansion de la existencia
que es accesible, comprensible y vital para el hombre”,
Cuando enfatizamos que no es la totalidad de la naturaleza y sus relaciones.
nos referimos al hecho de que los seres humanos no somos capaces de aprehender
de una vez y para siempre la totalidad de sus relaciones Y propiedades, sino sdlo
una parte de ella, como medio. O, como ha dicho Engels (1968:24): ,
Los hombres se encuentran, pues, situados ante una contradiccién: reconocer, por
una parte, el sistema del mundo de un modo completo en su conexién de conjunto,
Y, por otra parte, no poder resolver jamas completamente esa tarea, tanto por su pro-
pia naturaleza humana cuanto por la naturaleza del sistema del mundo.
El medio es naturaleza, pero naturaleza humanizada, aprehendida, asumida,
transformada y, en tanto transformada, conocida. Cada generacién deja tras de
si una naturaleza transformada, humanizada, segtin sus necesidades y capacida-
des, asi como los medios necesarios para que las generaciones futuras continten
este proceso de humanizacién de la naturaleza. En tanto el ser humano es, se
hace a si mismo, con base en el nivel que alcanza en la transformacion de la
naturaleza.
La sociedad no puede conocer y/o aprehender Ia naturaleza en su “originali-
dad” y complejidad, de lo contrario ya no tendria lugar ningiin proceso de cono-
cimiento, sélo puede ser conocida en su relacién con ella, mediada por su praxis.
O, dicho de otro modo, el proceso de conocimiento de Ia naturaleza por la socie-
dad s6lo tiene lugar a través del reconocimiento, apropiacién y/o transformacion
del objeto por el sujeto. De hecho, la propia configuracion del ser humano como
sujeto, tiene lugar en esta relacion de transformacion de la naturaleza como obje-
to. Por lo que el sujeto y el objeto Se ea ser considerados como tales en
dicha relacion, no como entidades separadas. | a
EI medio es el punto de encuentro, donde naturaleza y pclae oe
histéricamente. El grado de la transformacién alcanzado ee aera es conse
cuencia del nivel de desarrollo de cada sociedad concreta en su in seg
condiciones de su respectiva formacion social, modo de vida y ae north
Las condiciones del medio resultan altamente sev te o a a nninacién
de las vias particulares de desarrollo social, Ce eam as odo que sean deter-
de su modo de vida. Sin embargo, no acepiatnns Oo tent social. Como €s
minantes para ello. En tanto que dicha eleccién es €st edio, pues en definitiva
social la explotacién de determinados “rect 2
ursos” de) medi jicha eleccion SOM:
nen dicha *
depende de la estructura social. Los el
jementos que incide see
ia y disponible para determina:
la dialéctica entre Ja fuerza de trabajo necesaria Y disponible pa
ENERO 201
62, BOLETIN DE ANTROPOLOGIA AMERICANA + 47 DICIEMBRE 291,
modos de trabajo, beneficios econdmicos, medios de trabajo disponibles, Condi.
ciones y vinculaci6n histérica con el objeto de trabajo, condiciones de su desarro.
Ilo histérico concreto, etc.
La transformaci6n de la naturaleza, que ha dado lugar al medio, es una cons.
tante desde los primeros cazadores recolectores pretribales (Bate 1986, 19984 y
1998b), hasta la sociedad capitalista moderna. En tanto producto de la necesaria
histéricamente determinada forma de relacién/extrafiacion de la humanidad con la
naturaleza. En este sentido, entendemos que el medio es un producto social que
cambia en el tiempo y en el espacio o espacio-tiempo, no como fenémeno dado,
estatico e inmutable. Cambia en tanto lo hace el grado de asimila.
cidn/transformacién de la naturaleza por el ser humano en paralelo con su desa-
trollo histérico.
El medio, por tanto, como naturaleza humanizada es un proceso histérico, sin
embargo, en las sociedades clasistas a la par que estuvo en posibilidad de poten-
ciar su capacidad de transformacién de la naturaleza, humanizarla, a tal grado que
los liltimos tres siglos ha alcanzado niveles de transformacién sin precedentes,
ahora, consecuencia del desarrollo y expansion del capital, contrariamente tam-
bién tuvo lugar un proceso de enajenacién de dicha naturaleza (véase Marx
2003:119-120, 1966:71-72, 1987:117-118).
La naturaleza no es un producto social, lo es su transformacién, su asimila-
cién, su comprensién como medio, es su contenido. Por ello, no debemos con-
fundir el medio con la naturaleza. La naturaleza es mucho mas que el medio y,
Por tanto, no puede, no debe reducirse a él, La naturaleza es la base material y
ecolégica de todo fenémeno y proceso social, cuya dindmica de desarrollo obe-
dece a numerosas leyes que se encuentran en mayor o menor medida fuera de la
capacidad real de los sujetos sociales. La naturaleza obedece a leyes naturales,
a procesos fisico-quimico-bioldgicos, a “fuerzas ciegas” que se encuentran, en
mayor o menor medida, fuera del nivel de acci6n estructural de la sociedad se-
gin el desarrollo de sus fuerzas productivas (Kelle y Kovalzon 1977:8-9). Re-
sultado de una cadena de conexiones y dependencias naturales, objetivas,
constantes, que posibilitan la reproduccién y reiteracién de los procesos y los
fendmenos naturales (idem). En la cual, no obstante, se registran distintos gra-
dos de esencialidad social como resultado de su transformacion Por parte de
cada sociedad concreta.
El ser humano, por consiguiente, “domina tanto mas la naturaleza cuanto mas
conoce sus leyes” (Quaini 1981:65). Por lo que no debemos olvidar el hecho de
que
--.cuanto mds ocurra esto, mas volveran los hombres, no solamente a sentirse, sino
saberse parte integrante de la naturaleza y mas imposible se nos revelard esa absurda
di,
On
1959:152).
O, como ha dicho Marx (1987:137, cursivas en el original):
La esencia humana de la naturaleza sélo existe para el hombre social, porque sdlo
en este caso la naturaleza es un vinculo con otros hombres, la base de su existencia
para los otros y de la existencia de los otros para él. Sélo entonces es Ja naturaleza la
base de su propia experiencia humana y un elemento vital de la realidad humana. La
existencia natural del hombre se ha convertido aqui en su existencia humana y la
naturaleza misma se ha vuelto naturaleza para él.
El medio, como resultado, es aquella parte de la naturaleza que la sociedad ha
aprehendido sus leyes y las ha dominado conscientemente, en relacién con el
nivel de sus fuerzas productivas (propiedades del objeto de trabajo, medios e ins-
trumentos de produccién y la diferencia entre la fuerza de trabajo necesaria y la
disponible), y su visién sobre lo que constituye un recurso Util, explotable. El
medio, en su esencia, en su contenido, no puede entenderse mas que como natura-
leza, en su forma como naturaleza transformada socialmente. O, dicho de otro
modo, la naturaleza constituye el objeto general originario del trabajo y medios de
subsistencia; el medio, por su parte, constituye el conjunto total de objetos de
trabajo ya filtrados a través de un trabajo precedente. /
Sin embargo, hoy nos encontramos ante la problematica que esta capacidad
esta sujeta al “avance de la acumulacién del capital y la expansion del desarrollo
econémico” (Smith 2006:13) y a sus implicaciones de sojuzgamiento y destruc-
cién de la naturaleza y de la naturaleza humana.
Conclusiones
condicién y resultado de la obje-
La relacién/contradiccién sociedad naturaleza es dio de afirmacién de si, y co-
tivacién que ha promovido el ser humano como medio I y libre. Esto es, de la
™o posibilidad de su configuraci6n como ser eae teriaidad de la natura-
apropiacién verdaderamente humana de lo sensible y la a separacion abstracta
leza. En la que se dé cabida a la solucién de la enajenacion y
del ser humano y la naturaleza. .
La sociedad y la naturaleza constituyen las pa hay disolucién
sion e integridad de la realidad como totaidad. No hay dise-Oke
78Y sociedad, la unidad esta dada en tanto
eae —_
rtes constitutivas en SU dimer
entre naturale-
sociedad
Jas mismas re la
64 BOLETIN DE ANTROPOLOGIA AMERICANS SS! ENERO 201 "DICE Maps
ay
entabla con la naturaleza, son la base y condicién de su desarrollo hist,
sociedad no puede existir por principio sin la naturaleza, en tanto Condicig mela
tiva necesaria del proceso productivo. Pues los seres humanos, como Ser i ot
gicos, formamos parte de la naturaleza y cumplimos un sinnimero de sts Bi
que nos permiten nacer, crecer y reproducimos, del mismo modo que todo ri s,
de trabajo y todo objeto socialmente producido, se sostiene de Ja naturaleza,
Ahora, la naturaleza es, en parte, un importante producto de la sociedad He
mos incidido, en distintos grados de esencialidad, en la dindmica de su existens,
La hemos transformado. La unidad de la sociedad/naturaleza, por tanto, esta te
diada, por un lado, por las propias leyes de la naturaleza, leyes a las que lie
humano se encuentra sometido en cuanto ser biolégico-natural y, por otro, la acti.
vidad productiva, las relaciones e instituciones sociales que el ser humano ha
creado en cuanto ser social. La enajenacién sociedad naturaleza es un producto
histérico.
EI medio es el producto de la transformacion de la naturaleza, sin embargo, no
sdlo es el producto socialmente reconocido por la accion humana, no es sélo lo
fenoménico, sino el resultado total de la transformacién de la naturaleza de y por
la accién social sobre la naturaleza. Para conocer los limites y/o cualidades dife-
renciales entre naturaleza y medio histéricamente determinadas debemos apoyat-
nos en la conciencia reflexiva critica.’
Bibliografia
Broda, J.
2003 “El culto mexica de los cerros de la Cuenca de México”, en B. ee
J. (coord.), Cosmovisién y meteorologia indigenas de Mesoamer' Sie
Colegio Mexiquense, Instituto de Investigaciones Histéricas-Univers!
Nacional Auténoma de México, México, pp. 49-90.
Bate, L. F. ia
1984 “Hipétesis sobre la sociedad clasista inicial”, Boletin de Antropolog
Americana 9:47-86.
1986 “EI modo de produccién cazador recolector,
mo”, Boletin de Antropologia Americana 13:5-31. erate “Antropo”
1998a “Sociedad concreta y periodizacién tridimensional”, Bole:
logia Americana 32:41-56.
F fis
© 1a economia del salva}
. iéndol
Ba ar, sino asus pe
“La superacién ‘niga’ [...] no en el sentido logico del verbo Matti gialectio® t
tomdndola y elevandola a un nivel superior [...]-
febvre 1974:35),
Grijalbo, Barcelona,
Descola, P. y G. Palsson
2001 “Introduccién”, en p, Descola y G, Palsson (coords.), Naturaleza ) Socie-
dad. Perspectiy fa . aon
Engels, F. ‘Pectivas antropologicas, Sighy XX Editores, México, pp. 11-33,
1959 Dialéctica de la naturaleza, Editorial Grijalbo, México,
1968 Anti-dithring. La subversién de la ciongy eo
page g. cia L E tihrir
Editorial Grijalbo, México, ee teon piiring
Flores, J. A.
2006 “Los cazadores tecolectores y la formacién social tribal”, Boletin de An-
tropologia Americana 42:33-89 (publicado en 2010).
2010 El espacio social como contenido esencial de la sociedad, Facultad de
Filosofia y Letras-Coordinacién de Posgrado en Geografia, Universidad
Nacional Auténoma de México, tesis de Maestria, México,
Hornborg, A.
2001 “La ecologia como semiética, Esbozo de un paradigma contextualista para
la ecologia humana”, en P. Descola y G. Palsson (coords.), Naturaleza y
sociedad. Perspectivas antropolégicas, Siglo XXI editores, México, pp.
60-79.
Kelle, V. y M. Kovalzon eS
1977 Ensayo sobre la teoria marxista de la sociedad, Editorial Progreso,
Moscu.
Lefebvre, H. .
1974 Marx, Ediciones Guadarrama, Madrid.
ee fecha) Diferencia de la filosofia de la naturaleza en Demécrito y Epi-
, CID Ediciones S. A., México. .
“Manuscritos econdmico-filoséficos de 1844”, en Carlos M. y F. Engels,
Escritos econémicos varios, Editorial Grijalbo, can eee
1976 Sociologia y Filosofia Social, Ediciones Lotus f ee ee
1983 Capital. Critica de la Economia Politica, tomo 1, vol. 2,
éxi i6n”, Fromm,
i ees i sficos de 1844: seleccién”, en E. Fr
gj it ondmico-filosdficos sical Maxioos
199] Fl Cépital Critica de la Economia Politica, tomo ",
‘apital. ;
eure Nee ia y flosofia, Alianza Editorial, Madrid.
2003 Manuscritos de economia, Ib
1966
66 BOLETIN DE ANTROPOLOGIA AMERICANA « 47 ENERO 201 LDICIEMBRE on
Marx, C. y F. Engels
1967 La sagrada familia, y otros escritos econdmicos de la
Editorial Grijalbo, México.
1973 La ideologia alemana, Ediciones Pueblos Unidos, Buenos Aires,
1976 “Feuerbach. Oposicién entre las concepciones materialista e idealista”, en
C. Marx y F. Engels, Obras Escogidas (en tres tomos), tomo I, Editorial
Progreso, Moscui.
1981 La Sagrada Familia o critica de la critica contra Bruno Bauer Y consor-
tes, Akal Editor, Madrid.
Naredo, J. M.
2004 “Crecimiento insostenible, desarrollo sostenible”, en J. Romero (coord.),
Geografia Humana, Editorial Ariel, Barcelona.
O° Gorman, E.
2006 “Prélogo”, en J. de Acosta, Historia natural y moral de las indias, Fondo
de Cultura Econémica, México.
Palsson, G.
2001 “Relaciones humano-ambientales. Orientalismo, paternalismo y comuna-
lismo”, en P. Descola y G. Palsson (coords.), Naturaleza y sociedad.
Perspectivas antropologicas, Siglo XXI editores, México, pp. 80-100.
Quaini, M.
1981 La construccién de la geografia humana, Oikos Tau, S. A. Ediciones,
Barcelona.
1985 Marxismo y Geografia, Oikos Tau, S. A. Ediciones, Barcelona.
Sanchez, V. A.
2003 Filosofia de la praxis, Siglo XXI editores, México.
Smith, N. . ”
2006 La produccién de la naturaleza. La produccion del espacio, Sistema Uni
versidad Abierta-Facultad de Filosofia y Letras, Universidad Naciona
Autonoma de México, México.
Vargas, A. I. . .
1986 “Sociedad y naturaleza en torno a las mediaciones y determina ogi
el cambio social en las formaciones preclasistas”, Boletin de Antrop? og!
Americana 13:65-74.
i N.V. ion,
1576. El tigno ideolégico y Ia filosofia del lenguaje, Ediciones Nueva visie
Buenos Aires.
primera época,
ciones para
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5820)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (898)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (349)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Allen McCartney, Douglas Veltre Auth., Peter N. Peregrine, Melvin Ember Eds. Encyclopedia of Prehistory Volume 2 Arctic and Subarctic PDFDocument272 pagesAllen McCartney, Douglas Veltre Auth., Peter N. Peregrine, Melvin Ember Eds. Encyclopedia of Prehistory Volume 2 Arctic and Subarctic PDFHugoBotelloNo ratings yet
- Systematic Kinship TerminologiesDocument5 pagesSystematic Kinship TerminologiesHugoBotelloNo ratings yet
- Tabla Malinowski Necesidades - JPG PDFDocument1 pageTabla Malinowski Necesidades - JPG PDFHugoBotelloNo ratings yet
- Teoría Del Parentesco VF 2017Document10 pagesTeoría Del Parentesco VF 2017HugoBotelloNo ratings yet
- Amón-Ra - AtónDocument21 pagesAmón-Ra - AtónHugoBotelloNo ratings yet
- Malpica PDFDocument9 pagesMalpica PDFHugoBotelloNo ratings yet
- Geo Hist ProDocument10 pagesGeo Hist ProHugoBotelloNo ratings yet