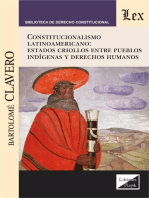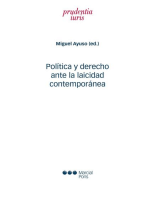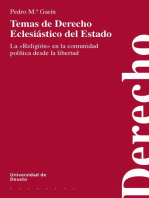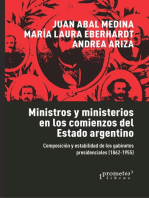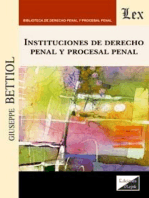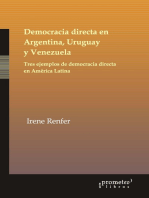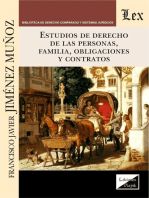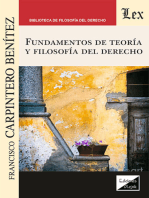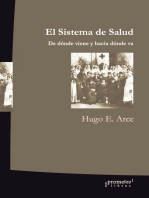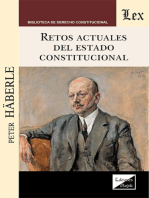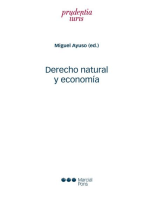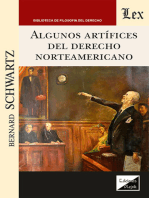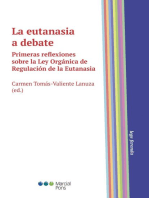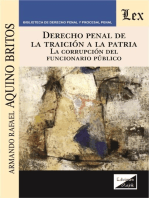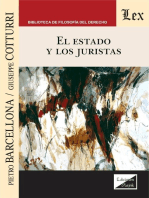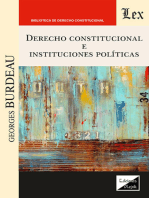Professional Documents
Culture Documents
Modulo
Modulo
Uploaded by
AgustinCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Modulo
Modulo
Uploaded by
AgustinCopyright:
Available Formats
ÍNDICE
UNIDAD I: ÉPOCA HISPÁNICA (1ra. Parte) .............................................................................................. 7
1.1.- Las periodizaciones .............................................................................................................................. 9
1.2.- Las civilizaciones pre-colombinas y la conquista de América ........................................................... 10
1.3.- Imperio Español en América: contexto de la conquista ..................................................................... 15
UNIDAD II: ÉPOCA HISPÁNICA (2da. Parte) .......................................................................................... 20
2.1.- Expansión de la conquista: caracterización jurídica, política y social.
Legitimación de la conquista. Fines y caracteres ............................................................................. 22
2.2.- Sociedad de Indias y legislación social indiana ................................................................................. 25
UNIDAD III: ÉPOCA HISPÁNICA (3ra. Parte) .......................................................................................... 37
3.1.- Institucionalización de la Conquista ................................................................................................... 38
3.2.- Organización política indiana ............................................................................................................. 43
3.3.- Organización judicial indiana .............................................................................................................. 46
3.4.- Sistema hacendístico ......................................................................................................................... 47
3.5.- Sistemas de control ............................................................................................................................ 48
3.6.- Real Patronato Indiano ....................................................................................................................... 50
UNIDAD IV: ÉPOCA PATRIA (1ra. Parte) ............................................................................................... 52
4.1.- El Comienzo del Fin del Imperio Español en América....................................................................... 53
4.2.- Videos y Podcasts explicativos de importantes temas de la materia ................................................ 54
4.3.- Acontecimientos ocurridos en el Orden Externo e Interno ................................................................ 56
4.4.- La Revolución de Mayo ...................................................................................................................... 57
4.5.- La Semana de Mayo .......................................................................................................................... 58
4.6.- Los Principios Políticos de la Gesta Revolucionaria.......................................................................... 58
4.7.- Consolidación de la Revolución ......................................................................................................... 58
4.8.- La Independencia, las guerras y la política ........................................................................................ 59
4.9.- Documentos Preconstitucionales de la Primera Etapa ..................................................................... 61
4.10.- La Iglesia y la Revolución de Mayo. El origen y evolución del Patronato Nacional………………..62
UNIDAD V: ÉPOCA PATRIA (2da. Parte) ................................................................................................ 68
5.1.- Constituciones de 1819 y 1826 ……………………………………………………………………………70
5.2.- Pactos y Tratados ............................................................................................................................... 73
5.3.- Primer Gobierno de Rosas ................................................................................................................. 74
5.4.- Antecedentes del Pacto Federal ........................................................................................................ 75
5.5.- El Pacto Federal ................................................................................................................................. 75
5.6.- Interregno rosista ................................................................................................................................ 76
5.7.- La Dictadura........................................................................................................................................ 76
5.8.- La Generación del 37 ......................................................................................................................... 77
5.9.- La Economía en la Época Patria. Libre Cambio y Proteccionismo (1810-1852) .............................. 78
UNIDAD VI: ÉPOCA CONSTITUCIONAL (1ra. Parte) ............................................................................. 81
El Estado y la Nación .................................................................................................................................. 83
6.1.- Acuerdo de San Nicolás y Constitución Nacional de 1853 ............................................................... 86
6.2.- Reforma Constitucional de 1860 ........................................................................................................ 87
6.3.- Período Constitucional ....................................................................................................................... 87
6.4.- Reformas Constitucionales de los años 1866 y 1898........................................................................ 92
6.5.- El orden oligárquico y la generación del 80 ....................................................................................... 92
UNIDAD VII: ÉPOCA CONSTITUCIONAL (2da. PARTE)........................................................................ 97
Historia Constitucional Argentina | 2
7.1.- El Impacto de la 1era. Guerra Mundial .............................................................................................. 98
7.2.- El Orden Conservador y la Ley “Sáenz Peña” ................................................................................... 99
7.3.- El Radicalismo .................................................................................................................................. 101
7.4.- Golpe de 1930 .................................................................................................................................. 102
7.5.- Doctrina de Facto: el Rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ....................................... 104
7.6.- La “Revolución de 1943” y el Peronismo ......................................................................................... 105
7.7.- Entre la “Revolución Libertadora” y la “Revolución Argentina” ....................................................... 106
7.8.- Las Reformas Constitucionales de 1949 y 1957 ............................................................................. 107
7.9.- Tercer Gobierno Peronista. Golpe de estado .................................................................................. 108
7.10.- El Retorno de la Democracia, el Consenso de Washington y la Crisis del Modelo ...................... 109
7.11.- Reforma Constitucional de 1994 .................................................................................................... 111
7.12.- El Siglo XXI. La Actualidad ............................................................................................................. 112
Glosario (Real Hacienda).......................................................................................................................... 113
UNIDAD VII: EVOLUCIÓN DEL DERECHO ARGENTINO
8.1 ETAPAS DEL DERECHO ARGENTINO
8.2 EL PROCESO DE CODIFICACIÓN EN LA ARGENTINA
8.3 EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS, SOCIALES Y LABORALES
8.4 EVOLUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES CIVILES
8.5 EVOLUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES PENALES
Historia Constitucional Argentina | 3
REFERENCIAS DE ÍCONOS
Historia Constitucional Argentina | 4
INTRODUCCIÓN AL MÓDULO
La materia Historia Constitucional Argentina forma parte de las asignaturas de For-
mación Básica correspondientes al plan de estudios de primer año de la carrera de
Abogacía. Será dictada en forma semestral y abarca contenidos relacionados con la
historia argentina como marco de su evolución, conformación y evolución constitu-
cional. No solo es importante en sí, sino también para el cursado de la carrera ya
que es requisito indispensable tenerla regularizada para poder cursar Derecho
Constitucional, Derechos Humanos y Garantías. Para rendir esta materia hay que
tener aprobado Historia Constitucional Argentina.
La Historia es una de las principales disciplinas científicas que aporta categorías,
conceptos y contenidos fundamentales para el conocimiento del hombre en general
y del futuro Abogado en particular.
La Historia que se desarrollará nos permitirá comprender la complejidad y las pro-
blemáticas de la sociedad en la que vivimos y nos explica los cambios que hubo
desde la llegada de los españoles hasta la actualidad.
Para encontrar las respuestas a estos interrogantes hay que recurrir a explicaciones
multicausales y se establecerá una relación entre pasado, presente y futuro posible
o probable. Habrá que realizar análisis políticos, sociales, económicos y culturales
trabajando con una amplia gama de fuentes (sitios web, blogs, redes sociales, pu-
blicaciones periódicas, testimonios orales, material fílmico, obras literarias y artísti-
cas, etc.) que la tecnología nos pone a nuestro alcance.
Hoy no alcanza con sólo recordar los hechos y lugares donde ocurrieron los princi-
pales acontecimientos de la historia argentina y un profesional de la abogacía tiene
que conocer. Es necesario plantearse interrogantes, formular hipótesis, indagar y
desarrollar la capacidad de análisis.
Las problemáticas contemporáneas nos impactan y necesitamos comprenderlas. Al
construir instrumentos intelectuales y conceptualizaciones sobre el pasado com-
prenderemos y explicaremos las transformaciones presentes. También desarrolla-
remos una conciencia histórica que nos permitirá reconocernos como parte de un
estado-nación que transita los años del bicentenario como país independiente y en
busca de su organización constitucional, que debe buscar mejoras para una socie-
dad más justa y solidaria.
La cátedra de Historia Constitucional Argentina tiene como fundamento estimular el
ejercicio de la lectura crítica del pasado, la reflexión sobre las causas y consecuen-
cias de los procesos históricos, mediante el análisis crítico y la exposición funda-
mentada de ideas. Además, la interpretación de los hechos ocurridos en la historia
argentina y su evolución a través de sus distintas etapas, nos permitirá llegar a la
comprensión de las principales problemáticas contemporáneas. Tema destacado
será conocer y analizar los principales documentos argentinos relacionados con la
organización constitucional.
Los contenidos que se proponen recogen el aporte de distintas ciencias, especial-
mente el derecho, la politología, la sociología y la economía. A través de ellos se
intenta profundizar la conciencia histórica y territorial con el fin de que el alumno
pueda percibir, comprender y proyectarse en las coordenadas del tiempo y del es-
pacio, cuestión de importancia vital en un mundo que se transforma aceleradamen-
te en esas dos dimensiones.
Historia Constitucional Argentina | 5
La elaboración de competencias requeridas para la lectura comprensiva de la reali-
dad social, resulta decisiva para la formación de los futuros profesionales, que sean
capaces de participar en forma autónoma, solidaria y fundamentada en la evalua-
ción y búsqueda de respuestas a los problemas de nuestro tiempo y en el afianza-
miento del sistema democrático.
SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA MATERIA Y USO DEL
MÓDULO
La organización de la materia consta de los siguientes aspectos y ámbitos didácti-
cos:
a.- Webinarios: como mínimo se realizará uno por Eje Temático. En los mismos se
explicitarán las principales características de las unidades, ejes temáticos y ac-
tividades.
b.- Foro de Consulta: los alumnos podrán consultar a los profesores por cualquier
tema del programa o por situaciones relacionadas con el cursado.
c.- Foro de Debate: para un mejor aprendizaje se plantearán temáticas para inter-
cambiar opiniones o sugerencias con los profesores y sus compañeros.
d.- Materiales de Estudio: en esta sección se subirán materiales para el estudio de
la materia, tanto básicos e imprescindibles como complementarios.
e.- Bibliografía: el desarrollo del programa está en la bibliografía básica. Parte de
la misma está en el sistema virtual para ser consultada.
f.- Novedades: los temas más destacables serán comunicados periódicamente.
g.- Módulo: estará accesible a través del sistema virtual. Está dividido en 7 Unida-
des o Ejes Temáticos que abarcan los temas de la materia. En el mismo están
los lineamientos generales de los distintos temas con actividades y sugeren-
cias.
Para comenzar con la utilización del módulo es importante que los alumnos se
familiaricen con los consejos de abordaje a los contenidos de la asignatura.
Al comenzar esta materia se dará una Webinar que se complementa con lo
desarrollado en el Módulo. Siempre hay que recordar que las estrategias de
procedimiento al estudio no suplen a las restantes.
Se sugiere tener siempre el programa a la vista para el estudio del Módulo en
particular y de la Materia en general.
Para un mejor resultado sugerimos participar de los Webinarios, de los Foros
de Consulta y de Debate y seguir con atención el módulo y la sección de Nove-
dades. Lo que no se puede obviar es el estudio de la bibliografía obligatoria.
Al comenzar cada tema del módulo se realizará una presentación a través de
un esquema, una red conceptual y/o una introducción sobre los principales con-
tenidos. A continuación se seleccionarán distintos temas por medio de comen-
tarios, exposiciones, selección de textos, enlaces con instrumentos variados
(por ejemplo: páginas web o material fílmico), etc.
Para comprender mejor los contenidos o autoevaluarse en cada tema se sugie-
ren actividades con distintas características. Además, hay al final del módulo un
glosario realizado con las palabras que aparecen destacadas con un asterisco
(*) a lo largo del texto y se consideran muy importantes para la comprensión de
la historia constitucional argentina.
h.- Para regularizar la materia se deben enviar a la cátedra la/s actividad/es de
actividad obligatoria (Trabajos prácticos), participar de los Foros y aprobar un
único parcial que tendrá, llegado el caso, un recuperatorio.
i.- Videoclases. En la Plataforma hay varias videoclases con introducciones a los
Ejes Temáticos y desarrollando temas de la Materia.
Historia Constitucional Argentina | 6
UNIDAD I:
ÉPOCA HISPÁNICA (1ra. Parte)
Siglos XVI-XVIII
ESPAÑA
CONFLICTOS
Conquistó y derrotó
sociedades urbanas Se enfrentó
americanas con pueblos indígenas
nómades
OCUPACIÓN DEL
Organizó extracción y TERRITORIO
producción Organizó extracción
de METALES AMERICANO y producción de
PRECIOSOS PRODUCTOS
AGRÍCOLAS TROPICALES
Utilizando MANO DE
OBRA INDÍGENA En el Siglo XVII iniciaron la
ocupación: Utilizando
MANO DE OBRA
➢ INGLATERRA
➢ FRANCIA
➢ HOLANDA
Historia Constitucional Argentina | 7
Objetivos
- Conocer los principales temas de la historia de la época hispánica
- Reconocer las principales funciones de las instituciones en América
- Valorar la importancia del estudio de la Historia y su relación con el presente.
Temas
- Introducción a la Historia. Cronologías.
- Líneas de Tiempo. Fuentes. Testimonios.
- Derecho Moderno y Patrio.
- La Conquista de América.
Introducción
Si bien hay muchas definiciones sobre la Historia, la ciencia, su importancia, su
objetivo, a lo largo de este semestre vamos a ir sumando y construyendo una defi-
nición consensuada o participada por todos.
Como toda materia o ciencia que se estudia es muy importante saber de qué trata,
qué significa, para qué sirve, quiénes son sus protagonistas. Es clave saber que la
Historia tiene dos ejes fundamentales para su comprensión, el espacio y el tiempo
en el que sucedieron los acontecimientos. El espacio se estudia con detalle en va-
rias materias de la carrera. El tiempo se ve mucho en esta materia pero en todas,
obviamente, influye. Todo tiene su historia, hasta cada una de nuestras vidas per-
sonales.
Vamos a dar una sola definición, entre tantas, para discutir en el Foro de Debate:
¿Cuál es la Naturaleza, el Objeto, el Método y el Valor de la Historia?: 1) La Historia
es un tipo de investigación o inquisición. La Ciencia averigua cosas, o sea, la Histo-
ria es una Ciencia. 2) El Objeto de la Historia es averiguar actos de seres humanos
que han sido realizados en el pasado. 3) La Historia procede interpretando testimo-
nios y documentos. 4) La Historia sirve, entre otras cosas, para el autoconocimiento
humano. O sea, la Historia es una Ciencia que se ocupa de las acciones de los
hombres en el pasado, interpretando testimonios para el autoconocimiento humano.
(Collingwood, 18-20)
ACTIVIDAD EN EL FORO DE DEBATE: “¿Qué es la Historia?”
- Escriba una definición sobre qué es y para qué sirve la Historia. Cite la fuente de
dónde sacó la definición. No repitan definiciones similares. Pueden manifestar
acuerdos o criticar opiniones.
Enfoque institucional
La inclusión de la materia en el programa de estudios de la carrera de Abogacía
encuentra sentido en su aporte sobre los antecedentes institucionales del derecho
vigente. Por tal motivo, es que Historia Constitucional Argentina debe estudiarse
desde un criterio y enfoque institucional, priorizando la evolución de los institutos
legales en conjunto con el avance del pensamiento político y jurídico argentino. Di-
Historia Constitucional Argentina | 8
cho análisis es el que nos llevará a comprender el estado de las instituciones actual
y los cambios que se avizoran de aquí en adelante para el país.
Orientaciones para el estudio
Los temas de la Historia Constitucional Argentina son innumerables. En cada uni-
dad vamos a hacer una selección (arbitraria como muchas selecciones) en función
de temas famosos por su relevancia cultural o importancia relacionada con la carre-
ra de Abogacía. En el Webinario de introducción a la materia se darán orientaciones
para el estudio de la materia en general y al uso del módulo en particular. La lectura
obligatoria, que está acompañada con la posibilidad de ver un video, es clave para
entender varios temas de esta unidad temática. Se sugiere, además de realizar el
trabajo práctico obligatorio, cumplimentar las actividades optativas y sugeridas y
participar de los Foros
1.1.- Las periodizaciones
En Historia son muy importantes las ubicaciones cronológicas o las periodizaciones.
Esta materia estará dividida en tres grandes etapas: Hispánica, Patria y Constitu-
cional.
Sin embargo las periodizaciones pueden ser variables; lo importante es que nos
permitan organizar los procesos históricos para una mejor comprensión y ver los
cambios más relevantes que se fueron dando en los temas que se estudian. Mu-
chas veces fue común dividir la historia argentina por gobiernos o presidencias.
Aquí haremos hincapié en procesos económicos y/o políticos. Como veremos en
los ejemplos que se detallarán más adelante hubo etapas en las que coincidió lo
económico con lo político. Una periodización muy usada para la historia argentina
en general es la siguiente:
1.- Desde el poblamiento de América hasta el encuentro de culturas. Aproxima-
damente 20.000 años atrás hasta 1492).
2.- Desde el encuentro de culturas hasta el proceso de emancipación iberoame-
ricana. 1492-1810. El proceso de emancipación fue variable. Nosotros colo-
camos 1810 por la importancia que tuvo para la Argentina y porque la historia
de nuestro país será central en el desarrollo de la materia. Pero realmente su
comienzo lo podemos datar en 1808, cuando el ejército napoleónico invadió
España.
3.- Desde los primeros gobiernos patrios hasta la Constitución Nacional de 1853.
Esta etapa la podemos dividir en dos partes. La primera hasta la llegada de
Rosas por primera vez a la gobernación de Buenos Aires. En esta parte de la
historia del continente en general y de la Argentina en particular ocurren una
serie de hechos muy trascendentes: la guerra de la Emancipación, la declara-
ción de la Independencia argentina, los intentos constitucionales de 1819 y
1826, la guerra con Brasil, etc. La segunda etapa, que muchos la denominan
rosista, va de 1829 hasta 1853.
4.- La etapa de la construcción del Estado, la Nación y el mercado argentino en
el marco de un orden oligárquico y un modelo de agro-ganadería de exporta-
ción. a) desde un punto de vista político: 1853 hasta 1916, año en que llega al
poder un gobierno radical por medio del voto secreto. b) desde un punto de
vista económico: 1853 hasta 1914, año en que estalla la 1º Guerra Mundial y
se inicia un proceso de industrialización por sustitución de importaciones.
5.- Desde el fin de la etapa anterior hasta 1930. Políticamente hasta el 6 de sep-
tiembre en que se da el primer golpe militar en la Argentina. Económicamente
Historia Constitucional Argentina | 9
hasta ese año porque el mundo sufre una crisis que repercute también en la
Argentina.
6.- Desde 1930 hasta 1943 (segundo golpe militar) o 1946, año en que Perón,
partícipe del gobierno 1943-6, gana las elecciones democráticamente. En
1945 había finalizado la 2º Guerra Mundial que también tiene importantes im-
plicancias económicas y políticas en la Argentina.
7.- Las dos primeras presidencias peronistas 1946-1955. El gobierno de Perón
se caracterizó por una política estatal de sustitución de importaciones.
8.- 1955-1976. Etapa caracterizada por una fuerte inestabilidad política, en la que
se alternan gobiernos de derecho y de facto.
9.- 1976-83. Etapa de violación sistemática a los derechos humanos y de desin-
dustrialización de la economía.
10.- 1983-actualidad. Etapa en la que se consolida el proceso democrático y la
sociedad y la economía sufren importantes cambios y crisis.
Selección de Lectura obligatoria:
- Tau Anzoátegui (2005) “Introducción” págs. 27-40
ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN NO OBLIGATORIA: “Valorar culturas”
- Ver el film “Apocalipto” de Mel Gibson. Valore las culturas americanas que apare-
cen en el film. Aspectos positivos y negativos. Se harán los comentarios en la
Webinar correspondiente.
Como los links para ver películas van cambiando en el tiempo (y también en las
Plataformas de Streaming) en el Foro de Consulta los profesores o los alumnos
compartiremos dónde se pueden ver las películas.
1.2.- Las civilizaciones pre-colombinas
y la conquista de América
El hombre llegó a América hace aproximadamente 20000 años. Hay distintas teo-
rías sobre el poblamiento del continente. Una de las más aceptadas es que cruzó el
Estrecho de Bering persiguiendo animales para su consumo. De ahí se ocuparon
todas las tierras y se dio origen a una gran diversidad de culturas. En torno al mo-
mento del encuentro de culturas americanas y europeas en 1492 se destacaban
tres civilizaciones: dos en auge, Azteca e Inca y una en decadencia, la Maya.
Los españoles y los portugueses se repartieron el continente ocupando las principa-
les tierras. Décadas más tarde los ingleses, los franceses y los holandeses coloni-
zaron otros lugares.
Desde aquel 12 de octubre hasta hoy hubo muchos cambios. América Latina es un
continente de grandes contrastes, en donde podemos encontrar países con impor-
tantes desarrollos económicos y sociales, y otros que aún poseen patrones no mo-
dernos. También coexisten dos mundos en tensión: el urbano y el rural. Hay repú-
blicas más modernas y otras más antiguas, con tradiciones pre-hispánicas. Por es-
tos motivos es difícil hablar de América Latina como un conjunto, sin embargo, hay
algo que todos estos países tienen en común: la conquista y la colonización, proce-
Historia Constitucional Argentina | 10
sos que inauguran en una región muy basta y extensa una autoridad política única
que instalará un tipo de dominación que da origen a la sociedad colonial. Los con-
quistadores se enfrentaron con sociedades muy desarrolladas que ejercían el con-
trol sobre espacios muy amplios: Aztecas e Incas. Las dos civilizaciones fueron muy
importantes al momento de la llegada de los españoles a América e influyeron mu-
cho en el desarrollo de la conquista. A la segunda le asignamos un particular interés
ya que en su expansión llegó a lo que hoy es el territorio argentino.
Aztecas. Estaban ubicados en el Valle de México hasta Guatemala. Había una fuer-
te presencia del mercado como epicentro de la sociedad, lo que determina no sólo
la forma de circulación de bienes sino también cierto tipo de políticas, que organiza
un mundo relativamente urbano donde la sociedad estaba organizada jerárquica-
mente. El poder político se sustentaba a través de relaciones tributarias dentro del
Imperio. Cada región estaba especializada, y lo que excedía a la producción era el
tributo.
Incas. El imperio Inca se extiende desde Ecuador hasta el noroeste argentino y te-
nía como capital Cuzco. El ecosistema propuso el sistema de organización social,
económica y política. Había una especialización regional avanzada a través de la
cual las comunidades obtenían diferentes productos que circulaban apoyados en
relaciones comunitarias basadas en la reciprocidad y la redistribución. El tributo
consistía en la fuerza de trabajo de servicios que requería el Imperio por turnos.
Del otro lado estaban los conquistadores quienes tenían diversas significaciones
sobre el objetivo de la conquista, entre las que se pueden mencionar tres paradig-
mas principales: 1- obtención de riqueza; 2- obtención de preeminencia social y; 3-
la conversión cristiana de los nativos. Frente a estos objetivos, los españoles se
encontraron con dos grandes sociedades con dinámicas propias que también te-
nían sus propias significaciones sobre la conquista. En el caso de los incas, en las
negociaciones prevalecía la comunidad y no el individuo; en cuanto a los aztecas la
lógica de negociación estaba orientada a la permanencia de los centros urbanos del
Imperio, es decir, los mercados. En todo este proceso, en el cual los conquistadores
deseaban penetrar en el terreno, se va dando una redefinición de las relaciones
entre éstos y los nativos: primero era más bien privado e “inocente”, más adelante
se querrá institucionalizar la conquista a través de políticas expansionistas contro-
ladas por el poder político. Incluso habrá guerras entre los mismos conquistadores
durante los primeros cincuenta años, que intentaban el dominio de territorios al
margen de la Corona. Esto sucede hasta que hay un ajuste entre América Latina y
la institucionalización que propone España, que tenía dos problemas: 1- La fijación
de reglas entre ambas; 2- La fijación de la preeminencia de las actividades lucrati-
vas para la Corona.
La conquista es un hecho de violencia que implica la imposición de atribuciones
económicas, políticas y culturales por parte de los europeos. De todas maneras,
puede hablarse de la construcción de una sociedad colonial mediante mecanismos
de negociación, en los que los caciques ocupaban el lugar de intermediarios con la
posibilidad de que sobrevivan las culturas pre-colombinas. Pero estas no serán sólo
suprimidas sino que habrá un proceso de fuerzas asimétricas.
La sociedad colonial se empieza a perfilar a partir de la segunda mitad del Siglo
XVI. Una vez superadas las guerras civiles, comienzan a plantearse rasgos más
definidos en cuanto a lo político y lo económico. Había leyes para los españoles y
leyes para los indios, de las que comenzarán a surgir una serie de instituciones que
definirán a esta sociedad como una sociedad mercantilista. En cuanto a las institu-
ciones políticas puede decirse que ejercían el poder real al establecer una alianza
Historia Constitucional Argentina | 11
entre la elite española y la corona. Por lo que respecta a las instituciones económi-
cas, es sabido que la conquista se orientó a la búsqueda de metales preciosos. La
fuerte orientación estaba puesta en las minas de Potosí y Zacatecas, proceso que
requería negociaciones con las poblaciones nativas. Así se va formando una rela-
ción tributaria entre conquistadores y conquistados, en donde los primeros cobra-
ban tributo por su “empresa civilizatoria”. El pago era en productos, dinero o ambos,
y fue obligatorio para los nativos desde la conquista hasta las guerras de indepen-
dencia. A su vez, las comunidades nativas eran la fuerza de trabajo en las extrac-
ciones mineras.
Este “encuentro” o articulación entre dos mundos disímiles entre sí tiene conse-
cuencias para ambos. Por parte de Europa, esta logra el control político y económi-
co; por parte de los nativos hay diferentes repercusiones y varias perspectivas de
análisis.
En cuanto a los denominados efectos negativos, hay una desestructuración de las
comunidades a través de un proceso cultural que produce la pérdida de sentido de
lo económico, político y social para los nativos. La utilización de la población como
mano de obra produjo una profunda caída demográfica. Por ejemplo, México tenía
una población de 24 millones de habitantes al momento de la llegada de los espa-
ñoles; en 1630 se calcula que sólo quedaba un millón; y en la zona de los Andes
quedó entre un 50% y un 60% de la población. Esto fue debido a la pérdida de sen-
tido de las prácticas comunitarias una vez instalada la dominación española, que
eran la base de la vida misma para los nativos, por las enfermedades contraídas en
el “choque” de culturas y por las guerras o enfrentamientos armados generados por
la conquista. El régimen laboral era de trabajo forzado y la encomienda y la mita
produjeron una redistribución de la población y desarticulaciones familiares.
Los Incas: cuando el poderío incaico llegó a su cenit ocupaba una extensión de
casi 2.000.000 Km2 que se prolongaba desde tierras ecuatorianas hasta el río Mau-
le en Chile y Argentina (hasta la zona de Mendoza). El origen de los incas está en-
vuelto en leyendas recogidas por los cronistas españoles, a los cuales se han dado
interpretaciones diversas. Lo que parece estar fuera de dudas es que procedían del
altiplano boliviano. El centro del Imperio estaba en la ciudad de Cuzco, adonde ha-
bían llegado en época remota Ayar Manco (Capac) y su hermana y esposa Mama
Ocllo, fundadores de la dinastía incaica hacia mediados del siglo XIII. El nombre de
«Inca», término que equivale a caudillo o jefe, se dio a los soberanos y a la clase
gobernante y, por extensión, a los súbditos del Imperio. Desde el Cuzco, los incas
sostuvieron diversas guerras, como consecuencia de las cuales sojuzgaron a los
pueblos comarcanos, extendiendo poco a poco su predominio militar y político. Los
dominios incaicos estaban divididos en 4 grandes regiones llamadas Chinchaysuyo,
Antisuyo, Cuntisuyo y Collasuyo. De ahí que su nombre fuera «Tahuantisuyo»: el
imperio de las cuatro regiones. Estas coincidían angularmente en el Cuzco: «el om-
bligo del mundo», que era no solamente la residencia del Inca, sino también el
asiento de la administración.
Las instituciones sociales y políticas incaicas:
El Ayllu: la organización social, política y aún económica del Imperio estaba basa-
da en el ayllu institución sumamente arraigada entre los ándidos de las costas del
Pacífico. El ayllu era un grupo de familias emparentadas por un antepasado, con un
culto familiar común (huaca), y con una extensión de tierra propia marca). La auto-
ridad del ayllu era el Curaca designado por el Inca o sus representantes. No todos
los ayllus eran igual-mente poderosos ya que se componían de un número variable
Historia Constitucional Argentina | 12
de familias. Para los efectos administrativos se agrupaba a éstos en órdenes dece-
nales: 10 familias, chunca; 100 familias, pachanca; 1.000 familias, huaranca. El inca
tenía su propio ayllu, que comprendía su familia, sus servidores y sus bienes. Al
fallecer su sucesor formaba un nuevo ayllú real, separándose del de su padre. Se
fue formando consiguientemente una nobleza de sangre, cuyos ayllus tenían ciertos
privilegios que no alcanzaban al común de los habitantes del Imperio. También los
ayllus de habla quichua que rodeaban al Cuzco fueron asignados como nobles, y
por consiguientes estaban exentos del pago de tributos y de servicio personal, al
igual que los de sangre real.
La Mita: los hombres de ayllus comunes estaban divididos en categorías según su
edad. Al llegar a los 35 años entraban en la de «adultos», debían casarse y estaban
obligados a pagar tributos hasta los 50 años. Estaban también sujetos a la «Mita»,
ésta era un servicio personal que debían prestar anualmente al Estado, tal como la
construcción de edificios, el transporte de mercaderías, el laboreo de las minas. La
duración de este servicio era de 2 o 3 meses cada año. Una vez cumplido, el indio
volvía a su ayllu hasta que le llegara de nuevo el turno de ser «mitayo».
El Yanaconazgo: en el Imperio Incaico había un clase social que carecía de ayllu,
eran los yanacones, provenientes, al parecer, de una tribu que se había sublevado
contra el Inca en tiempos remotos. Ellos y sus descendientes eran siervos a perpe-
tuidad y verdaderos esclavos que sólo podían suavizar su estado merced a la bue-
na voluntad de las familias nobles a las cuales servían. Los yanacones dependían
del Inca. Los prisioneros de guerra y ciertos reos comunes eran, también, asigna-
dos al yanaconazgo.
El Gobierno: El Inca era el jefe absoluto del Tahuantisuyo o «Imperio de las 4 re-
giones». Tenía, en realidad, la «suma del poder» civil, político, administrativo, militar
y religioso, y hasta era reverenciado como una divinidad. Sus insignias de mando
se consideraban sagradas. El extraordinario boato de su corte, así como las lujosas
prendas que vestían, maravillaron a los españoles. Para mantener pura la sangre
divina se casaba con su propia hermana Coya (reina), y sus otras mujeres se lla-
maban Palles. Acompañaban al Inca, además de sus esposas y concubinas, todos
sus parientes, legítimos e ilegítimos que formaban el «Consejo de Orejones», así
llamados porque sus integrantes se perforaban y agrandaban progresivamente el
lóbulo de las orejas. Su heredero era aquel de los hijos a quien al considerarse más
capaz para el cargo, lo que daba lugar a crisis e intrigas provocadas por las rivali-
dades de la sucesión. Cada una de las «4 regiones» estaba bajo las órdenes de un
«apo»-gobernador que residía en el Cuzco bajo las inmediatas órdenes del Inca.
Las regiones (Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Cuntisuyo), se subdividían en
provincias regidas por gobernadores delegados. Las provincias volvían a subdividir-
se en dos partes o «Sayas», de acuerdo con los ayllus que hubiera en ellas. Ayllus,
sayas, provincias, regiones e Imperio: la centralización era total y el control estatal
no dejaba resquicio que escapara a su autoridad.
La Tierra: si el Imperio Incaico estaba organizado bajo estricto control del Estado
en lo político y en lo social, no era menos la injerencia oficial en la economía gene-
ral y familiar. La vida de los habitantes comunes del Imperio estaba internamente
ligada a la tierra, ya que la agricultura era la base de la economía. El ayllu tenía una
determinada extensión de tierra (marca), dentro de la cual cada adulto recibía un
lote (topu) para el sostén de la familia. Cada nueva pareja recibía al casarse un
«topu» dentro del ayllu. Solamente una tercera parte de la tierra del ayllu podía ser
dividida en topus. El resto era cultivado mediante trabajo colectivo de los indios del
ayllu, y sus productos se destinaban por mitades al Inca y al culto. Debe tenerse en
Historia Constitucional Argentina | 13
cuenta que «la mita» y el «yanaconazgo», de los cuales se ha hablado anteriormen-
te, tenían sentido, no solo político y social sino también económico.
Los Aztecas: La Confederación de pueblos presidida por los aztecas, tenía su cen-
tro políticoadministrativo en la ciudad de Tenochtitlán, en la meseta de México. La
masa de la población se había radicado en la región templada del Anáhuac, cuyo
clima seco y sano contrastaba con la franja costera cálida, húmeda e insalubre. Sin
embargo, puede afirmarse que la influencia política de los aztecas se extendió des-
de el Yucatán por el sur hasta el río Colorado por el norte. Los aztecas llegaron al
Valle de México cuando ya existían pueblos de florecientes culturas en territorio
mejicano. La superioridad militar y política de los aztecas les permitió dominar a
dichos pueblos a partir, aproximadamente, del año 1.200 de nuestra era. Las inves-
tigaciones realizadas en el Anáhuac permiten afirmar que, antes de tal fecha, se
habían sucedido menos de quince tipos distintos de culturas indígenas en los 12
siglos anteriores. De ahí que hayan sido agrupados en los siguientes períodos: -
Primer período: las culturas medias del Valle de México (1 al 600 d.C) - Segundo
período: los Toltecas clásica (600 al 1.000) - Tercer período: los Chichimecas y Tol-
tecas dinásticos (1.000 a 1.300) - Cuarto período: los aztecas.
Respecto a la organización política de los aztecas, cabe destacar que ellos forma-
ron más bien una «Liga o Confederación» de los pueblos mejicanos basada en una
inteligente política administrativa. En la realidad, la base de la Confederación la
formaban tres ciudades: Tenochtitlán, Tezcoco y Tlacopán, de las cuales la primera
era la capital. A su vez, los aztecas se hallaban divididos en veinte grupos, distritos
y clanes llamados Calpullis. Los Calpullis eran el núcleo primordial de la organiza-
ción social, política, religiosa y administrativa. En él se concentraba un grupo de
familias que poseía en común la tierra, con la obligación de trabajarla y defenderla.
Cada Calpullis tenía sus jefes, sus funcionarios, sus guerreros e incluso sus pecu-
liares costumbres y su legislación propia, sus templos y arsenales. La autoridad
residía en un «teachcauch» o comandante militar y en un «calpullec» o jefe admi-
nistrativo. Los veinte calpullis se habían agrupado en cuatro regiones o provincias,
cada una de las cuales constituía una federación de cinco calpullis. Cada provincia
tenía a su frente un jefe militar noble que dependía del «emperador».
Tenochtitlán, su capital, fue asiento de las actividades políticas y militares. Situada
con sentido estratégico en el centro del lago Texcoco y a la que se llegaba por me-
dio de calzados, era una populosa ciudad que impresionó a los conquistadores. Allí
residía el «Jefe Supremo de la Confederación». Los españoles le dieron el nombre
de «emperador», los aztecas lo llamaban «Tlatecutli». Era elegido con carácter vita-
licio mediante el voto de un consejo formado por un representante de cada una de
las cuatro regiones antes mencionadas. Vivía en un lujoso palacio, pero no tenía
poder omnímodo. Estaba acompañado de un vice-emperador llamado Cihuacóatl,
que lo secundaba y reemplazaba al Tlatecutli en caso de ausencia. Había un «Tla-
tocan» o «Gran Consejo», formado por los representantes de los veinte calpullis.
Ejercía el poder supremo con funciones amplísimas y jurisdicción total.
Los Mayas: se ha dado el nombre de «Mayas» a grupos indígenas que desarrolla-
ron una cultura superior, en un marco geográfico cuyo centro fue la península de
Yucatán. La influencia de dicha cultura dejó sus rastros monumentales en los esta-
dos del sur de México como en Guatemala, El Salvador y Honduras. La civilización
Maya abarca dos momentos históricos bien definidos: - Imperio Antiguo (siglo IV al
X) que se extendió por el sur de México, Guatemala y Honduras. - Imperio Nuevo
(siglo X al XV) centralizado en la península de Yucatán. En los seis siglos del Impe-
rio Antiguo, los Mayas sentaron las bases de una formidable cultura. Sus ciudades -
Palenque, Piedras Negras, Tikal, Copán, etc.- con sus monumentales edificios tes-
tigo del grado de civilización alcanzada. No se han podido determinar con certeza
Historia Constitucional Argentina | 14
las causas de la decadencia del Antiguo Imperio Maya, al respecto se han emitido
distintas hipótesis: cambio de clima, terremotos, epidemias, invasiones extranjeras,
etc.; se han probado que en el siglo X se produjo la invasión de los Toltecas, hecho
que pudo influir en el abandono de la región. A partir del año 900, los mayas, ya
ubicados en Yucatán dieron nacimiento al Imperio Nuevo. El término «Imperio Ma-
ya» es inexacto Los Mayas no formaron una unidad estable, sino que agruparon en
«ciudades independientes», aisladas entre sí y, a menudo, rivales unas de otras.
Las principales ciudades de este período son Uxmal, Mayapan, Chichen Itza, etc.
Estas ciudades florecieron hacia el año 1.000 pero no tardaron en caer bajo el do-
minio de tribus mejicanas que luego formaron la confederación azteca.
Respecto al gobierno, cada ciudad principal estaba gobernada «por un gran jefe»:
«Halach Vinic», cuyo título era hereditario por línea masculina. De este jefe depen-
dían las autoridades delegadas «Vatav» que gobernaban las poblaciones menores
o las ciudades subalternas. Tanto estas como aquel tenían consejos que lo aseso-
raban en los casos difíciles. 83 Cada ciudad tenía su fuerza armada, más defensi-
va, carecieron de inclinaciones militares, de ahí que fueran fácilmente sojuzgados
por los aztecas. En lo que hace a la justicia, a, los mayas fueron muy severos, los
delincuentes eran juzgados por el Halach Vinic o por sus representantes. Las leyes
penaban con grandes castigos los distintos delitos; así el hurto se penaba con es-
clavitud, el homicidio voluntario o involuntario, el adulterio, el daño grave se casti-
gaba con la muerte.
Sugerencia: Vea el Video de Academia Play sobre “El Descubrimiento de América”
en el link adjunto de YouTube:
- https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8
ACTIVIDAD EN EL FORO DE DEBATE: ¿El Descubrimiento de Amé-
rica?
Opina sobre este tema. ¿Fue un choque, un encuentro, un descubrimiento?, aspec-
tos positivos, negativos, etc.
Vea el Film de Mel Gibson “Apocalypto” y relaciónelo con este tema.
1.3.- Imperio Español en América:
contexto de la conquista
Esta expansión de la conquista que mencionábamos anteriormente necesitaba,
además, legitimarse, debía ser una “empresa autorizada”. Dicha legitimación se
obtiene de la Iglesia Católica cuando en 1493 el Papa dicta dos Bulas Papales
otorgando las tierras americanas a la corona española, que más adelante serán
compartidas con Portugal.
Durante este proceso habrá variados rasgos importantes, pero la preeminencia se
fijará en las producciones lucrativas: 1- las relaciones de producción sostendrán el
andamiaje colonial; 2- definición sobre la fuerza de trabajo fundamentalmente indí-
gena a través de la encomienda y la mita.
Historia Constitucional Argentina | 15
La producción era destinada a la exportación (fundamentalmente minera) y a la
producción para la propia sociedad local (especialmente vestimenta y alimentos).
Con respecto a la producción minera, en 1545 se comienzan a accionar mecanis-
mos de coerción sobre la fuerza de trabajo nativa (mita). Para los sectores producti-
vos vinculados al sostén de la vida colonial se van a usar las mismas formas que
utilizaban las sociedades precolombinas aunque aplicándoles un nuevo sentido,
vinculado a la metrópolis.
Es fundamental el impacto demográfico del Siglo XVI que produce distintos niveles
de desestructuración en las comunidades nativas, como por ejemplo el proceso de
mestizaje. Las normas establecían prácticas endogámicas: españoles con españo-
les, indios con indios. Sin embargo el mestizaje acontece igual. Cuando comienza
la trata de esclavos se complejiza este proceso. Algunas producciones, como el
azúcar, que si bien necesitaba de una industrialización precaria por otro lado reque-
ría mucha mano de obra, por lo que el Imperio recurre a la trata de esclavos que
garantice la explotación agraria vinculada a la exportación.
Hasta el Siglo XVIII se observan tres grandes unidades económicas que conectan
la tierra con la fábrica colonia; a saber:
- La Hacienda Colonial, estructura productiva que emerge en función del progreso
de la construcción colonial.
- La producción minera, que era el epicentro de lo económico y social generando
nuevas regiones y relaciones sociales.
- La plantación. Se desarrolla un tipo de producción agraria que requiere una inten-
sa fuerza de trabajo esclava. Tuvo sus epicentros en el Caribe y el noreste de
Brasil.
Relacionado con las unidades económicas está el tema de la construcción de los
sistemas de dominación, atravesados por la cuestión de la propiedad de la tierra.
Por un lado está el asunto de la “encomienda” que repartía las comunidades a al-
gunos conquistadores. El encomendero es legitimado por la tarea evangelizadora y
además recibe tributo de la producción agrícola. Este fue uno de los primeros me-
canismos. Luego sólo el desarrollo de mercados urbanos y mineros ofrecerá las
pre-condiciones que permitirán plantear la explotación directa de la tierra. Una vez
que esta se convierta en un objeto deseable comenzará la usurpación acumulativa
de tierras que da lugar a la Hacienda. De todos los métodos implementados, el me-
nos criticado será el de la compra de las tierras a los jefes de las comunidades, a
través de la legalización de la operación por parte de España. Pero también existía
la apropiación directa en virtud de privilegios.
Como efecto de consolidación de los mercados aparecen las fundaciones de ciuda-
des como Quito, Puebla, Ciudad de México. Así, este modelo de sociedad colonial
impulsó el desarrollo de mercados regionales; lugares de concentración de pobla-
ción que plantean demandas consistentes que provocan articulaciones económicas
regionales muy fuertes, y que comienzan a operar sobre el conjunto del territorio.
Un ejemplo claro de esto es lo que sucede en torno a las minas de Potosí en donde
había una fuerte concentración de población: 100.000 personas a mediados del
Siglo XVII. La producción más importante de lo que será la Argentina estará vincu-
lada con la expansión de la demanda de Potosí. En la etapa más temprana, desde
la zona de Santa Fe, Córdoba y Salta las mulas garantizaban el circuito de las re-
des mercantiles de Potosí.
En cuanto a la estructura económica de la etapa colonial, se observa a la hacienda
colonial como una de las principales unidades económicas de la producción agríco-
la. A su vez, esta estimula tipos particulares de relaciones tanto productivas como
Historia Constitucional Argentina | 16
sociales. Marca también la hegemonía de la tierra que es desarrollada y consolida-
da por las elites. En regiones con sociedades precolombinas con modelos de domi-
nación políticos y económicos vinculados a la producción y el mercado se dieron
dos posibilidades. a) Producción para la exportación; b) producción vinculada a los
mercados regionales.
También está la minería, que además de lo mencionado más arriba, va a establecer
contactos vinculados a la industria que desarrolla una mano de obra relacionada
con ciertos avances tecnológicos. Así se va alcanzando un grado más avanzado de
complejidad en términos de las relaciones sociales: mitayos, libres, profesionales de
Europa, etc.
Con respecto a las plantaciones, el escenario es construido a partir de las posibili-
dades productivas relacionadas con la exportación que responden a la demanda
internacional. La mano de obra era cautiva, esclava (sobre todo en Brasil) o se con-
seguía a través de mecanismos de coerción similares al esclavismo; por ejemplo en
Yucatán existía el peonaje por deuda.
Por último encontramos la ciudad que se inserta en un marco social, cultural y eco-
nómico mayormente rural. Las actividades políticas van a tener su desarrollo en ella
trayendo una expansión de la cultura e ideologías europeas. En las ciudades se
asentarán las elites mercantiles, comerciantes españoles vinculados al comercio
transatlántico.
A partir de la segunda mitad del Siglo XVIII (entre los años 1760 y 1800) habrá un
cambio en los actores sociales que recomponen la sociedad colonial teniendo en
cuenta los procesos europeos de la época (Revolución Industrial, Revolución Fran-
cesa). Aquí se destacan tres actores fundamentales que protagonizarán cambios a
través de prácticas sociales que van a precipitar la tensión entre la metrópolis y la
colonia; a saber: 1) Los comerciantes de los mercados regionales vinculados a los
monopolistas de Cádiz, quienes encontrarán obstáculos en el desarrollo por la ten-
sión que hay entre ellos. 2) Actores vinculados a las comunidades nativas. Comien-
za a aumentar la movilización de estos a partir de 1713 por los efectos de las re-
formas borbónicas. Aunque ya había revueltas e insurrecciones indígenas antes de
dichas reformas, estas sólo agudizan el estado de revolución creando inestabilidad
social. Este conflicto no tendrá solución hasta las independencias. Los levantamien-
tos no eran contra el rey sino contra las políticas reales. 3) Profesionales liberales,
intelectuales y sectores medios. Con el objetivo de mejorar la situación económica,
el estado borbónico a partir de 1760 con pensamiento ilustrado, promueve un reor-
denamiento del estado.
En estos momentos también acontece la creación del Virreinato del Río de la Plata
y Nueva Granada, los cuales incluían dos ciudades con características muy impor-
tantes: Caracas y Buenos Aires. En ellas había aumento demográfico por la radica-
ción de extranjeros, apertura comercial, desarrollo de puertos, centros educativos,
etc. Todo lo que se importaba estaba destinado a las elites: textiles finos, hierro,
acero, agua ardiente, seda, marfil. Las importaciones se pagaban con metales pre-
ciosos. Además se desarrolla un comercio interior de cacao, cera de la Habana, etc.
Existía una fuerte relación entre los comerciantes de Cádiz y México. Se despacha-
ban una vez al año flotas de cargamento que llegaban a Veracruz, Portobelo, Car-
tagena. El cargamento se pagaba en metálico y el control lo tenían los grandes al-
maceneros (que eran los que podían pagar). Después de la operación compra-
venta, se redistribuía por el territorio.
Historia Constitucional Argentina | 17
La circulación interior se hacía a través de ferias convocadas donde se compraba lo
que venía de Europa. También participaban los líderes étnicos. Hasta 1750 este era
un sistema eficiente pero que, aunque abastecía mal, las elites seguían “viviendo”.
A partir de este año aparecen cambios relacionados con una relativa recuperación
económica en América, ya que crecen los circuitos comerciales que estaban bien
articulados con los centros urbanos y con el aumento de la población, mientras au-
mentaba la relación entre indios y españoles. Sin embargo aparecen situaciones
bélicas porque los circuitos comerciales van a mostrar vulnerabilidad frente a la
demanda que iba en aumento y la imposibilidad de responderla. Comienza una ten-
sión entre los monopolistas de Cádiz y los grandes comerciantes mexicanos que
van a controlar las ferias regionales más importantes, como la de Jalapa al norte de
Veracruz. Hasta aquí los precios los ponía España, pero luego se inicia un proceso
de negociación, y desde 1760 los comerciantes mexicanos van a determinar los
precios. El pago se realiza ahora con productos de la tierra. Parte del conflicto está
vinculado al crecimiento del poder local, lo que cambia las relaciones de poder en-
tre los comerciantes.
En este nuevo contexto se desarrolla la batería de reformas borbónicas, bajo el
intento de reanudar el sistema de alianzas. Desde España se toman medidas orien-
tadas a cierta liberalización económica, acotada, mediante reglamentos de comer-
cio que ponen fin al monopolio de Cádiz, se permite la apertura de más puertos
(hasta ese momento Buenos Aires no había podido comerciar legalmente) y se re-
ducen impuestos aduaneros. Todas políticas relacionadas con la nueva filosofía del
estado que requería mejorar la estabilidad y la recaudación. Aparte, si bien los bor-
bones tenían intereses fiscales, también respondían a las demandas de las elites.
Sin embargo, esta liberalización no será suficiente. El proceso de independencia se
acercaba.
La organización política del imperio español tuvo sus características peculiares. Se
destacan las instituciones metropolitanas: Rey, Consejo de Indias y Casa de Con-
tratación y las instituciones con sede en América, por ejemplo: el Virreinato, la Au-
diencia y los Cabildos. Durante la dinastía de los Habsburgo (Austrias Mayores y
Menores) América, si bien estuvo siempre controlada por la Corona, había cierta
“libertad” en las administraciones locales debido a la orientación europea de la polí-
tica y las distancias tan difíciles de recorrer. Cuando llegan los Borbones a la coro-
na española habían cambiado la situación. España estaba decayendo imperial y
económicamente, por lo que se iniciaron las llamadas reformas borbónicas. Estas
buscaron administrar y recaudar mejor. Por ejemplo se crean nuevos virreinatos, se
implementa el sistema de intendencias, se expulsa a los jesuitas, etc.
Le dedicamos un párrafo en particular a los cabildos, ya que en el ámbito de ellos
se empezó a transitar el camino de la independencia. Esta corporación municipal o
ayuntamiento fue la única institución en la que una parte del elemento criollo o his-
panoamericano se hallaba representado. El nacimiento de un cabildo estaba unido
a la misma fundación de cada ciudad americana. La autoridad municipal estaba
representada en un principio por dos clases de funcionarios: los regidores (o conce-
jales) y los alcaldes ordinarios (o magistrados). Con el tiempo se fueron agregando
otros funcionarios (alférez, escribanos, etc.). Aparte de sus tradicionales funciones
concernientes a la vida municipal cuando había que discutir asuntos de grave im-
portancia se reunían los cabildos abiertos, asamblea de vecinos en los que se in-
cluía a los principales miembros del clero. Se consideraba vecino a todos los cabe-
za de familia con propiedad inmueble en la ciudad.
La ciudad de Buenos Aires fue creciendo sostenidamente desde su fundación. Su
Iglesia también. Al momento de la Revolución de Mayo era uno de los solo 3 obis-
pados de lo que hoy es la Argentina. Después subió de jerarquía y pasó a ser un
Historia Constitucional Argentina | 18
Arzobispado. Uno de sus arzobispos fue elegido como el primer Papa americano en
2013: Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco.
Selección de Lectura Complementaria: Floria-García Belsunce (1973) “La Teoría
Política española del siglo XVI”, págs. 29-31.
Consigna de trabajo para presentar en la Sección Trabajos Prácticos de la
Plataforma: Caracterice la Teoría Política Española del siglo XVI.
Sugerencia: Vea el Video de Youtube “Historia Argentina 1492-1770 La Conquis-
ta”:
- https://www.youtube.com/watch?v=WeKKtFh7EmI
TRABAJO PRÁCTICO ACTIVIDAD OBLIGATORIA:
“Líneas de Tiempo”
- Realizar dos líneas de tiempo paralelas, una con las etapas económicas y la otra
con las etapas políticas de la historia argentina.
AUTOEVALUACIÓN: “Choque de Culturas o Encuentro de Cultu-
ras”
- Responda el cuestionario que hay en la Sección de Actividades de la Plataforma
de la materia correspondiente a esta Unidad.
Historia Constitucional Argentina | 19
UNIDAD II:
ÉPOCA HISPÁNICA (2da. Parte)
Historia Constitucional Argentina | 20
Objetivos
- Reconocer los argumentos principales que utilizaron los españoles para legitimar
la conquista en América.
- Efectuar una caracterización jurídica, política y social de la conquista.
- Analizar la sociedad estamental de Indias, la posición jurídica de los indios y la
legislación social creada para su protección.
Temas
- Títulos de la conquista.
- Fines y caracteres de la conquista.
- Clases sociales en Indias (españoles, indios, mestizos, extranjeros, esclavos).
- Condición jurídica de los indios.
- Legislación social indiana.
- Los derechos personales en Indias. La posición de la mujer.
Introducción
La conquista de América trajo consigo un fuerte debate intelectual impulsado por la
Corona de Castilla, pero motivado por los máximos referentes de la Iglesia Católica
en Indias, que tuvo como objetivo determinar si la ocupación efectuada por España
era legítima y cómo debía tratarse a los habitantes nativos de los nuevos territorios:
su estatus jurídico dentro del nuevo esquema social de 1500. Esto implicó un in-
teresante y frondoso debate de teólogos, filósofos y juristas del Siglo XVI que se
llevó a cabo en juntas y universidades de España, cuyos argumentos y contrargu-
mentos sirvieron de base para el desarrollo de la sociedad de indias y la creación
del derecho indiano, en cuyo seno se incorporaron ordenanzas para el régimen y
tratamiento de los indios.
Durante la presente unidad se analizará el devenir jurídico y filosófico de la conquis-
ta, su legitimación, fines y caracteres para luego examinar las principales peculiari-
dades de la sociedad de indias.
Orientaciones para el estudio
En el mapa conceptual destacamos algunos temas de este período. Para esta Uni-
dad hemos seleccionado materiales que permitirán facilitar la comprensión del pro-
ceso independentista argentino y sus comienzos de organización política.
En el Webinario de introducción a estos temas se dan orientaciones para el estudio.
La lectura obligatoria, los videos, los podcasts y el resto de los materiales son cla-
ves para entender varios temas de esta unidad temática. Se sugiere, además de
realizar el trabajo práctico obligatorio, cumplimentar las actividades optativas y su-
geridas en la Plataforma de la materia.
Historia Constitucional Argentina | 21
2.1.- Expansión de la conquista:
caracterización jurídica, política y social.
Legitimación de la conquista. Fines y caracteres
2.1.1.- Títulos de la conquista
Con el arribo de los españoles a América, se suscitó la necesidad de justificar la
ocupación de los territorios encontrados, especialmente para poder neutralizar las
intenciones de otras potencias europeas de asentarse en el nuevo continente. Por
ello, y en el contexto de una época en la que no se encontraban adecuadamente
divididas las funciones eclesiásticas y políticas, es que la Corona española acudió
inmediatamente al Papa Alejandro VI a los fines de que se pronunciara sobre la
legitimidad de España para colonizar América. Esto ya contaba con antecedentes
jurídicos previos, pues bulas anteriores le habían asegurado a Portugal las tierras
descubiertas en África.
De este modo, el 3 y 4 de mayo de 1493 se emitieron las bulas Inter Caetera I y II
que le otorgaban a España la facultad de ocupar las tierras encontradas siempre
que no se afectaran los intereses, privilegios y concesiones otorgadas a otros prín-
cipes cristianos y se llevara adelante la propagación de la religión católica apostóli-
ca romana.
Sin embargo, no tardaron en aparecer los cuestionamientos en torno a la posibili-
dad jurídica que tenía el Papa para donar territorios que no eran de su propiedad, lo
que generó un importante debate intelectual entre teólogos y juristas que constituyó
-a juicio de Tau Anzóategui- un inusual examen de consciencia de la propia nación
conquistadora.
Es que, más allá de la legitimidad de la donación pontificia, muchos sacerdotes co-
mo Fray Montesinos y De las Casas, residentes en América, cuestionaron, por me-
dio de sus sermones y cartas, los maltratos que los españoles proferían a los nati-
vos americanos, todo lo cual llegó a manos de la Corona y coadyuvó a enriquecer
el ya mencionado debate de teólogos y juristas del Siglo XVI, donde en definitiva se
arribó a conclusiones sobre la legitimidad de la ocupación española de América y el
estatus jurídico del indio.
Con respecto al primer punto (sobre el segundo debate se avanzará más adelante),
aparecieron numerosas posturas que restaban eficacia jurídica a la donación pontifi-
cia centrándose en que el Papa no tenía jurisdicción sobre la autoridad civil y el poder
temporal, destacando que su potestad se extendía solamente hacia sus fieles.
En este sentido, Francisco de Vitoria alegó que los títulos españoles radicaban en
la sociabilidad universal de todas las personas y naciones, la posibilidad de comer-
ciar con los pueblos de las distintas partes del mundo y el derecho de los españoles
a viajar y a propagar el cristianismo a quienes voluntariamente lo aceptasen. Ade-
más, explicó que resultaba legítimo el establecimiento de un gobierno español en
América siempre que lo fuese para bien y utilidad de los indios, cuando se advirtiera
que éstos no fueran aptos para formar y administrar un estado propio.
Contrastando esta postura, el filósofo humanista Juan Ginés de Sepúlveda expuso
en las universidades españolas una teoría de tinte aristotélica, cuyo argumento me-
dular era la rudeza y barbarie que, por naturaleza, padecían los indios y que legiti-
maban, en su caso, el sometimiento por parte de los españoles como sociedad su-
perior, avanzada y civilizada.
Historia Constitucional Argentina | 22
Para Sepúlveda los indios debían estar en una servidumbre transitoria ya que su
torpeza de mente determinaba la necesidad de una tutela. Estableció como propicio
el gobierno de los mejores e hizo un estudio de los distintos tipos humanos que
residían en Indias: el español del siglo XVI y los diversos elementos autóctonos de
América. Decía que entre los indios y los españoles hay tantas diferencias como
entre las fieras y la gente. Hizo un elogio de las costumbres españolas de su tiempo
y sostenía que no se puede esperar templanza ni virtudes de los indios. Por tal mo-
tivo, concluyó que el título de la superioridad cultural y de las virtudes propias de los
españoles, eran justa causa de sometimiento.
Por su parte, el jurista Gregorio López sostuvo que la jurisdicción de los reyes es-
pañoles se basaba en la donación pontificia que consideraba lícita. Pensó que es
injusta la guerra que se haga para extender el cristianismo, ya que Jesucristo envió
a sus discípulos como predicadores y no como guerreros para que con la palabra y
el ejercicio dieran a conocer su doctrina y que, por lo tanto, no es lícito obligar a los
infieles a que reciban la fe por la fuerza.
Además, también se esgrimió el título del “descubrimiento” y primera ocupación en
el sentido de que eran los españoles quienes habían arribado primero al continente;
sin embargo, tales argumentos sólo podían ser esgrimidos frente a las pretensiones
territoriales de otras potencias europeas, pero no así con respecto a los indios que
eran habitantes históricos y originarios de las tierras americanas.
Finalmente, resulta interesante mencionar que la Corona española, pese a mante-
ner un importante interés sobre la controversia, admitió como válidos todos los títu-
los alegados por los teólogos y juristas en las universidades y juntas convocadas al
efecto, manteniendo siempre en primer lugar la donación pontificia. Así los monar-
cas españoles incluyeron en cédulas oficiales como la de 1563 de Felipe II la si-
guiente leyenda: “Por donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos títulos
somos señores de las Indias Occidentales, Islas y Tierras Firmes del Mar Océano,
descubiertas y por descubrir”.
Por lo demás, la Corona encargó al jurista Juan López de Palacios Rubios el famo-
so documento denominado “El Requerimiento” que debía ser leído a los indígenas
apenas se encontraran con los conquistadores, solicitando su consentimiento para
la prédica evangélica, so pena de iniciar una guerra justa en caso de negativa. Este
instrumento no tuvo los efectos esperados, bien sea por la valla idiomática que se-
paraba a los españoles de los pueblos originarios, como también por las complejas
formulaciones jurídicas que contenía, las cuales fueron de difícil comprensión para
la mayoría de los expedicionarios que no contaban con estudios superiores.
2.1.2.- Fines de la conquista
Los fines de la conquista pueden ser divididos en personales y estatales. Los prime-
ros hacen referencia a los objetivos particulares que tenían las personas que inte-
graron las primeras expediciones (mejoramiento del rango social, aumento de las
riquezas personales, concesión de títulos y mercedes regias, acuerdos comerciales
con la Corona, deseo de aventura, escapar a los efectos del mayorazgo, entre
otros).
Por su lado, los fines estatales tienen que ver principalmente con la propagación del
cristianismo que surge del mandato canónico de las bulas de Alejandro VI, y con
objetivos fiscales y recaudatorios del Reino de España que se encaminaban a cu-
brir el déficit fiscal que había dejado los intensos conflictos bélicos contra los ára-
bes.
Historia Constitucional Argentina | 23
Además, también con la conquista se procuraron fines científicos en cuanto se
desarrolló la náutica y la cartografía, y se mejoraron las técnicas de extracción de
recursos naturales.
2.1.3.- Caracteres de la conquista
Entre los caracteres principales podemos mencionar:
- La conquista se llevó a cabo desde el centro hacia el sur del continente ameri-
cano. Siempre las expediciones se desplegaban por la periferia (del lado del mar)
para contar con una ruta rápida de contacto con el exterior y de posible escape.
Luego, se adentraron en el interior del continente.
- El encuentro con las comunidades indígenas tuvo diversas características. Así
como el español debió enfrentarse a ciertos grupos hostiles, también celebró
acuerdos y alianzas con otros para debilitar estratégicamente grandes civilizacio-
nes como la incaica.
- La fundación de ciudades funcionó como un reaseguro del territorio. A partir de su
instalación, se trazaron rutas comerciales y fuertes defensivos. La urbanización se
caracterizó por la utilización del modelo damero de cuadrículas.
- La conquista también fue un acto eminentemente popular, pues estuvo integrada
por muchas personas que se sentían marginadas por el sistema político y econó-
mico hispano vigente en la península. Sin embargo, a América también llegaron
personas de clases sociales adineradas y nobles, quienes buscaban aumentar
rentabilidades, explotar recursos naturales y mejorar su estatus.
- La explotación de recursos naturales fue un mecanismo esencial para obtener
rentas fiscales.
ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN NO OBLIGATORIA:
“El Descubrimiento de América”
- Ver la película “1492: la conquista del paraíso” (1992).
¿Cómo se caracterizan las primeras expediciones de los europeos a América se-
gún el enfoque del film?
Selección de lectura obligatoria:
- Tau Anzoátegui (2012), págs. 28-32 (títulos de la conquista), págs. 32 – 38 (fines
y caracteres de la conquista).
Sugerencia: Vea el Video en Youtube de la Conquista de América, documental:
¡Viva la Hispanidad, Abajo la Leyenda Negra!:
https://www.youtube.com/watch?v=qHTjtuFi24U.
Historia Constitucional Argentina | 24
TRABAJO PRÁCTICO ACTIVIDAD OBLIGATORIA.
ACTIVIDAD GRUPAL: “Las Herencias y los hijos mayores”.
- Conformen grupos virtuales de tres a cuatro estudiantes e investiguen sobre la
institución del mayorazgo y su evolución en la historia institucional argentina. ¿Por
qué muchos nobles marginados por la institución del mayorazgo deseaban ir a
América?
2.2.- Sociedad de Indias y legislación social indiana
El análisis de la sociedad indiana es tan complejo como el de su derecho e institu-
tos, pero resulta imprescindible su conocimiento en la medida en que nosotros -sus
descendientes- hemos incorporado una cantidad innumerable de su resabios en
nuestro derecho patrio, por lo que su estudio no sólo acrecienta el acervo cultural
de este pueblo o nos auxilia en el conocimiento y consolidación de nuestra identi-
dad como nacionales, sino que se transforma en una herramienta elemental para
comprender el fin último de nuestras instituciones, lo que en definitiva nos asiste en
una hermenéutica integral de nuestro sistema jurídico.
Por ello, resulta pertinente dilucidar la existencia de una sociedad estamental de
Indias, las diferencias de clases y la condición en la que se encontraban sus distin-
tos individuos a la luz de la legislación indiana, para poder determinar si en aquella
época prevaleció un pensamiento reconocedor de la dignidad del hombre, cualquie-
ra sea su estamento, o por el contrario, el estado indiano se erigió sobre la base
autoritaria de una dominación clasista tendiente al extermino o subordinación de las
personas sometidas.
2.2.1.- Clases sociales
La realidad del encuentro mundial sucedido en 1492 puso en presencia a seres
fundamentalmente similares, pero superficialmente distintos en aspectos tan diver-
sos como la pigmentación de la piel, el lenguaje, las creencias y las ideas.
Pero aun cuando lo superficial pareciera ser algo accesorio, lo principal fue consti-
tuido por la diversidad, de manera que fue dejada de lado la similitud humana, has-
ta el punto tal de llevar a unos y a otros a considerar al otro grupo como inhumano,
bien sea inferiorizándolo o subliminándolo.
De las crónicas surge que cuando llegaron a Europa los primeros indígenas ameri-
canos, la Reina Isabel de Castilla dispuso su venta en subasta pública, lo que no
tardó en generar polémica al poner en dudas la legitimidad de ese procedimiento,
por cuanto se comenzó a discutir la naturaleza intrínseca del indígena.
Sin perjuicio de aquellos planteamientos, la sociedad indiana del siglo XVI, presen-
taba -a los ojos de Gonzalo Vial Correa- un espíritu igualitario que desconocía en
general el menosprecio de clases, pues la consideración de la similitud humana era
más asequible en virtud de un denominador común, medieval y arcaico: la muerte.
Pero claramente todos los seres vivos morimos. Por lo que tanto las plantas como
los españoles y los indígenas eran pasibles de desparecer, de forma que se hacía
necesario un debate más profundo, una idea más moderna sobre la naturaleza hu-
mana; todo lo cual constituiría luego el germen del fundamento de los derechos
humanos.
Historia Constitucional Argentina | 25
Víctor Tau Anzoátegui sostiene que ese “sentimiento igualitario” no significó jamás
nivelación de clases o razas, ni la inexistencia de aspiraciones a jerarquizar la socie-
dad al modo medieval, principalmente a través de la encomienda; pues señala, inclu-
so, que durante los siglos XVII y XVIII se produjo una lenta pero progresiva decaden-
cia del espíritu igualitario, en la medida en que la sociedad colonial fue otorgando
más importancia a la pureza de sangre y agudizando su sentido jerárquico.
En esa línea, Guillermo Furlong advierte que hubo un momento en donde los espa-
ñoles despreciaban a quienes no lo eran y se trató de impedir que las clases socia-
les consideradas inferiores ocupasen empleos públicos, contrajeran matrimonio con
personas de condición superior o aspirasen a instruirse en universidades o claus-
tros católicos.
Lo relatado evidencia una complejidad propia de una sociedad nueva y de un grupo
humano que, lejos de considerarse antiguo, había nacido del mestizaje entre blan-
cos, indios y negros hace poco más de quinientos años.
Aquí pues, las distintas castas tenían grandes diferencias que se evidenciaban
desde la manera de vestir hasta los derechos y prohibiciones impuestos por la le-
gislación indiana, pero a la vez, esa diferenciación ofrecía cierta flexibilidad que
permitía a los integrantes de cada clase despojarse de las inhibiciones de una casta
e ingresar en otra superior.
Finalmente, solo resta decir en lo que refiere a nuestro territorio -constituido por el
Virreinato del Río de la Plata- las diferencias sociales no fueron tan pronunciadas
como en otras ciudades en dónde prevalecían en número las poblaciones indígenas
y en dónde el hombre blanco no encontró otro método más eficaz para contenerlos
que ensañándose con su desprecio y subordinación.
El español: en principio, esta clase fue constituida por aquellos originarios de la
Península y los hijos de éstos nacidos en territorio americano. Sin perjuicio de ello,
la flexibilidad que antes se mencionó también permitió que algunos mestizos de una
escasa cuota de sangre negra o india y de una buena posición social o económica
también ingresaran a esta casta. Naturalmente, la hegemonía política, social y eco-
nómica fue ejercida por quienes integraban esta clase, adquiriendo por ello grandes
prerrogativas y contrayendo importantes obligaciones y responsabilidades de
acuerdo con la posibilidad que tenían de acceder a los altos cargos públicos.
Sin perjuicio de lo expuesto, y aunque la legislación intentaba ser igualitaria para
todos los que constituían esta clase, hubo grandes diferencias prácticas entre los
españoles provenientes de la Península y los españoles americanos -o mejor cono-
cidos como criollos-, pues incluso señala Víctor Tau Anzoátegui que hubo tiempos
en que la rivalidad entre ellos fue contundente sobre todo a la hora de definir quie-
nes ocuparían los cargos públicos previstos en la conformación del estado indiano.
No es curioso entonces que, en el seno de la clase criolla, tiempo después, se ges-
taran las bases de la inquietud revolucionaria. Pues existía una legislación que, en
la práctica, subrayaba las diferencias entre españoles europeos y americanos; a lo
que debe sumarse la ya mencionada lucha por los cargos civiles y eclesiásticos, la
conciencia humanista desarrollada entre criollos en las universidades, las actitudes
de superioridad del español europeo y el desprecio intelectual con el que le respon-
dió el criollo; todo lo cual constituyó los primeros factores que favorecieron el caldo
de una revolución.
Historia Constitucional Argentina | 26
En este sentido, Sánchez-Barba, que no divide a la sociedad de Indias en clases
sino en “mentalidades”, valora a los criollos como los hijos de la coherencia social
que resulta de su predominio numérico y de una progresiva sensación diferenciado-
ra respecto del blanco europeo. Contrariamente, califica la mentalidad española
europea como la aristocracia indiana formada por conquistadores, segundones de
casas nobles, encomenderos, latifundistas y funcionarios, que aun en estratos infe-
riores se sentían superiores a cualquiera que habite aquellas tierras.
Por su lado, Ricardo Zorraquín Becú, distanciándose de lo anterior, distingue entre
tres grupos superiores dentro de la casta española, de acuerdo a la función pre-
ponderante que habían cumplido en la empresa de la conquista o según su origen
social de la Península. En efecto, menciona en primer lugar a los beneméritos como
la “aristocracia de la conquista”, es decir quienes se habían constituido como los
primeros descubridores y pobladores, y sus descendientes. A ellos les correspondió
un mayor poder político y social que se tradujo en la posesión de encomiendas,
tierras y otros privilegios señoriales y económicos, obteniendo títulos capitulares y
ocupando cargos públicos de muy alta jerarquía. En esa línea, también los sacerdo-
tes de la Iglesia Católica tenían un notable poder sobre la sociedad que provenía de
su función evangelizadora en el marco de la tarea encomendada inicialmente por el
Papa Alejandro VI y su repercusión política en relación a los justos títulos de la
conquista. Es que los españoles no podían restarle importancia a quienes eran
agentes de la autoridad que les había conferido la legitimidad del dominio, máxime
con la eterna vigencia del Real Patronato. En tercer lugar, los funcionarios también
constituían un grupo de importancia que, aunque sin una influyente actividad eco-
nómica ni social, poseían un notable prestigio en virtud de las funciones públicas
que ocupaban.
En esos términos, Zorraquín Becú y Tau Anzoátegui explican que cada uno de es-
tos grupos ejercía una parte del poder indiano y había entre ellos un recíproco con-
trol social que permitía un verdadero equilibrio de fuerzas.
Por otro lado, cabe mencionar que debajo de estos grupos también existieron espa-
ñoles que dedicaron su actividad al comercio menor como agricultores, ganaderos y
artesanos, que, si bien no pudieron acceder a cargos políticos, moldearon la decisión
económica desde sus puestos en mercados y centros comerciales urbanos.
Finalmente, debe decirse que los grupos dominantes fueron mutando desde media-
dos del siglo XVIII, dando lugar a la aparición una influyente clase mercantil y de un
sector intelectual ilustrado de la mano de las nuevas corrientes que impactaron en
el Río de la Plata y que acompañaron la Revolución de mayo de 1810.
El indio: durante el debate de teólogos y juristas se expusieron valiosos argumen-
tos, en algunos casos contrapuestos, influenciados algunos por la proclama cristia-
na de la dignidad del ser humano y otros por las ideas científicas de la época o la
teoría aristotélica de la servidumbre natural. Sin embargo, desde el primer momento
de la colonización parece haber primado una cierta consideración de la naturaleza
del indio como persona semejante al español. Al respecto, John Elliott destaca la
carta que Cristóbal Colón le envió a los Reyes Católicos describiendo que en Amé-
rica “no había encontrado monstruosidades humanas” y que “los indios no profesan
ninguna secta, por lo que fácilmente se harían cristianos”, todo lo cual lleva a pen-
sar al referido autor que existía al menos la presunción en favor de la humanidad de
los habitantes de las Indias.
Fue en Valladolid (1550-1551) donde se reunieron teólogos, juristas y miembros de
los consejos reales para dictaminar acerca del régimen a establecer para el some-
Historia Constitucional Argentina | 27
timiento y la evangelización de los indios. En esa oportunidad se aceptó el principio
de libertad e independencia de los indios que sólo por su propia voluntad -
excepcionalmente por guerra justa- podían quedar sujetos a los Reyes de España.
De todo el debate realizado a lo largo del Siglo XVI, surgieron normas protectoras
de los indios e institutos de control y resguardo como la encomienda. Así fueron
sancionadas las leyes de Burgos de 1512 (Ordenanzas para el buen regimiento y
tratamiento de los indios) donde se previeron disposiciones sobre la calidad de las
viviendas, las condiciones de trabajo y el descanso laboral, incluyendo la prohibi-
ción de azotar indios o de utilizarlos para la carga de cosas, como también algunas
mandas en protección al trabajo femenino que recibió una legislación de excepción
probablemente de las más avanzadas del mundo occidental.
Del mismo modo, también se sancionaron las Ordenanzas de Valladolid del 28 de
julio de 1513 donde el legislador español incluyó un régimen específico para ma-
dres indias, mujeres solteras y menores; y las Leyes Nuevas en 1542 en las que se
previeron mandas importantes sobre el trabajo riesgoso de los indios. Al respecto
de la recolección de perlas, el legislador español entendió que no podía reclutarse a
indios ni negros contra su voluntad para la búsqueda de estos objetos de gran valor
porque “estimamos en mucho más como es razón la conservación de sus vidas que
el interés que nos puede venir de las perlas” (Real Provisión, Leyes Nuevas).
Por lo demás, en la Recopilación de 1680 se estableció un régimen de protección
que incluyó requisitos mínimos para las viviendas de los indios que se encontraren
agrupados en encomiendas, garantías vinculadas a su integridad física y salud,
disposiciones laborales importantes como la jornada de trabajo limitada, el descan-
so semanal, las vacaciones, el pago de jornales en moneda y no en especie, entre
otros aspectos importantes.
Aquí cabe destacar dos importantes institutos que fueron establecidos por el espa-
ñol a los fines de contener y proteger al indio: la encomienda y el llamado régimen
de minoridad.
La encomienda: en primer lugar, cabe destacar que para efectivizar el proceso
colonizador de los indígenas y evitar la repetición de abusos, se dispuso que fueran
organizados en reducciones que eran una especie de pueblos fundados fuera de
las ciudades españolas, pero cerca de los lugares comunes, con el fin de tener un
mayor control ante posibles rebeliones de los nativos. Asimismo, en dichas comuni-
dades se efectuaba la explotación de la tierra, siendo guardadas las ganancias pro-
venientes de aquella actividad en las “cajas de comunidad” que eran administradas
por los oficiales reales y utilizadas al solo efecto del bienestar de los indígenas.
En cuanto al sistema de encomiendas, éste constituyó una institución básica regu-
ladora de las relaciones entre españoles e indígenas. Mediante aquella se organi-
zaba el trabajo de los indios, se proporcionaba mano de obra a los colonizadores y
se facilitaba la conversión religiosa, pero además funcionaba como un importante
estímulo para los descendientes de los primeros descubridores, pacificadores, po-
bladores y vecinos más antiguos, a quienes eran atribuidas por su valor y honor de
acuerdo con las travesías navales cumplidas y con la labor llevada adelante en el
marco del proceso de conquista. El fundamento de las encomiendas radicaba en la
incapacidad que se consideraba tenían los indígenas para trabajar libremente,
siendo necesario ejercer por medio de este instrumento, la tutela y el control sobre
ellos.
Historia Constitucional Argentina | 28
De esta forma, cada encomienda integrada por un número variable de indígenas se
concedía al conquistador español a fin de que utilizara sus servicios o percibiera
para sí los tributos que debían abonar los indígenas a la Corona, en señal de vasa-
llaje, asumiendo a su vez aquél la obligación de brindarles protección, adoctrinarlos
y defender con las armas el territorio.
A juicio de Fernando Sabsay, las encomiendas era en sí una institución que obliga-
ba más al encomendero que a los indios encomendados, pues de ella derivaba una
gran responsabilidad sobre la vida de los nativos.
La titularidad de las encomiendas no significaba un derecho de propiedad, sino la
concesión por parte de la Corona de beneficios y cargas establecidos; por tal razón,
eran inalienables, indivisibles, irrenunciables y no podían arrendarse.
El régimen de minoridad y capacidad de autogobierno: La segunda institución,
el llamado régimen de minoridad, recogía una realidad latente en ese entonces y
que era el hecho de que los indios no comprendían la forma de vivir de los españo-
les, no hablaban su idioma e ignoraban el complejo derecho castellano, en donde
quedaban indefensos y enredados en él. Todo esto llevó a que los españoles, sin
dejar de reconocer a los indios su capacidad jurídica para ser titulares de los dere-
chos reconocidos por la legislación hispana, admitieran que existía una restricción a
la capacidad de obrar que provenía de una posible irreflexión. Por tal motivo, se
establecieron importantes excepciones a su favor y beneficios procesales en el
marco del sistema judicial indiano, creándose cargos como los abogados y procu-
radores de indios y trámites especiales semigratuitos y breves para resolver los
conflictos jurídicos en los que se veían involucrados.
Todo este régimen protector del indio no fue, sin embargo, cumplido a lo largo del
territorio americano de manera igualitaria y razonable, pues los excesos de los espa-
ñoles no fueron siempre castigados y no hubo en todos los casos un control absoluto
por parte de las autoridades indianas, ni mucho menos las peninsulares. Además,
también contribuyó a la falta de cumplimiento inmediato de las normas protectoras el
uso del recurso de suplicación de leyes de indias, conocido por el apotegma “las le-
yes se obedecen, pero no se cumplen” que coadyuvó a burocratizar el acceso a los
derechos de los indios reconocidos en la legislación. Finalmente, a más de los in-
cumplimientos mencionados que llevaron sin dudas a innumerables embates hacia
los indios, la notable disminución de la población indígena también se debió a las
numerosas enfermedades a las que se vieron expuestos por la llegada del hombre y
la mujer española y a la fusión racial que se produjo a partir de 1492.
Los mestizos: La forma de la conquista invitó a la confluencia entre la raza blanca
y los indígenas, a lo que luego se sumó la llegada de los negros esclavos proceden-
tes de África.
En líneas generales, se sabe que no hubo una repugnancia sexual de razas, lo que
explica el hecho de que aun cuando ya había muchas mujeres españolas en territo-
rio americano, numerosos hombres peninsulares seguían optando por la mujer in-
dígena. En relación con las posibilidades de concretar esas uniones, claramente la
Corona perseguía el concubinato o amancebamiento, pero ello no disminuyó esas
prácticas en la medida en que resultaba difícil, por cuestiones de diferencia social,
unirse en matrimonio religioso, legalmente reconocido.
Esas dificultades no provenían de una prohibición expresa de la Corona, que sin
fomentarlo permitió el matrimonio entre españoles e indias siempre que existiera la
Historia Constitucional Argentina | 29
libre voluntad de los contrayentes, pero sí existía un prejuicio social que era lo sufi-
cientemente influyente como para limitar el número de matrimonios.
Así pues, también el color de la piel -fruto de la unión interracial- jugaba un papel
importante a la hora de la concesión de mercedes regias, capitulaciones y el nom-
bramiento de cargos civiles y dignidades eclesiásticas; todo lo cual llevó a que se
hablara de “limpieza de la sangre” aunque sin existir legislación expresamente de-
dicada a ello.
Pera ya en el siglo XVI, aparecieron medidas restrictivas que limitaron la capacidad
jurídica de los mestizos, convirtiéndose ese vocablo en una palabra con sentido
despectivo que hacía referencia a la parte más baja de la escala social. Sin embar-
go, tales restricciones no alcanzaron a quienes eran fruto de una unión entre espa-
ñol e india noble.
En este sentido, los españoles le dieron un lugar privilegiado a los indígenas que
pertenecían a la nobleza de sus comunidades, equiparándolos a la categoría que
revestían los nobles peninsulares.
Por lo demás, las restricciones más severas les correspondieron a los hijos de es-
pañoles y negras, denominados mulatos, aunque algunos llegaron a destacarse
como predicadores, teólogos, escritores, etc.
Los esclavos: Los esclavos constituyeron la solución más eficaz para aprovechar
mano de obra fuerte y barata en la explotación de los recursos naturales de Améri-
ca frente a la legislación protectora de los indios a la cual se hizo una somera des-
cripción. La Corona evidenció así una falta de interés por la cuestión “humana” de
los negros y sólo se limitó a legislar el comercio negrero y las rutas a los efectos de
obtener mayores participaciones y beneficios económicos.
La situación de los negros en el mundo tuvo también su debate jurídico, en dónde el
rol de defensores fue ocupado principalmente por religiosos ya conocidos como
Fray Domingo de Soto, Bartolomé de Albornoz, Pedro Claver, Alonso de Sandoval y
Bartolomé de las Casas, aunque este último fue partidario, en algún momento de su
prédica, del reemplazo de la mano de obra indígena por mano de obra africana,
esclava.
En esta línea, se advierte que las doctrinas abolicionistas tuvieron un leve progreso
en el siglo XVIII con consecuencias recién en el siguiente siglo, las que fueron
plasmadas -en nuestro territorio en particular- en las labores legislativas de la
Asamblea del año XIII y en los debates constitucionales sucedidos hasta la sanción
de nuestra Constitución Nacional de 1853/1860.
El esclavo era jurídicamente una cosa, pero no cualquier tipo de cosa. De hecho, y
como ya lo habían reconocido los romanos en una legislación madurada con rela-
ción al derecho de gentes, no se podía desconocer la realidad de que el esclavo
“era una cosa con naturaleza humana”, por lo que paulatinamente se flexibilizaron
los preceptos aunque no se modificó el principio general de incapacidad absoluta.
Dice Tau Anzoátegui que el dominio sobre el esclavo era un derecho sui generis,
porque si bien podía ser objeto de compraventa, donación, arrendamiento, cesión
en uso, usufructo e incluso embargo, el dueño no podía matarlo, mutilarlo y herirlo,
pues tenía el esclavo derecho a la vida, a la integridad física, al matrimonio y a la
adquisición de la libertad conforme la legislación indiana.
Historia Constitucional Argentina | 30
En Roma, la amplitud de poder que tuvo el dominus sobre el esclavo, fue reducién-
dose paulatinamente. Así, se prohibió que lo tirara a las fieras, se le reconoció al
siervo la libertad si su amo lo dejaba abandonado; se sancionó con pena de homi-
cidio hay quien hubiera dado muerte a su propio servus; se obligó al amo demasia-
do cruel a venderá a su esclavo y se autorizó a éste a ejercer una acción de injurias
contra aquél por las defensas al honor que le hubiere inferido.
La esclavitud en América era por vida y hereditaria y la condición se transmitía a los
hijos por vía materna. Se constituyó así un “estigma jurídico de base racial exclusi-
vo en la raza negra”.
En esta línea, cabe mencionar que la legislación indiana fue mejorando la condición
del negro, disponiéndose en diversas reglamentaciones el reconocimiento del dere-
cho a una buena alimentación, al vestido, al descanso, a las diversiones adecuadas
y a la adecuación de tareas conforme la edad y el sexo.
Por último, debe decirse que el esclavo podía alcanzar la libertad de diversas formas.
Así, en primer lugar, lo hacía por manumisión que era la liberación espontánea con-
cedida por el amo en forma expresa o tácita. En el mismo sentido, el derecho romano
reconoció la manumisión como el acto por el cual el dominus liberaba a su servus,
que podía efectuarse en forma solemne o no solemne y por decisión de la ley.
Asimismo, el esclavo en América podía adquirir su libertad por la compra de la
misma o por rescate o si el amo lo abandonaba en su infancia, vejez o enfermedad;
todo lo cual coincide en líneas generales en el derecho romano.
Por último, la esclava podía convertirse en liberto por abuso deshonesto del amo o
el esclavo por acto meritorio en beneficio del Rey o del reino.
Finalmente, cabe aclarar que quienes adquirían la libertad -denominados libertos-
poseían una condición jurídica y social que conservaba aún fuertes resabios de su
pasado, por cuanto gozaban de una libertad sui generis, sujeta a limitaciones y no
se hallaban aún en el mismo plano que los blancos y los indios.
En paralelo, en Roma los esclavos manumitidos eran ciudadanos jurídicamente
capaces, pero no gozaban de la misma condición que los ciudadanos que habían
nacido libres y habían conservado esa condición durante toda su vida, a los que se
denominaba ingenuos; lo que se evidenció en el derecho de patronato y en muchas
disposiciones que establecían limitaciones a las facultades de los libertos.
El extranjero: bajo la denominación extranjeros, aclara Tau Anzoátegui, pueden
distinguirse dos categorías distintas de personas: a) los que no eran castellanos ni
vasallos de los monarcas españoles; y b) los vasallos de esos monarcas, pero que
no eran naturales de Castilla.
Esta distinción tuvo una importancia práctica, pues la condición de extranjero era
inferior a la del natural, siguiendo el criterio restrictivo que regía en Europa donde
existían trabas legales que dificultaban la permanencia de los extranjeros e impe-
dían en algunos casos la disposición de sus bienes.
La división de España en los reinos de Castilla y Aragón -dos coronas que a partir
de 1520 recayeron sobre un solo príncipe- tuvo su transcendencia en cuanto de ello
dependió en gran medida qué españoles podían asentarse en América. Así, hacia
1596 se enunció como nacionales en Indias a los naturales de Castilla, León, Ara-
gón, Valencia, Cataluña, Navarra y Baleares.
Historia Constitucional Argentina | 31
Fuera de ellos, en principio general era que los extranjeros no podían pasar a In-
dias, tratar ni contratar en estas regiones, bajo pena de perder las mercaderías. Sin
embargo, el régimen de licencias que exigía que cada futuro poblador se presenta-
se y obtuviese licencia real que lo habilitase a radicarse en América, tuvo sus ex-
cepciones de acuerdo con las necesidades que se presentaban en las colonias.
Así, fue circunstancia importante que permitió la radicación de extranjeros el ejerci-
cio de ciertos oficios y profesiones con mucha demanda en América, debiendo
comprometerse a seguir desempeñándolos en Indias y dejando fianza ante la Casa
de Contratación.
Por lo demás, los extranjeros podían peticionar la naturalización comprobando vein-
te años de residencia, diez de ellos con casa y matrimonio con persona nacida en
los reinos peninsulares o indianos.
Sin perjuicio de todo ello, debe decirse que, pese a las estrictas prohibiciones lega-
les, muchos extranjeros ingresaban para comerciar en las Indias, desafiando la Co-
rona y la legislación por entonces vigente.
2.2.2.- Legislación Social Indiana
Dentro de la abundante legislación indiana, ya mencionada en particular en puntos
anteriores, la “cuestión social” aparece como un interesante disparador de muchas
investigaciones históricas que revelan -lejos de lo que pre científicamente se dice
en la el vulgar debate de la calle- el esbozo de una auténtica legislación social en
protección de los indios de América.
Al respecto, y como ya se dijo, el 27 de diciembre de 1512, fueron promulgadas en
Burgos las conocidas ordenanzas del mismo nombre que constituyeron la primera
legislación dictada por autoridades hispánicas que abordaba la realidad indiana,
principalmente, en relación al “buen regimiento y tratamiento de los indios”. En
ellas, se establecieron los principios de la conversión religiosa y el buen tratamiento
de los aborígenes, con especiales obligaciones a cargo de los encomenderos y
funcionarios reales, prescribiendo también la forma de la enseñanza, las prácticas
religiosas, el alimento y el descanso de los nativos.
Por ejemplo, en relación a la alimentación y la manutención de la familia indígena,
los españoles debían proveerles “una docena de gallinas y un gallo para que los
críen y gocen del fruto, así de los pollos como de los huevos”.
En relación al trabajo forzoso, la ley 11 prohibía que se eche carga a cuestas de los
indios y la ley 18 establecía que ninguna mujer indígena embarazada después de
los cuatro meses debía trabajar en las minas y sólo recién después de que su hijo
cumpliera los tres años podía efectuar nuevamente trabajos más intensivos.
En esta línea, la legislación indiana aparecía como novedosa, muy avanzada para
la época, germinando un debate que en la actualidad se reavivó en lo relativo a las
leyes laborales y la concesión de las distintas licencias.
Por otro lado, en relación al descanso, la ley 13 imponía un régimen más benigno
para el indígena por cuanto establecía que cumplidos cinco meses de labor, “huel-
guen” por cuarenta días.
En esos términos, una ley de 1583 dictada por Felipe II dispuso que la salida de los
obreros el día sábado sea anticipada; acercándose a lo que bastante más tarde se
conoció como el “sábado inglés”; de forma que el descanso dominical ya reconoci-
Historia Constitucional Argentina | 32
do por la Corona a los indígenas y obreros de América, se vio reforzado con legis-
laciones como la indicada y por otras que establecieron la prohibición de trabajo
durante celebraciones especiales, salvo razones de “necesidad o utilidad pública” y
bajo la condición del pago “de muy competentes jornales”, lo que podría constituir
un importante antecedente del pago de horas extras y de días feriados previstos en
la normativa laboral actual.
Y en esa misma línea, pero en lo referido a la dignidad del descanso, la ley 19 es-
tablecía que “todos los que tienen en la dicha isla indios de repartimiento sean obli-
gados a darles a cada uno de los que así tuvieren, una hamaca en que duerman
continuamente y que no les consientan dormir en el suelo como hasta aquí se ha
hecho”.
Claramente la redacción “como hasta aquí se ha hecho” indica un cambio en la
consideración que podría eventualmente calificarse como progreso social y que
debe su esencia al debate antes mencionado sobre la naturaleza del indio ameri-
cano en dónde prevaleció la teología cristiana y por lo tanto una posición favorable
o -si se quiere menos hostil- hacia los nativos.
El 28 de julio de 1513 se dictan las conocidas Ordenanzas de Valladolid que esta-
blecen notorios beneficios para la mujer casada, las solteras y los menores de 14
años.
Así, la ley 1 prohíbe el trabajo en las minas de las mujeres indígenas, la ley 3 dis-
pone que la mujer soltera sometida a la patria potestad debe trabajar con sus pro-
genitores en sus haciendas o en las ajenas, pero con permiso de sus padres, mien-
tras que la ley 2 dispone que las niñas y niños de menores de 14 años no sean
obligados a servir en “cosas de trabajo” sino sólo en aquellas actividades “que los
niños puedan comportar -soportar- bien”.
Luego, el 20 de noviembre de 1542 son promulgadas las llamadas Leyes Nuevas
que reiteran muchos puntos ya legislados en beneficio de los indígenas, pues se
prohíbe cargar a los naturales en términos más enfáticos que la anterior ley.
En esta línea, y siendo curioso para la época, en relación al uso de indios y negros
en la pesca de perlas, la norma concluye diciendo: “porque estimamos mucho más
como es razón la conservación de sus vidas que el interés que nos puede venir de
las perlas”; afirmación que, sin lugar a dudas, es fruto de la receptación de los prin-
cipios cristianos y de las doctrinas expuestas por los teólogos en defensa de la hu-
manidad de los nativos de América.
Por otro lado, la norma limita los excesivos tributos dispuestos por los encomende-
ros, aplicándose una regla de “proporcionalidad”, también moderna para la época, a
los fines de determinar la capacidad de pago de los indígenas.
En lo tocante a la jornada laboral, los primeros antecedentes se remontan al año
1593 en una instrucción de Felipe II referente al trabajo en las fábricas y fortificacio-
nes, de donde surge que “todos los obreros trabajarán ocho horas cada día, cuatro
a la mañana y cuatro a la tarde, en las fortificaciones y fábricas, que se hiciere, re-
partidas a los tiempos más convenientes, para librarse del rigor del sol…”. También
por una reglamentación de 1612 se dispuso la flexibilización horaria de acuerdo a
los “tiempos de invierno y verano” (Recopilación en Lib. III, tít. VI ley XII).
En lo atinente a la retribución salarial, y como corolario de las doctrinas protectoras
de los indios, no sólo se establece obligatorio el pago de la retribución conforme un
Historia Constitucional Argentina | 33
principio de “justa y razonable estimación”, sino también se prohíbe el pago en es-
pecies (mercaderías, ropas, créditos a su favor, etc.), disponiéndose que el mismo
se haga “en mano propia” y de forma “puntual”.
En este orden, en 1680 se dicta La Recopilación que en su libro VI recomienda a
los Virreyes y Audiencias que procuren que los indios sean instruidos en la Santa
Fe Católica, muy bien tratados, amparados, defendidos y mantenidos en justicia y
libertad. Esta normativa es fuente de la responsabilidad de los Virreyes para hacer
respetar directamente las leyes protectorias de los indígenas y de la Audiencia co-
mo órgano que debía atender, por competencia originaria, en los pleitos sobre en-
comienda de indios.
Por último, no debe dejarse de lado el ya mencionado en esta obra régimen de “mi-
noridad” que se estableció para los indígenas, por el cual se consideraba que, si
bien los nativos tenían libertad de actuación, debían ser protegidos por un estatuto
determinado. En efecto, en razón de la inexperiencia de los indios en pleitos, se les
brindó la posibilidad de acudir a la justicia, abreviando instancias, gratuitamente y
con la asistencia de defensores y procuradores de indios. En esa línea, y a los efec-
tos de efectivizar la tutela sugerida por este régimen de minoridad, debe mencio-
narse la creación del cargo público de “protector de indios” para la intervención en
casos de disposición de la propiedad indígena.
Asimismo, la ley estableció la presunción iuris tantum de que los actos realizados
por los nativos no se encontraban viciados por dolo o engaño sino por una posible
irreflexión; de forma que, por ejemplo, se los autorizó a desdecirse de sus declara-
ciones formales sin incurrir en delito de falsedad.
Finalmente, García-Gallo indica que en algunos casos se consideró que un delito
cometido por un aborigen debía corresponderle una pena inferior a la que le corres-
pondía a un español por haber cometido el mismo delito.
2.2.3.- Los derechos personales
Claramente España se encontró con un nuevo mundo y resultó todo un desafío
económico, militar, político, religioso, pero por sobre todo intelectual, organizar el
desarrollo de una conquista que beneficiara a la Corona sin desconocer los dere-
chos de quienes ya habitaban ese suelo.
Las clases sociales formadas en América fueron tan distintas a las existentes en
Europa, Asia y África, en tanto los españoles, cuya hegemonía fue indiscutida, de-
bieron en muchas ocasiones ceder ante la aparición de un grupo que numéricamen-
te era mayor y cuya condición jurídica los obligaba a respetarlos tanto como a ellos
mismos: el indio.
Pero todo ello no surge sino de un debate que tuvo sus albores en la llegada de los
primeros indígenas a Europa y en las prédicas de Montesinos y de Las Casas, pues
si bien se trató de los primeros esbozos, no existen dudas que en cabeza de los
máximos intelectuales del Reino apareció la preocupación por la defensa de la dig-
nidad del hombre. Y la posición de estos intelectuales, marca la importancia que
tuvieron los teólogos y juristas en la determinación de la legislación indiana, puesto
que de la fundada crítica al errado comportamiento abusivo del conquistador, sur-
gieron las más variadas normas y reglamentaciones en protección de los nativos de
América; todo ello a tal punto que se ensalzó una discusión que salió del plano teó-
rico y gestionó, con prédicas y alegatos, y en términos demasiado modernos para la
Historia Constitucional Argentina | 34
época, el reconocimiento de la dignidad de la persona y en particular de los dere-
chos personales.
En efecto, los derechos personalísimos -utilizando la terminología civilista de Ci-
fuentes- no fueron objeto de una formulación precisa y sistemática, pero se recono-
cieron como tales desde los póstumos enunciados de los teólogos imbuidos en un
pensamiento cuya guía elemental fue iluminada por el derecho natural y terminó en
ocasiones convirtiéndose en norma legal aplicable a los dominios coloniales. Y, aun
así, cuando algunos ejemplos y contraejemplos llevaran a colegir que hubo grandes
dificultades para llevar a la práctica muchas normas protectorias, con lo que signifi-
caron las consecuentes violaciones, no resulta posible negarle -compartiendo la
opinión de Rabbi-Baldi Cabanillas- un importante grado de virtualidad a aquella le-
gislación que, entre otros aspectos, fue causa de un sorprendente -y a veces hasta
curioso- nivel socio-económico por parte de los indígenas.
Claramente, la experiencia de una sociedad formada por varios estamentos y cuyos
derechos no podían ser avasallados conforme la condición que cada persona tenía,
nos restringe para hablar de conceptos republicanos y modernos como el de igual-
dad ante la ley, pero no nos limita a mencionar que sí había una cierta igualdad en
razón de cada estado que partía además del principio de que todos -españoles,
mestizos, indios, negros y extranjeros- eran seres humanos y compartían entre si
dicha naturaleza.
Por ello, las desigualdades -aún en la situación más crítica como la de los esclavos-
no permitían desconocer la naturaleza humana, ni por ende la dignidad del hombre,
pero sí admitían otro tipo de abusos económicos, laborales y políticos que se tradu-
jeron en la hegemonía de una clase y la correspondiente subordinación recíproca
de los individuos que componían la sociedad de Indias.
Así, y como es lógico de un régimen divorciado del republicanismo, los derechos
personales encontraron limitaciones infundadas, pues, por ejemplo, la libertad de
expresión estuvo condicionada a las licencias reales, los derechos políticos estaban
limitados a la alta nobleza, al alto clero y a la parte “más sana” del vecindario; mien-
tras que el derecho de propiedad también tuvo sus restricciones políticas y econó-
micas.
Tales limitaciones fueron superándose a lo largo de Historia como resultado de dis-
tintas conquistas sociales y políticas, pues aún persistieron acabada la dominación
española en América y se extendieron en muchos casos, por poseer una mayor
complejidad jurídica, hasta estos tiempos modernos.
Pero todo ello no debe ser óbice para reconocer que, aún bajo la dominación de
una desigualdad política de clases, la sociedad indiana y sus instituciones -que re-
sultan fuente de nuestro derecho vigente- esbozaron la estructuración de un estado
que se esforzó por la vigencia efectiva -no ilusoria- de los derechos inherentes a la
persona humana, reconociendo en todos sus habitantes un denominador común
que viene dado por una ley que no es ni de hoy ni de ayer y que trasciende todas
las fronteras y los regímenes políticos: el derecho natural.
2.2.4.- La posición de la mujer
La india, al igual que la mujer blanca, tenía plena personalidad jurídica, como sujeto
de derecho que era, pero, por su considerada mayor indefensión, el legislador se
inclinó a elaborar un régimen tutelar más estricto que limitó aún más su capacidad
de obrar, pero no la jurídica. En este sentido, como bien explica José María Ots
Historia Constitucional Argentina | 35
Capdequí es sabido que el derecho español sólo en situaciones excepcionales re-
conocía a la mujer plena capacidad civil, pues el orden jurídico familiar absorbía a la
mujer, mientras que aquella que era soltera se encontraba siempre bajo la tutela del
padre o su hermano mayor.
Sin embargo, no se les exigían distintas licencias para ingresar a América de las
que se les solicitaba a los hombres. La Corona, por su parte, estimulaba a que los
funcionarios enviados a América fuesen acompañados por sus esposas y familia-
res, sin perjuicio de que aquellas contaban con muchas restricciones para contratar
civil y comercialmente por las mismas razones que estaban impedidos sus maridos:
evitar la incompatibilidad de intereses y el tráfico de influencias.
La mujer india, como ya se indicó fue protegida por la legislación social de Indias e
incluso se admitió -en algunos casos- la ocupación de cargos dentro de los conoci-
dos cacicazgos. Asimismo, existen testimonios de concesiones de encomiendas
directamente a mujeres en razón de servicios prestados por sus causantes.
Selección de lectura obligatoria:
- Tau Anzoátegui (2012), págs. 187 a 221 (Sociedad de Indias, Condición jurídica
del indio y Legislación protectora).
Selección de lectura complementaria:
- Condés, Palacios, María Teresa. Capacidad jurídica de la mujer en el derecho
indiano, Universidad Complutense de Madrid, 2006. ProQuest Ebook Central. Dis-
ponible en biblioteca online de la Universidad Católica de Salta.
Consigna de trabajo (optativa) para presentar en la Sección Trabajos Prácti-
cos de la Plataforma: “La Mujer en la Época Hispánica”. Opine sobre el tratamien-
to a la mujer en aquellos años.
ACTIVIDAD EN EL FORO DE DEBATE:
“Los Teólogos y los Juristas”
1.- Relacione los argumentos expuestos durante el debate de teólogos y juristas
respecto de los títulos de la conquista con el espíritu de las leyes protectoras
de indios y los institutos creados al efecto.
2.- ¿En qué ramas del derecho podrían verse como antecedentes las disposicio-
nes de la legislación social indiana?
AUTOEVALUACIÓN: “La Mujer en la Época Hispánica”
- Responda el cuestionario que hay en la Sección de Actividades de la Plataforma
de la materia correspondiente a esta unidad.
Historia Constitucional Argentina | 36
UNIDAD III:
ÉPOCA HISPÁNICA (3ra. Parte)
Objetivos
- Entender el origen y esencia de las instituciones hispánicas, como antecedentes
de nuestro derecho patrio.
- Conceptualizar y caracterizar el derecho indiano como parte de nuestra historia
del derecho.
- Comprender los sistemas de control llevados a cabo por el gobierno de la penín-
sula con el objetivo de lograr una buena administración de las Indias.
- Analizar los aspectos más importantes de la organización eclesiástica y del Real
Patronato Indiano.
Temas
- Derecho Indiano.
- Administración política indiana.
- Organización judicial indiana.
- Sistema hacendístico de indias.
- Sistemas de control estatal.
- Real Patronato Indiano.
Introducción
Historia Constitucional Argentina | 37
En esta unidad se describen los caracteres sustanciales de la organización política,
judicial y hacendística de Hispanoamérica hasta la época de nuestra emancipación.
Desde el rey hasta los cabildos son analizados en cuanto a su organización, com-
petencia y función. Como característica peculiar de este sistema de gobierno se
analizan también los sistemas de control político, tales como la visita, la pesquisa y
el juicio de residencia, los que encuentran parangón con los mecanismos constitu-
cionales vigentes de nuestro sistema político.
Por su parte, el Derecho Indiano, cuyas normas específicas para América muestran
una notable evolución en el desarrollo del derecho, es caracterizado sintéticamente,
puesto que él rigió aún mucho tiempo después de la emancipación, sirviendo como
base y fundamento a varios aspectos de nuestra organización definitiva.
Orientaciones para el estudio
En el mapa conceptual destacamos algunos temas de este período. Para esta Uni-
dad hemos seleccionado materiales que permitirán facilitar la comprensión del pro-
ceso independentista argentino y sus comienzos de organización política.
En el Webinario de introducción a estos temas se dan orientaciones para el estudio.
La lectura obligatoria, los videos, los podcasts y el resto de los materiales son cla-
ves para entender varios temas de esta unidad temática. Se sugiere, además de
realizar el trabajo práctico obligatorio, cumplimentar las actividades optativas y su-
geridas en la Plataforma de la materia.
3.1.- Institucionalización de la Conquista
Durante la expansión de la conquista se fueron presentando diversos conflictos que
no se encontraban previstos en el derecho castellano que regía en la península o
que éste no resolvía adecuadamente. Por tal motivo, resultó muy necesario ir san-
cionando disposiciones legales tendientes a organizar el sistema jurídico indiano, el
gobierno político, la justicia, las finanzas, las relaciones mercantiles, el tratamiento
de los indios, el régimen de descubrimientos, poblaciones y explotación de recursos
naturales y todos los otros aspectos propios de una sociedad que comenzaba a
complejizarse con el desarrollo y la expansión de la gesta conquistadora.
Tau Anzoátegui explica en este sentido que como el derecho castellano no podía
ser trasplantado íntegramente a los nuevos territorios por las características geo-
gráficas y las peculiaridades humanas de la empresa, es que el legislador español -
y luego el indiano- comenzó a dictar leyes especiales que se ajustaran mejor a las
circunstancias particulares del continente americano.
Así el derecho indiano se componía, en primer lugar, por las normas sancionadas
en España para regular el funcionamiento de los órganos gubernativos indianos allí
existentes (Consejo Real y Supremo de Indias, Casa de Contratación, etc.); en se-
gundo lugar por las leyes dictadas en España para regir las situaciones jurídicas
acaecidas en América; en tercer lugar por las leyes, ordenanzas y decretos emiti-
dos por las autoridades indianas para sus propias jurisdicciones, y -por último- por
la costumbre y la jurisprudencia de Indias, compuesta principalmente por la inter-
pretación que debía hacer del derecho los altos tribunales indianos como el Conse-
jo Real y Supremo y las audiencias virreinales.
El derecho indiano rigió por más de tres siglos en América hasta el período de
emancipación iberoamericana, sin perjuicio de que sus instituciones -en algunos
Historia Constitucional Argentina | 38
casos- fueron reconvertidas, readaptadas e incorporadas por el derecho patrio pos-
terior.
DERECHO INDIANO: Concepto: Es el conjunto de normas jurídicas dictadas por
España para regir la vida política, económica y social en América
Sugerencia: vea el Video de Youtube “Las Indias no eran colonias” en:
- https://www.youtube.com/watch?v=KbNpWyNcUeA
Fuentes y bases del Derecho Indiano
En primer lugar, cabe aclarar que la mayoría de los historiadores han entendido por
derecho indiano todo aquel ordenamiento jurídico vigente en las Indias, indepen-
dientemente de su origen. De este modo, este derecho se componía también del
derecho castellano, que actuaba con carácter supletorio y del derecho indígena en
sólo algunos aspectos vinculados a la organización social de los indios y los siste-
mas de trabajo a los que estaban sometidos.
La legislación de indias emanó de los reyes, de los virreyes, del Consejo de Indias,
así como de otros organismos metropolitanos y coloniales, como las intendencias,
consulados y audiencias; esto generó las disposiciones indianas fueran abundantes
a tal punto que una de las recopilaciones se componía de casi diez mil leyes y más
de veinte mil cédulas reales.
La elaboración de las leyes en la península era principalmente realizada por el
Consejo Real y Supremo de Indias, pues era el órgano encargado de proyectar y
redactar las nuevas normas que luego eran presentadas ante el Rey y aprobadas
por él. Una vez autorizada y sancionada, era transcripta en los libros de registro que
se llevaban en España, enviando original y duplicados a Indias. En definitiva, la
primera fuente de derecho era el Rey y, en su caso, el Consejo Real de Indias co-
mo organismo asesor.
Sin perjuicio de ello, los virreyes también gozaron, por su elevado poder, de la fa-
cultad para expedir nuevas normas. La Recopilación enunciaba al respecto que los
“virreyes tenían atribuciones para hacer las ordenanzas que les pareciere conve-
nientes al buen gobierno”, recomendando que “siempre consultaren a los oidores
de la audiencia”, sobre todo en “las materias arduas e importantes para resolver
con mejor acierto”. La legislación virreinal debía ajustarse a las normas generales
del derecho indiano -dictadas por el Rey y el Consejo de Indias- o suplir sus vacíos
legales.
Los gobernadores, por su parte, tuvieron atribuciones para dictar leyes vinculadas a
la organización de las ciudades y de los asentamientos de indios. Esta actividad
legislativa de estos funcionarios quedó prohibida en 1680. Por su lado, los intenden-
tes tuvieron similares facultades en materia económica local.
También los funcionarios nombrados temporariamente para investigaciones o ac-
tuaciones específicas (auditores, visitadores, pesquisadores, jueces de comisión y
jueces de residencia) tuvieron a veces facultades legislativas en lo que a su deber o
cargo concernía.
En un plano inferior, los corregidores, tenientes y funcionarios de cabildo contaban
con atribuciones legislativas para solucionar conflictos inmediatos como la fijación
Historia Constitucional Argentina | 39
de salarios, precios, medidas de carácter edilicio, regulación de mercados, policía
sanitaria, entre otras materias de carácter local.
Por su parte, si bien las audiencias eran organismos eminentemente judiciales, lo
cierto es que guardaban algunas atribuciones de carácter legislativo, pues podían
dejar sin efecto normas emitidas por los virreyes y los gobernadores -mediante la
apelación de los interesados- cuando resultaban contrarias a derecho. Además,
podían expedir “reales provisiones”, mediante acuerdos solemnes de sus miem-
bros, para regular algún tema específico como podría serlo cuestiones de procedi-
miento judicial, entre otras.
Abelardo Alonso Carriquiry menciona como los instrumentos legales que compo-
nían el derecho indiano a:
- Pragmáticas: resoluciones o leyes de carácter general emanadas del rey, impre-
sas y publicadas, que versaban sobre asuntos de trascendencia.
- Reales cédulas: eran despachos o provisiones expedidas por el Consejo Real y
Supremo de Indias que regulaban cuestiones de interés público o expresaban
opiniones o dictámenes de dicho organismo.
- Autos: eran las sentencias judiciales emitidas por los tribunales indianos.
- Reales provisiones: despachos expedidos por las audiencias a nombre del rey.
- Cartas abiertas: despachos dirigidos a un número indeterminado de personas,
concediendo mercedes o beneficios por el cumplimiento de algún servicio a la Co-
rona.
Además de estos instrumentos legales, el derecho indiano también surgía del dere-
cho consuetudinario (la costumbre), el cual tuvo vigencia en muchos aspectos.
Así, por ejemplo, los cabildos abiertos funcionaron en las todas las ciudades según
reglas no escritas; del mismo modo, la costumbre también definió la competencia
de los ayuntamientos frente a los gobernadores y tenientes o ciertas normas proce-
sales, etc. En el derecho privado, el derecho consuetudinario tuvo gran aplicación
sobre todo en lo atinente a materia mercantil, familia, contratos y ejercicio del dere-
cho de propiedad (acciones posesorias, etc.).
En cuanto a la jurisprudencia, cabe adelantar que no siempre eran fuente de de-
recho porque el contenido de los pronunciamientos judiciales durante mucho tiempo
fueron infundados por expresas disposiciones de la ley, con lo que debía acudirse a
los dictámenes fiscales para conocer los argumentos de hecho y de derecho venti-
lados en el litigio a decidir por el juez. Sin embargo, la mera decisión judicial senta-
ba un importante precedente orientativo de cómo el ciudadano debía conducirse en
su esfera individual y frente al estado indiano y la Corona.
Finalmente, la doctrina de los tratadistas fue, a juicio de Carriquiry, una importante
fuente del derecho indiano. Su influencia fue enorme en la legislación, afirmando la
necesidad de implantar una administración ordenada y un gobierno jurídico y no de
fuerza. Los doctrinarios pregonaron por la igualdad jurídica y política de los criollos
y españoles, pues preveían en las desigualdades imperantes, el germen o justifica-
ción de los movimientos insurreccionales que aparecieron con el tiempo como cada
vez más amenazantes.
El derecho indígena fue parte del derecho indiano, pues importantes instituciones
de aquel, como la mita, el cacicazgo y la comunidad agraria, se incorporaron a la
legislación que regía en la América colonial. Así, pues señala Tau Anzoátegui que
fue este uno de los principales instrumentos utilizados por la Corona para lograr la
aproximación entre las dos culturas.
Historia Constitucional Argentina | 40
En esa línea, Ricardo Levene explica que el derecho indígena sobrevivió después
de la conquista española e inspiró la legislación indiana más de lo que comúnmente
se admite; y al respecto, recuerda que Juan de Matienzo, importante jurista de Va-
lladolid, les recomendaba a los gobernantes del Perú que “no entraran de presto a
mudar las costumbres y a hacer nuevas leyes y ordenanzas, hasta conocer las
condiciones y costumbres de los naturales de la tierra y españoles que en ella habi-
tan (…) gran prudencia ha menester al que gobernare”.
Asimismo, añade Fernando Sabsay que la intención reconocedora del derecho in-
dígena se plasmó en diversas normativas, como en las reglamentaciones dictadas
por Carlos V en 1555, mediante las que se incorporaron algunas ordenanzas de los
pueblos originarios a la legislación vigente en América, siempre y en cuanto no
sean contrarias a la religión católica o a las leyes dictadas por la Corona.
Cabe recordar -como ejemplos- que el ayllu que se había impuesto como régimen
agrario en el Incanato, fue utilizado por los españoles para reorganizar las tierras
que las consideraban propiedad de la tribu y no de los encomenderos. Aquellas
debían ser trabajadas y de ellas resultaba un beneficio que era para la subsistencia
de la comunidad familiar.
Asimismo, la mita fue también otro de los sistemas incaicos importados por los es-
pañoles a su régimen legal en lo que concierne a la organización del trabajo indíge-
na. Por otro lado, se reconoció la autoridad de los caciques en la medida en que
resultaba conveniente para mantener el orden y la organización de las tribus.
De este modo, concluye Tau Anzoátegui que, con respecto a estas leyes, costum-
bres y formas jurídicas ajenas a las disposiciones del Consejo Real y Supremo de
Indias, no sólo se percibe en el gobierno español una actitud tolerante, sino una
sólida creencia en el sentido de que el gobierno de las Indias debía llevarse adelan-
te con el auxilio de estos múltiples y variados elementos.
Sugerencia: vea el Video de Academia Play sobre “Contra la Leyenda Negra en
América” en el link adjunto de YouTube:
- https://www.youtube.com/watch?v=t918VibrmI8
Caracteres del Derecho Indiano
José María Ots Capdequí destaca como rasgos característicos del derecho indiano,
los siguientes:
- Un casuismo acentuado y, en consecuencia, una profusión legislativa extraordina-
ria: se legisló sobre la casuística, sobre problemas muy concretos, llevando el ca-
so particular a postulados generales.
- Tendencia asimiladora y uniformadora: se intentó que el derecho indiano y sus
instituciones fueron lo más semejante posible al derecho castellano vigente en la
península.
- Minuciosidad reglamentaria.
- Sentido ético y religioso: se imprimió a la normativa un verdadero nacionalismo
eclesiástico. Muchas de las normas fueron sancionadas reflejando el pensamiento
de teólogos, filósofos, moralistas y juristas de la época que debatieron sobre los
temas medulares de la conquista de América.
Historia Constitucional Argentina | 41
Aplicación del Derecho Indiano: recurso de suplicación de leyes
Los historiadores del derecho coinciden en afirmar que no hubo un total acatamien-
to del derecho indiano en los territorios americanos, el que resultó dispar conforme
el pueblo y la idiosincrasia de las comunidades que los habitaban.
En este sentido, se dijo que hubo verdaderas resistencias, públicas y conscientes, a
ciertos aspectos del orden jurídico creado para el Nuevo Mundo. Ricardo Zorraquín
Becú recuerda que las nuevas leyes de 1542, por ejemplo, provocaron las guerras
civiles del Perú, viéndose obligado el monarca a derogarlas.
Es por tal motivo que en distintas oportunidades se estableció que aquellas disposi-
ciones reales contrarias al derecho vigente y que causaran algún perjuicio en la
sociedad en dónde debían ser aplicadas, podrían ser denunciadas por las autorida-
des indianas ante el rey, con la debida fundamentación jurídica, para que sean
eventualmente derogadas o modificadas por el soberano. En tales casos, se utiliza-
ba la fórmula “las leyes se obedecen, pero no se cumplen”.
En las Indias se recurrió este recurso de suplicación no sólo cuando las leyes po-
dían ser contrarias al derecho divino o al orden jurídico en general, sino también
cuando resultaren de informes falsos o incompletos que tenía el rey sobre la situa-
ción en América (vicios de obrepción y subrepción, respectivamente), lo que podría
provocar una aplicación injusta o inconveniente en los nuevos territorios conquista-
dos. En todos esos casos, los virreyes, gobernadores y cabildos estaban autoriza-
dos a “suplicar” o pedir la revocación o modificación de las órdenes.
Gráfico sobre prelación, en general, de las normas de derecho indiano:
Selección de lectura obligatoria:
- Tau Anzoátegui (2012), págs. 79-85 (Derecho Indiano).
Selección de lectura complementaria:
- Tau Anzoátegui, “¿Qué fue el derecho indiano?”, 3era edición, Buenos Aires: Abe-
ledo Perrot, 2004.
TRABAJO PRÁCTICO ACTIVIDAD OBLIGATORIA:
“Institutos del derecho indiano en la jurisprudencia”
Historia Constitucional Argentina | 42
Lea el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, “Fernández
Acosta, Sara y Palacios, Luis Daniel s/contrabando art. 864, inc A) - Código Adua-
nero”, causa 17836/2017/CA1, del 28/12/18, vinculado al contrabando de hojas de
coca para masticación, y responda:
1.- ¿Cuál es el núcleo de discusión en la causa?
2.- ¿Qué argumento histórico y consuetudinario expone el Juez Rabbi-Baldi Caba-
nillas en su voto?
3.- ¿Qué instituto del derecho indiano habrían utilizado las autoridades indianas de
acuerdo al argumento expuesto por el Juez?
4.- Puede consultar el fallo en las siguientes páginas:
- https://www.cij.gov.ar/inicio.html
- https://rabbibaldicabanillas.com/pdf/20181228-contrabando-hojas-de-
coca.pdf
3.2.- Organización política indiana
3.2.1.- Autoridades indianas con asiento en la Península.
El Rey, la Casa de Contratación y el Consejo Real y Supremo de Indias, con sus
distintas mutaciones a lo largo del tiempo, fueron las instituciones encargadas de
administrar el gobierno indiano desde España.
3.2.2.- Autoridades indianas con asiento en América
Pasado el primer período de la conquista que estuvo fundamentalmente caracteri-
zado por una colonización precaria en la que participaron empresas privadas a tra-
vés del sistema de capitulaciones y concesión de mercedes, se hizo necesario es-
tablecer en América una burocracia indiana que responda a las necesidades políti-
cas, económicas y jurídicas de una sociedad cada vez más compleja.
Historia Constitucional Argentina | 43
En este sentido, el virreinato fue una unidad político administrativa que reunía bajo
un solo gobierno (representativo de la autoridad real) las diversas provincias y
capitanías que hasta entonces habían estado dispersas en el territorio americano.
Se trató de un centro político, económico y militar.
El virrey era la máxima autoridad administrativa de un virreinato. Era nombrado por
el Rey por el término de tres años -pudiendo ser renovado- y debía informar
constantemente a la península sobre la marcha de su gobierno. Entre sus
facultades, el virrey debía llevar a cabo todos los fines políticos y gubernamentales
de la Corona, hacer cumplir las leyes reales, dirigir el ejército, dictar las normas
complementarias y reglamentos necesarios para la buena administración del
territorio, controlar el manejo de las encomiendas de indios y regular el ingreso y
egreso de personas y cargamentos del virreinato.
Los gobernadores e intendentes llevaban adelante funciones similares a las del
virrey en cuanto a la administración general de los asuntos de gobierno, pero
limitándose a una jurisdicción más pequeña: provincias e intendencias.
Los corregidores y los alcaldes tenían a su cargo la administración de pequeños
pueblos, donde no llegaba de hecho la autoridad del gobernador o del intendente.
Se ocupaban de asuntos de gobierno de menor escala e informaban cualquier
anomalía detectada en el territorio a su cargo. Solían cumplir funciones judiciales,
dirimiendo conflictos entre vecinos.
Los cabildos: el nombramiento de los primeros cabildantes constituía un privilegio
del fundador de la ciudad. En lo sucesivo, las elecciones se hacían anualmente, el
primero de enero. Muchas veces el Rey y los virreyes intimaron a las autoridades
locales a procurar las elecciones de los cabildantes, no demorarlas o suspenderlas
por motivo alguno. En Salta, cuenta Miguel Solá, el voto era secreto.
El cabildo tenía funciones electorales porque reglamentaba la elección de los
distintos funcionarios que dependían de aquél; llevaba el registro de los títulos que
habilitaban el ejercicio de su cargo a todos los funcionarios enviados por la Corona,
fijando la fecha de posesión y dándole publicidad al pueblo sobre el cambio de
funcionario; y, en especial, tenía amplias funciones de gobierno de la comuna en la
que estaba asentado, como ser la concesión de licencias para comerciar en la
ciudad, dictar reglamentos sobre la urbanización, delimitar solares, repartir tierras,
fijar el salario de los indios, proveer la enseñanza primaria, organizar fiestas cívicas
y religiosas, ejercer la policía sanitaria y el control de mercados y abastos.
El cabildo estaba integrado por dos alcaldes, de primero y segundo voto, quienes
tenían además funciones judiciales sobre la comuna; cuatro a doce regidores, y
otros funcionarios que trabajaban en el Cabildo o que eran nombrados por éste
para desempeñar tareas de forma externa.
Entre los funcionarios que tenía el cabildo o que podía nombrar, se destacan:
Alcalde de primer voto y segundo voto: tenían a su cargo la presidencia del
cuerpo e, individualmente, el conocimiento en causas civiles y criminales en primera
instancia.
Alférez real: encargado del protocolo y ceremonial de las ciudades. Llevaba el
estandarte real en las campañas militares.
Historia Constitucional Argentina | 44
El alguacil real: encargado de ejecutar las decisiones judiciales de los alcaldes y
las gestiones administrivas del cabildo.
Alcaide: encargado de las cárceles y calabozo de las comunas.
Fiel ejecutor: desempeñaba la tarea de control comercial, vigilando la exactitud de
los pesos y medidas que utilizaban los comerciantes, controlando los mercados y
observabando los precios fijados en el abasto.
Procurador general: era el portavoz de la ciudad, encargado de llevar las
peticiones colectivas de los vecinos a las autoridades del cabildo o al gobernador.
Alcaldes de aguas: tenían a su cargo el control del estado del agua y la utilización
de las acequias públicas para el riego.
Alcalde indio: mediaba entre las tribus y comunidades de indios y el gobierno
político indiano.
Maestro: las personas encargadas de impartir la enseñanza primaria.
Defensor de pobres y de menores: tenían a su cargo la protección judicial de los
más necesitados o vulnerables.
Abogado: era un regidor letrado encargo de asesorar a los miembros del cabildo
en materia jurídica de fondo y procesal.
Escribano: extendía las actas del ayuntamiento, certificaba las firmas de las
resoluciones y extendía testimonios y duplicados de los actos de gobierno emitidos
por el cabildo.
ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN NO OBLIGATORIA: “El Cabildo”
1.- ¿A qué se asemeja en la actualidad el viejo cabildo hispánico?
2.- ¿Con qué organismos o funcionarios actuales pueden compararse los funcio-
narios nombrados por el cabildo?
Sugerencia: vea el Video de Academia Play sobre “La Casa de Contratación” en el
link adjunto de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sFmDKW-D_J4
Historia Constitucional Argentina | 45
ACTIVIDAD GRUPAL PARA DISCUTIR Y COMENTAR EN LA WEBI-
NAR QUE SE TRATARÁ EL TEMA: “El Abogado en la Época His-
pánica”
1.- ¿Qué alcances tenía el rol del abogado de cabildo en la época hispánica? ¿A
qué funcionario se asemejaría en la actualidad?
2.- ¿Qué atribuciones jurídicas tiene el abogado en la actualidad que lo diferencian
del abogado del cabildo hispánico?
3.3.- Organización judicial indiana
Clasificación de jueces
El sistema judicial indiano se constituía con una gran variedad de magistrados en-
cargados de administrar justicia y resolver desde los conflictos más sencillos susci-
tados entre vecinos de un pueblo remoto hasta causas de corrupción, contrabando,
traición o falsificación de moneda que afectaban directamente los intereses de la
Corona. Así, los distintos grupos de jueces diferían entre sí por el origen de sus
nombramientos, el alcance de su jurisdicción y la naturaleza de los asuntos en los
que podían conocer.
Los jueces capitulares eran los que formaban parte del cabildo o recibían su nom-
bramiento de la comuna. Era el caso de los alcaldes de primer y segundo voto que
entendían por turno y en primera instancia en causas civiles y criminales que no
fuesen competencia de un fuero especial. Sus fallos eran apelables ante el Cabildo
(los solía revisar un regidor denominado diputado) si se trataba de asuntos no gra-
ves y de poco monto o, en su defecto, ante la Audiencia de la jurisdicción. Estos
jueces no necesariamente eran letrados pues se priorizaba el nombramiento de los
pocos abogados que había en la época en tribunales superiores o en asesorías de
gobierno. De modo que, en ocasiones, los jueces capitulares debían solicitar un
asesoramiento especial a un perito abogado, cuyos honorarios eran solventados
por las partes.
Los jueces reales eran los funcionarios con nombramiento real que tenían alguna
atribución o facultad judicial. En este grupo pueden encontrarse los virreyes, por
ejemplo, en la intervención de pleitos por encomiendas de indios o en casos donde
estuviesen involucrados funcionarios como los oidores, alcaldes y fiscales de las
audiencias; los gobernadores en causas comerciales; los oficiales reales como ma-
gistrados encargados de conocer en los pleitos del fisco, y los jueces de residencia,
entre otros.
Los jueces eclesiásticos eran los obispos y arzobispos, los vicarios generales, los
capellanes castrenses, los jueces conservadores, el tribunal de la Santa Cruzada y
el tribunal de la Santa Inquisición.
Las audiencias eran los supremos tribunales indianos que impartían justicia en
representación directa del Rey. Era el único organismo en donde resultaba obligato-
rio que sus jueces integrantes (oidores) posean el título de abogado, pues era la
última palabra en Indias sobre la interpretación de los hechos y del derecho en una
causa específica.
Historia Constitucional Argentina | 46
Los jueces especiales eran aquellos que entendían en materias muy específicas
como el fuero universitario, la materia médica y ámbito comercial (rectores, proto-
medicato y consulado, respectivamente).
La Audiencia: funciones, instancias y recursos
Al lado de las atribuciones judiciales de la Audiencia, este organismo tenía otras de
índole gubernativa e incluso legislativa que en la mayoría de los casos implicaba el
control de los funcionarios y de los actos de gobierno con incidencia en la vida so-
cial y política de las comunidades bajo su jurisdicción. Además, cumplía dentro del
virreinato funciones de carácter consultivo, asesorando a los distintos órganos de
gobierno sobre el régimen legal administrativo.
La Audiencia actuaba originariamente en determinadas causas llamadas “de corte”,
pero ordinariamente se habilitaba su intervención cuando ya había un pronuncia-
miento de grado o de primera instancia. Es decir que, fundamentalmente, actuaba
como tribunal de alzada de los fallos que emitían los jueces capitulares, siempre
que se cumplieran ciertos requisitos de monto y gravedad del caso.
Además, existía un recurso de apelación que procedía contra las decisiones o reso-
luciones gubernativas emitidas por virreyes o gobernadores, los cuales podían ser
revocados por la audiencia respectiva.
La Audiencia actuaba en dos etapas, la “vista” y la “revista” (primera súplica), fun-
cionando esta última como un recurso de reconsideración ante el primer pronun-
ciamiento del organismo. Si durante el proceso había tres fallos conformes (incluido
el de primera instancia emitido, por ejemplo, por un juez de cabildo), la discusión
quedaba zanjada y no procedía ningún otro recurso.
Luego, existían otro tipo de recursos de carácter extraordinario, como el de la se-
gunda suplicación que se interponía contra el fallo de la Audiencia para que el caso
sea revisado por el Rey, por intermedio del Consejo Real y Supremo de Indias. Se
trataba de un recurso largo, dispendioso e incierto y sólo fue utilizado en raras oca-
siones.
También podía interponerse un recurso de nulidad o de injusticia notoria ante la
supuesta comisión de graves y manifiestas injusticias o irregularidades de carácter
procesal.
3.4.- Sistema hacendístico
Lo constituyó el conjunto de ingresos y erogaciones que implicaba el funcionamien-
to estatal del gobierno indiano.
Los principales recursos de la Corona provenían de las regalías y cánones que eran
abonados por las empresas explotadoras de recursos naturales por medio de capi-
tulaciones firmadas con el estado español. A su vez, el Rey se reservó el monopolio
estatal de ciertas actividades como los juegos de azar, la venta de tabaco y de pa-
pel sellado, lo que le generaba importantes ingresos debido al movimiento econó-
mico que implicaban estos rubros de la economía.
Finalmente, la Corona cobró innumerables impuestos (incluidos los de carácter
eclesiástico por las atribuciones emanadas del Real Patronato Indiano) que contri-
Historia Constitucional Argentina | 47
buyeron a robustecer el tesoro colonial y financiar el déficit fiscal que arrastraba
España por las guerras con los árabes.
Los oficiales reales de la Real Hacienda eran los encargados de recaudar, contabi-
lizar, administrar y repartir los recursos fiscales de acuerdo al presupuesto previa-
mente diagramado y aprobado por la Corona. Gozaban de estabilidad y desde Es-
paña se procuró garantizar su independencia de los poderes del virrey y de las au-
diencias.
3.5.- Sistemas de control
Haring señala que dos principios fueron característicos del gobierno imperial hispá-
nico en América: la división de la autoridad y de la responsabilidad, y una profunda
desconfianza de la Corona a la iniciativa y motivación de parte de los funcionarios
coloniales. Es que España buscó constantemente centralizar el poder y lograr un
absoluto control sobre el despliegue de la conquista en América, evitando actos de
corrupción o arrogación ilegítima de competencias de parte de las autoridades in-
dianas, quienes se encontraban a miles y miles de kilómetros de la península.
Para cumplir con su cometido, el derecho indiano no sólo tenía previstos mecanis-
mos específicos de control, como el juicio de residencia o la visita, sino que -
además- el legislador diseñó un estado indiano en el que todos sus organismos
sean interdependientes unos de otros. A ello, se sumó la libertad de palabra conce-
dida por el Rey a los expedicionarios y conquistadores, quienes podían dirigirse
directamente, y sin intermediarios, a la Corona española para informar sobre el es-
tado de situación en América y denunciar el abuso de los funcionarios públicos que
aquí ejercían sus deberes y cargos.
Así, por ejemplo, ante situaciones de gravedad institucional, el virrey debía consul-
tar con la Audiencia antes de tomar una decisión y, en su caso, y si se tratare de
asuntos presupuestarios, también debía dirigir la consulta a los oficiales reales de la
Real Hacienda. Por su lado, la Audiencia podía revocar los actos de gobierno del
virrey cuando hayan sido dictados de modo contrario al derecho vigente o a los
mandatos reales, pero no debe soslayarse que -administrativamente hablando- este
organismo solía ser presidido por el propio virrey. La Audiencia tampoco podía ha-
cer gastos no autorizados sin la debida aprobación de los oficiales reales. Por su
parte, estos últimos tenían en pleitos judiciales como tribunal de alzada a la propia
Audiencia y, si se encontraren involucrados en actos de corrupción, eran juzgados
con intervención del virrey.
Todo esto demuestra que en la América indiana la Corona ingenió un sistema de
contrapesos, limitaciones y controles destinados a evitar los abusos de poder o a
sancionar los excesos de los funcionarios indianos; todo lo cual pone en evidencia
que la organización del poder en las Indias no configuraba una estructura piramidal,
pues ningún funcionario en particular conservaba la autoridad máxima; sino que se
trataba de un centro en donde estaba el Rey y de dónde salían las relaciones hacia
los otros organismos y autoridades.
Por lo demás, los autores señalan que la opinión pública (que emanaba de los ca-
bildos y de las iglesias) fue un factor de presión sobre las actividades de los funcio-
narios indianos.
Historia Constitucional Argentina | 48
Relaciones con el Rey:
Relaciones entre los organismos indianos:
Mecanismos de control específicos
Juicio de residencia: era un procedimiento tendiente a determinar la conducta de
un alto funcionario de Indias durante su gestión una vez cesado en el cargo. Cons-
taba de dos partes, una secreta en la que se llevaba adelante una investigación de
su actividad estatal y otra pública en la que se recibían las adhesiones o, en su ca-
so, las denuncias por supuestos incumplimientos a los deberes y responsabilidades
asumidas. La sentencia podía ser favorable (e implicar un ascenso, condecoración
o beneficio) o desfavorable (e incluir una condena como la cárcel, el destierro, etc.).
Visita: era un tipo de inspección o auditoría ordenada por las autoridades superio-
res para controlar el funcionamiento de los organismos indianos y la gestión de un
funcionario público.
Tanto el juicio de residencia como la visita tenían una finalidad común, radicando su
única diferencia en una cuestión de procedimiento. Pues, mientras en la visita lo
funcionarios vigilados permanecían en sus puestos, en el juicio de residencia de-
bían abandonarlos y, mientras en la primera el juez gozaba de ciertas libertades, en
Historia Constitucional Argentina | 49
la segunda había una mayor restricción que se debía a la estricta regulación que
tenía.
Otra de las grandes diferencias era que en la visita el visitador podía tomar medidas
cautelares o dictar ordenanzas, mientras que en el juicio de residencia el juzgador
se limitaba a dictar sentencia sobre la conducta del residenciado sin ocuparse de
los problemas que habían dado lugar a la resolución desfavorable.
Juicio de cuentas: La rendición de cuentas de las Cajas Reales era un tema deli-
cado, ya que por las manos de oficiales reales, quienes gozaban de sueldos redu-
cidos, pasaban crecidas sumas de dinero.
Estos funcionarios estaban obligados a enviar anualmente a la Contaduría del Con-
sejo de Indias un resumen de los cargos, datas y alcances de las cuentas en Indias,
remitiendo cada trienio un informe detallado sobre los ingresos y los gastos incurri-
dos por la Administración y en el marco del deber de gobierno.
Para su control, la Contaduría podía enviar cada tanto tiempo a un visitador para
que realice una auditoría sobre alguna cuenta en particular.
Posteriormente, se crearon tribunales de cuentas, integrados por tres contadores
que controlaban los cierres contables y tres oficiales ordenadores que ordenaban y
clarificaban las cuentas a los efectos de facilitarle la tarea a los primeros, a cuyo
conocimiento se debían someter todas las cuentas que llevaban los oficiales reales
y la de los Cabildos.
Selección de lectura obligatoria:
- Tau Anzoátegui (2012), págs. 47 a 97.
Selección de lectura complementaria:
- Romero, María Irene. Los virreyes debían rendir cuentas. Artículo publicado en el
diario El Tribuno el 10/5/19.
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-5-10-20-42-0-los-virreyes-debian-
rendir-cuentas
ACTIVIDAD EN EL FORO DE DEBATE:
“El control de la corrupción en la Época Hispánica”
1.- ¿Qué institutos o instituciones de la actualidad se asemejan al juicio de resi-
dencia, la visita y el juicio de cuentas?
2.- ¿Qué fines tenían los sistemas de control?
3.6.- Real Patronato Indiano
Fue el conjunto de atribuciones otorgadas por el Papa a la Corona para la adminis-
tración del Iglesia en América y el cumplimiento de la propagación del cristianismo.
A partir de estas atribuciones la Corona, a través de los virreyes que ejercían el
vicepatronato, pudieron fundar y dotar iglesias, conventos y monasterios; delimitar
Historia Constitucional Argentina | 50
las diócesis y arquidiócesis; elegir personas para ser presentadas ante el Papado
para la cobertura de cargos eclesiásticos; conceder licencias al cuerpo clerical;
aprobar ordenanzas y concilios provinciales, y percibir impuestos eclesiásticos y
diezmos.
Selección de lectura obligatoria:
- Tau Anzoátegui (2012), págs. 231 a 235.
AUTOEVALUACIÓN: “Corrupción y Control”
- Responda el cuestionario que hay en la Sección de Actividades de la Plataforma
de la materia correspondiente a esta unidad.
Historia Constitucional Argentina | 51
UNIDAD IV:
ÉPOCA PATRIA (1ra. Parte)
POTENCIAS EUROPEAS
ESPAÑA: Inició re-
INGLATERRA: Aumento PORTUGAL: Trasladó la
formas, económicas,
la presión impositiva en Corte y Capital imperial a
políticas y administra-
América del Norte BRASIL
tivas en sus COLONIAS
AMERICANAS
DOMINIO COLONIAL A
TODA AMÉRICA
Que generó CONFLICTOS
que condujeron a MOVI-
MIENTOS DE EMANCIPA-
CIÓN
El proceso histórico de:
PROVINCIAS UNIDAS (del
Río de la Plata o en Suda- ▪ REVOLUCIÓN DE MAYO
▪ GUERRAS DE INDEPENDENCIA
mérica*)
▪ DECLARACIÓN DE INDEPENDEN-
CIA
Integradas por regiones
DECLARARON
de intereses contrapues- PAÍS INDEPENDIENTE
tos: Buenos Aires, Litoral
e Interior (Centro, Cuyo y
Noroeste)
Llevaron al fracaso del Gobierno Central
El nombre que se le da a la Argentina en el acta de declaración de la independencia
es “Provincias Unidas en Sudamérica”.
Historia Constitucional Argentina | 52
Objetivos
- Conocer los principales temas de la Época Patria entre los años 1810 y 1828.
- Analizar antecedentes políticos y jurídicos de la Constitución Argentina.
- Elaborar de forma escrita exposiciones coherentes de lo estudiado.
- Valorar la actuación de los principales actores de la historia argentina.
Temas
- La Revolución de Mayo.
- Principios Políticos de la Gesta Revolucionaria.
- Primeros Gobiernos Patrios.
- Guerra de la Independencia.
- La Emancipación Política.
.-La Iglesia y la Revolución de Mayo. El origen y evolución del Patronato Nacional.
Introducción
Desde 2010 la Argentina viene transitando los 200 años de los principales aconte-
cimientos de su origen como país. No es casual que la mayoría de los feriados na-
cionales por los que se recuerdan eventos tienen que ver con los años que estu-
diamos en esta unidad. Principios de nuestra organización constitucional surgieron
en esta etapa. De ahí la gran importancia de su conocimiento.
Orientaciones para el estudio
En el mapa conceptual destacamos algunos temas de este período. Para esta Uni-
dad hemos seleccionado materiales que permitirán facilitar la comprensión del pro-
ceso independentista argentino y sus comienzos de organización política.
En el Webinario de introducción a estos temas se dan orientaciones para el estudio.
La lectura obligatoria, los videos, los podcasts y el resto de los materiales son cla-
ves para entender varios temas de esta unidad temática. Se sugiere, además de
realizar el trabajo práctico obligatorio, cumplimentar las actividades optativas y su-
geridas en la Plataforma de la materia.
4.1.- El Comienzo del Fin del Imperio Español en América
Vamos a destacar las principales razones por las cuales los habitantes del Río de la
Plata -similares a las del resto de América- intentaron independizarse después de
haber sido parte del Imperio Español por alrededor de tres siglos. La independencia
fue un proceso complejo que desde el principio no tenía claros objetivos hacia una
emancipación. Se necesitaban profundos cambios, por distintas razones, causas,
antecedentes y/o móviles. Destacamos, entre otras, los siguientes: a) la crisis del
imperio español, en Europa y en el mundo. De haber sido la principal potencia occi-
dental en el siglo XVI pasó, a principios del siglo XIX, a ser una potencia de segun-
do orden, con serios problemas económicos y de administración política. b) las
nuevas ideas que se difundían por el mundo, especialmente las de la ilustración. c)
las diferencias que había entre los españoles peninsulares y los americanos. Para
la mayoría de los cargos o actividades de relevancia la corona prefería siempre a
los primeros. Los principales administradores, comerciantes, militares y eclesiásti-
cos eran prácticamente siempre, con pocas excepciones, originarios de Europa. d)
Historia Constitucional Argentina | 53
las guerras napoleónicas conmovieron los cimientos del dominio español en Améri-
ca. En el Río de la Plata las invasiones inglesas le terminaron de demostrar a los
habitantes del Virreinato que pertenecer a España era más una carga que un bene-
ficio. e) la invasión francesa a la península ibérica fue el capítulo final. Primero, con
las “abdicaciones” de Carlos IV y Fernando VII y, finalmente, con la disolución de la
Junta Central: no habiendo rey el poder debía retrovertir en el pueblo. Ante la inva-
sión francesa la mayoría del pueblo español no acepta la nueva situación y, con el
apoyo inglés, se enfrenta a los ejércitos napoleónicos. Para organizarse convocan a
la reunión de una Junta Central Gubernativa del Reino, formada con representantes
de las juntas que se habían conformado en distintas ciudades españolas. Debemos
destacar que en España ya veían que tenían que cambiar su relación con las “po-
sesiones” de ultramar: el 22 de enero de 1809 la Junta Central declaró que los terri-
torios americanos no eran “colonias” y que debían elegir representantes para este
organismo. Esto no alcanzó para mantener el “imperio”. Cada Virreinato, capitanía o
provincia americana tenía que elegir un diputado. Las regiones peninsulares, dos.
Las diferencias seguían existiendo.
También influyeron, pero en menor medida contra lo que comúnmente se cree, la
Revolución de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. El pri-
mer proceso se dio en el marco de un conflicto de los colonos norteamericanos con-
tra Inglaterra pero que también son apoyados por los enemigos de ésta, Francia y
España. Las ideas de la Revolución Francesa llegaron a América pero fundamen-
talmente a través del pensamiento español de la época. La violencia y el anticlerica-
lismo no fue bien visto en este lado del océano. Una vez que comenzó la Revolu-
ción de Mayo sí empezaron a influir estos dos procesos históricos de manera mu-
cho más directa.
ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN NO OBLIGATORIA:
“Causas de la Independencia”
1.- ver el film “El último de los mohicanos” de Michael Mann.
2.- En el film se pueden vislumbrar causas de la futura independencia norteameri-
cana. ¿Cuáles encuentra? ¿Hay similitudes con las rioplatenses? ¿Hay dife-
rencias?
Como los links para ver películas van cambiando en el tiempo (y también en las
Plataformas de Streaming) en el Foro de Consulta los profesores o los alumnos
compartiremos dónde se pueden ver las películas.
4.2.- Videos y Podcasts explicativos
de importantes temas de la materia
Sugerencia: Vea el Video de Academia Play sobre “La Revolución Francesa” en el
link adjunto de YouTube:
- https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0
La Revolución Francesa marcó un antes y un después en la Historia de la Humani-
dad, especialmente para los historiadores. Estos encuentran la importancia desde
una perspectiva dada por el tiempo pero, como todo hecho histórico, visto en su
momento tuvo, obviamente, también sus implicancias directas. Convulsionó no solo
Historia Constitucional Argentina | 54
a Francia sino a toda Europa, influyendo en todo el mundo. Desde nuestra perspec-
tiva occidental no tenemos que perder de vista que en otras partes del planeta, y
más en esa época, sus consecuencias llegarón después. O nunca llegaron dadas
las características culturales de las diferentes civilizaciones. Hoy, con las nuevas
tecnologías y comunicaciones propias de la globalización, este tipo de proceso his-
tórico tiene una rapidez de conocimiento muy distinta.
Sugerencia: Vea el Video de Academia Play sobre “Napoleón Bonaparte y las gue-
rras napoleónicas” en el link adjunto de YouTube:
- https://www.youtube.com/watch?v=QPnwSnNMZMY
Napoleón ha sido uno de los personajes históricos más influyentes en su tiempo. En
el Webinario en el que hablemos de esta época les vamos a preguntar a los alum-
nos por qué creen que es esta afirmación. También les preguntaremos qué otros
personajes del pasado creen que han sido tan influyentes. Todos somos libres de
opinar pero, como corresponde vamos a pedir fundamentaciones.
Sugerencia: Vea los siguientes videos que están en el Canal de Youtube “Acade-
mia Play”:
“La Independencia de Estados Unidos en 11 minutos”:
- https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I
En el Video se ve la gran influencia que tuvo en el mundo. En esa época empezó a
gestarse la gran potencia que es hoy Estados Unidos de Norteamérica.
“La emancipación de Hispanoamérica | Primera parte”:
- https://www.youtube.com/watch?v=XBfNm-X8hAM
Compartimos páginas o sitios de Internet españoles. Creemos que es interesante
ver también la visión de los rivales de aquella época. Hoy el mundo nos une en mu-
chos aspectos pero la visión subjetiva, inevitable de cada uno hace ver los mismos
hechos desde distintas ópticas. Lo ideal es ser objetivos pero es casi (o seguramen-
te) imposible.
La emancipación de Hispanoamérica | Segunda parte:
- https://www.youtube.com/watch?v=EPzeaiL4tyQ
La Emancipación de Hispanoamérica | Tercera parte
- https://www.youtube.com/watch?v=Iwmlb54wD8E
Sugerencia: El siguiente podcast tiene muchas emisiones dedicadas a este perío-
do. También es recomendable por todos los temas históricos que trata. El podcast
se llama “La Contra Historia”. A la fecha de la confección de este módulo tiene más
de 150.000 suscriptores. El canal Academia Play que citamos anteriormente tiene 2
millones 530 mil. Para sitios dedicados a la historia demuestra su interés y su cali-
dad. En los Foros conversaremos sobre las opiniones de los alumnos al respecto.
- https://podcasts.apple.com/ar/podcast/la-contrahistoria/id1130560048.
Historia Constitucional Argentina | 55
Este podcast también está en Youtube.
4.3.- Acontecimientos
ocurridos en el Orden Externo e Interno
Las causas y los antecedentes de la revolución de mayo son, como para todo pro-
ceso histórico, complejas. Hay influencias externas y situaciones internas. Podemos
considerar acontecimientos externos a los hechos que ocurrieron fuera de los lími-
tes del Virreinato del Río de la Plata. Por el contrario, los internos fueron los que
sucedieron dentro de ese territorio. Entre estos acontecimientos vamos a destacar:
a) las revoluciones liberales. A estas revoluciones se las denomina de esta manera
ya que tuvieron que ver con algún tipo de libertad (libertad política, libertad nacional,
etc.). A saber, la Revolución Inglesa de 1688, dónde la burguesía no solo asciende
al poder junto a la nobleza sino que consolida derechos y limita al poder real con
una forma de gobierno de monarquía constitucional y parlamentaria; la Revolución
de Independencia de las colonias norteamericanas, que tiene un paralelismo muy
grande con lo que ocurrirá en Hispanoamérica ya que son dominios coloniales que
se enfrentan a un poder imperial europeo y Estados Unidos nace como país inde-
pendiente, con la particularidad para la época de ser una república cuando prácti-
camente en todo el mundo había monarquías; y la Revolución Francesa que por su
estructura, organización, relevancia e ideología repercutirá en todo occidente; b) las
rebeliones en América. Hubo muchas a lo largo de los más de tres siglos de domi-
nio español. Fueron el síntoma de los cambios que ocurrirán más tarde. Pero a me-
dida que nos acercamos a 1810 son cada vez más influyentes o anticipatorias de lo
que iba a ocurrir. Nombremos dos que se dieron directamente por influencia de las
reformas de Carlos III: la rebelión de los comuneros de Nueva Granada y la rebelión
de Túpac Amaru. También tenemos que considerar como antecedentes relevantes
de la revolución de Mayo a las rebeliones de Chuquisaca y La Paz ocurridas en
1809; c) las relaciones entre Inglaterra, Francia, Portugal y España. Las relaciones
diplomáticas, bélicas, políticas, comerciales y de toda índole que tienen las poten-
cias de cada época son siempre muy influyentes en el desarrollo de la historia. Es
por esto que destacamos que las relaciones internacionales de conflicto o alianza
entre Inglaterra, Francia, España y Portugal fueron determinantes en el proceso de
independencia hispanoamericana. Durante todo el siglo XVIII, y hasta comienzos
del siglo XIX, España se convirtió, salvo pequeños intervalos, en un aliado histórico
de Francia y un enemigo secular de Inglaterra y Portugal. Las guerras napoleónicas
tuvieron un papel fundamental en la precipitación de los acontecimientos. La mar-
cha de la guerra tuvo consecuencias relevantes. Después de la batalla de Trafalgar
Inglaterra queda prácticamente como dueña de los mares y aprovecha para conse-
guir sus objetivos: golpear a Francia y sus aliados (principalmente España) y buscar
mercados para sus producciones industriales. Las invasiones inglesas a Buenos
Aires se entienden en este contexto. Inglaterra intentó dos veces, en 1806 y en
1807 tomar la capital del Virreinato del Río de la Plata. La actuación de la máxima
autoridad, el virrey Sobremonte, fue pésima. El pueblo se organizó y venció al inva-
sor. Entre las consecuencias de este hecho histórico podemos destacar: 1) para los
americanos pertenecer a un imperio español en ese contexto de decadencia, era
más una carga que un beneficio. Los territorios de ultramar podían ser atacados por
cualquier potencia, 2) se destituye popularmente, en un Cabildo Abierto, al más alto
funcionario americano, el virrey, nombrado por el mismo monarca y 3) los regimien-
tos, mayoritariamente criollos, que se conformaron para enfrentar a los ingleses
quedaron vigentes. Las armas, en ese nuevo contexto, estaban mayoritariamente
en manos de los americanos. Sin embargo, a menos de un año de la derrota ingle-
sa todo cambió. Napoleón al invadir España y colocar a su hermano mayor como
Rey provocó, no sólo el cambio de aliados, el comienzo del fin del dominio colonial
Historia Constitucional Argentina | 56
hispánico en América; d) las corrientes doctrinarias francesas, españolas y anglosa-
jonas que influyen en los revolucionarios de mayo: Desde el punto de vista político y
cultural: las ideas ilustradas, la escolástica española, las modernas doctrinas deri-
vadas de la filosofía racionalista y las ideas restauradoras y nuevas. Desde el punto
de vista económico: el liberalismo y la fisiocracia. En la bibliografía de la materia se
ve claramente que las doctrinas hispánicas fueron las más influyentes en el mo-
mento de la revolución de Mayo.
Selección de Lectura Complementaria: “Causas de la Revolución”.
- Floria-García Belsunce (1973). “Vísperas de la Revolución”, págs. 236-250.
Consigna de trabajo para presentar en la Sección Trabajos Prácticos de la
Plataforma (obligatorio): Elabore un esquema sintetizador del tema de estas pá-
ginas.
Feriado N° 1: 25 de Mayo, día de la Revolución de Mayo: El detonante fue la
llegada de la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla. Fue la “excusa” de
los llamados, posteriormente, patriotas para tomar el poder. Presionan para la con-
vocatoria del Cabildo Abierto del 22 de mayo, dónde ganan la votación. Después
del intento contrarrevolucionario de la Junta del 24 de mayo se consigue nombrar la
Primera Junta de Gobierno (Primer Gobierno Patrio) del 25 de mayo.
4.4.- La Revolución de Mayo
La revolución de mayo es, tal vez, uno de los temas más estudiados y recordados
por la sociedad argentina. Obviamente, en esta materia, los alumnos no deben per-
der de vista la mirada en torno a la influencia que tuvo este proceso en la historia
constitucional de nuestro país. En el programa de la asignatura (que siempre hay
que seguir para el estudio) y en la bibliografía básica que se seleccionó están expli-
cados los lineamientos principales de la temática. En esta parte del módulo realiza-
remos algunas consideraciones (que no sustituyen la lectura bibliográfica) que tam-
bién encontrarán ampliadas en los formatos audiovisuales del sistema.
Una revolución histórica es, sintetizando, un gran proceso de cambio. A veces tiene
su eje principal en lo político o lo económico; otras veces en lo social o lo cultural.
Pero siempre es un proceso que influye en todos los órdenes de una sociedad. Si
no sería solamente un cambio o una reforma y no una revolución.
Ha habido muchas revoluciones en la historia. Por ejemplo, la revolución francesa,
la revolución industrial o la revolución rusa. En todos estos procesos vamos a en-
contrar, entre otros, contextos históricos particulares, causas y antecedentes, in-
fluencias externas e internas, características, consecuencias, desencadenantes. La
revolución de mayo no escapa a estas situaciones y es parte en un contexto muy
particular de la historia mundial.
La Revolución de Mayo está inserta en un cambio de época. Desde finales del siglo
XVII hasta principios del siglo XIX se dieron una serie de procesos que cambiaron
al mundo occidental. Estos cambios se los conoce muchas veces como el de las
Revoluciones Atlánticas: las revoluciones liberales (inglesa, norteamericana y fran-
cesa), la revolución industrial y las revoluciones de independencia iberoamericanas.
Historia Constitucional Argentina | 57
No es casualidad que los historiadores marquen a esta etapa como la del paso de
la Edad Moderna a la Edad Contemporánea.
4.5.- La Semana de Mayo
El día a día de esa semana, del 18 al 25 de Mayo, fue vertiginoso. Los patriotas
consideraban que, al desaparecer la institución que había nombrado al virrey Cisne-
ros, las cosas habían cambiado.
Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810. En el Cabildo Abierto del 22 de Mayo se
contraponen las distintas posturas políticas. Los realistas argumentan que el poder
debe seguir siendo de los españoles o, cuando ven que están perdiendo, buscan
dilatar las decisiones convocando a las regiones del interior del Virreinato. Los pa-
triotas afirman que la soberanía debe volver al pueblo al estar el monarca preso de
Napoleón y que hay que tomar las decisiones rápidamente y después consultar al
resto del Virreinato. La votación es contundente: el poder del virrey caducaba, se
depositaba en el Cabildo, que elegiría una junta. Pero la contrarrevolución estaba
en marcha. La institución comunal nombra rápidamente una Junta con Cisneros
como presidente de la misma, desconociendo lo que se había decidido en el Cabil-
do Abierto. Primer Gobierno Patrio. Los revolucionarios no se dejan burlar y presio-
nan para que se nombre una nueva Junta, con el jefe del Regimiento de Patricios,
Cornelio Saavedra, como su presidente, junto a dos secretarios (equivalentes a
ministros) y seis vocales.
4.6.- Los Principios Políticos de la Gesta Revolucionaria
En los acontecimientos de mayo de 1810 vamos a encontrar importantísimos prin-
cipios que van a ser parte de la base política y constitucional de la futura República
Argentina. No es antojadizo encontrar en aquella gesta los orígenes de nuestra pa-
tria. En los hechos y en los documentos producidos aquellos días de mayo encon-
tramos los principales principios de la gesta revolucionaria (varios de los documen-
tos están en el apéndice documental de la materia). Vamos a dar ejemplos de algu-
nos principios. La Comuna (las principales decisiones se toman en la institución
colonial del Cabildo. Fue muy importante todo lo que sucedió en el Cabildo Abierto
del 22 y los Reglamentos del 24 y el 25); La Soberanía; La República: La división
de poderes, la periodicidad de las funciones y la publicidad de los actos de go-
bierno, la elección popular; el régimen federal. Todos los principios están claramen-
te explicados en los libros de Zarini y de López Rosas de la bibliografía básica.
4.7.- Consolidación de la Revolución
Circular del 27 de Mayo de 1810. En el Cabildo Abierto del 22 de mayo se había
cuestionado la potestad del Cabildo de Buenos Aires de decidir por todo el Virreina-
to. Esto era fuertemente defendido por los sectores contrarrevolucionarios buscan-
do dilatar las decisiones o, directamente, revertir la situación de cambio que se es-
taba gestando. El Reglamento del 25 de mayo, en su artículo 10, establecía que
había que convocar a representantes del interior para en Congreso decidir la forma
de gobierno. Sin embargo la Primera Junta remite una circular el 27 de mayo a todo
el virreinato a fin de que se elijan y envíen diputados pero para que se incorporen a
la Junta. Hábil estrategia para adherir al interior a la Revolución. Entre el envío de la
circular y la conformación de la Junta Grande, el 18 de diciembre de 1810, se dan
una serie de acontecimientos muy relevantes para aquellos momentos y la historia
posterior. Reglamento de la Junta del 28 de Mayo. Pauta la organización, funciones
Historia Constitucional Argentina | 58
y atribuciones de la Junta (horarios, cargos, formas de aprobación de las resolucio-
nes, asuntos del Patronato, etc.). Es interesante relacionar el artículo 8 con el De-
creto de Supresión de Honores. Este importante documento refleja una serie de
principios libertarios y republicanos que tendrán una fuerte influencia en la organi-
zación política argentina. Fue obra de uno de los secretarios de la Junta, el Dr. Ma-
riano Moreno.
Grandes revoluciones de la historia tienen características con mucha acción. A ve-
ces se cree que la Revolución de Mayo no fue violenta. Esto sería válido sólo para
la semana histórica. En ese año 1810 destacamos, entre otros acontecimientos, la
contrarrevolución sangrientamente sofocada en Córdoba y la batalla de Suipacha.
Las ideas de Moreno le dan su impronta al nuevo gobierno pero hay diferencias con
el Presidente de la Junta surgida el 25 de mayo. El pensamiento político y económi-
co de Moreno se refleja en su producción política desde la Junta y en sus escritos.
Antes de los hechos de mayo había sido el gran responsable de la redacción de la
“Representación de los Labradores y Hacendados”, en la que se le solicitaba al
virrey Cisneros la libertad de comercio. En este documento se ven las influencias de
los pensamientos liberal y fisiocrático. La llegada de los diputados del interior a
Buenos Aires le plantea nuevos desafíos a la Revolución. ¿Serán conservadores,
reaccionarios o se sumarán a los intentos de grandes cambios? Los festejos por el
triunfo de Suipacha precipitan los acontecimientos. Por eso Moreno redacta, y logra
la aprobación, del Decreto de Supresión de Honores. Pero su participación en el
poder tiene las horas contadas. Finalmente, después de varias vicisitudes, el 18 de
diciembre de 1810 se incorporan los diputados del interior a la Junta formándose la
llamada Junta Grande. Moreno es enviado en misión diplomática a Inglaterra y
muere en altamar. El llamado grupo morenista se debe alejar del poder. Pero volve-
rá en la segunda parte de 1811.
Selección de Lectura obligatoria:
- “Apéndice Documental” págs.177-183.
Sugerencia: Vea el film “Cabeza de Tigre”.
Es el nombre de la localidad donde fueron fusilados los principales dirigentes de la
contrarrevolución de Mayo, entre ellos el Héroe de las invasiones inglesas, Santia-
go de Liniers.
Como los links para ver películas van cambiando en el tiempo (y también en las
Plataformas de Streaming) en el Foro de Consulta los profesores o los alumnos
compartiremos dónde se puede ver la película.
4.8.- La Independencia, las guerras y la política
A partir de ese 25 de Mayo tan importante para nuestro país comienzan las proble-
máticas de la reacción realista, que llevará a la Guerra de la Independencia y a los
intentos de organización política y el dominio del poder.
1.- La guerra de la Independencia: fue extensa y brutal. Sin descalificar lo grave que
es cualquier guerra, a veces se piensa que la lucha por la emancipación no duró
tanto o se circunscribió a algunas batallas famosas. Como San Martín atacó a los
realistas por Chile parecería que la última batalla en suelo de la actual Argentina fue
Salta en 1813. (Belgrano persigue a los derrotados pero es vencido en Vilcapugio y
Historia Constitucional Argentina | 59
Ayohuma que están en la actual Bolivia). Dos precisiones. a) En aquella época el
llamado Alto Perú tenía lazos muy importantes con nuestro actual norte argentino,
cultural, histórica y económicamente. A partir del retiro del Ejército del Norte se si-
gue combatiendo en la llamada guerra de las Republiquetas, dónde se destacan,
entre otros, Antonio Álvarez de Arenales, Ignacio Warnes, Juan Padilla y Juana
Azurduy. b) Nuestro héroe gaucho Martín Miguel de Güemes, defensor de la fronte-
ra norte para que San Martín ataque por Chile y Perú, es muerto por los españoles,
en Salta, en 1821. En Sudamérica podemos decir que la guerra finalizó recién el 9
de diciembre de 1824 con la batalla de Ayacucho. Fue una guerra que duró 14
años. Recordemos que la 2º Guerra Mundial duró seis años.
Feriado N° 2: 9 de Julio, día de la Independencia argentina: Desde 1810 había
grupos que querían declarar la independencia de España pero la situación era
complicada. Es más, al momento de la convocatoria al Congreso de Tucumán, el
contexto político y bélico no podía ser más negativo. En Europa había sido vencido
Napoleón y las potencias apoyaban la restitución de América a Fernando VII. En
América las tropas patriotas habían sido vencidas en casi todo el continente. Solo al
sur de Salta se mantenían los criollos en el poder. Y en las Provincias Unidas las
diferencias políticas entre los distintos grupos era muy grave: centralistas versus
federales, monárquicos versus republicanos. Por todo esto la declaración de la in-
dependencia en ese momento cobra una dimensión épica.
ACTIVIDAD: “9 de Julio”
Consigna de trabajo para presentar en la Sección Trabajos Prácticos de la
Plataforma: Elabore una síntesis de los principales comentarios del Video de
Youtube “9 de Julio: La Banda Presidencial EN VIVO, con Camila Perochena y San-
tiago Rodríguez Rey”:
- https://www.youtube.com/watch?v=IhwDdAXs_XU&t=24s
También se puede escuchar en el Podcast de “La Banda Presidencial”
- https://open.spotify.com/episode/4fbWMNt2F67BcI3aYUygr1
2.- Entre 1810 y 1827 hubo varios intentos de organización nacional. Son conocidos
los nombres de los primeros gobiernos: 1º Junta, Junta Grande, 1er. Triunvirato,
2do. Triunvirato y Directorio. Pero detrás de ellos se encontraba un enfrentamiento
que marcó la historia del país: el de los intereses de las provincias del interior y los
del puerto de Buenos Aires. En este período es importante destacar importantes
antecedentes jurídicos y constitucionales como también la consolidación de los im-
portantes principios republicanos que ya comentamos de la gesta revolucionaria de
Mayo. Uno de ellos, el federalismo, empieza a desarrollarse con fuerza a partir de la
época de la Asamblea del año XIII con las instrucciones de los diputados de la
Banda Oriental.
La independencia se declara en el momento más complejo de la revolución. Al mo-
mento de reunirse el Congreso las fuerzas de Fernando VII, apoyadas por toda Eu-
ropa, estaban reconquistando todo el continente. Solo en el territorio de lo que es
hoy la Argentina los ejércitos patriotas estaban venciendo. Posteriormente se discu-
tió la forma de gobierno. En un principio se discutieron proyectos monárquicos: con
un príncipe europeo o con un rey inca. Después la diferencia se dio entre los repu-
Historia Constitucional Argentina | 60
blicanos y los pro-monárquicos. Hubo dos intentos constitucionales: el de 1819, con
una Constitución pro-monárquica, aristocratizante y unitaria y el de 1826, ahora sí
republicana pero que seguía siendo centralista. Ambas Constituciones fracasaron
porque solo obtuvieron el apoyo de la burguesía mercantil que dominaba Buenos
Aires y tenía el rechazo de las provincias del interior, claramente federales. De esta
época es la presidencia de Bernardino Rivadavia a quien la tradición coloca como el
primer presidente de la Argentina. Técnicamente lo fue, pero para esta constitución;
no, por supuesto, para la que fue aprobada por todo el país en 1853.
Feriado N° 3: 17 de Junio, día de la muerte del General Martín Miguel de Güe-
mes: Se conmemora en honor al héroe salteño, defensor de la frontera norte en la
Guerra de la Independencia. Gracias a su valentía, y la de todos los que lo acom-
pañaron, se pudo frenar el intento de contrataque de las tropas realistas en momen-
tos críticos para la Revolución; se pudo declarar la Independencia y San Martín
cruza la cordillera para liberar Chile y Perú. Único general argentino muerto durante
una guerra.
Feriado N° 4: 20 de Junio, día de la Bandera: Se conmemora en honor a su crea-
dor, Manuel Belgrano, por el día de su muerte, un 20 de junio de 1820. Los gobier-
nos patrios tardaron en aceptar la insignia ideada por Belgrano. Este fue un gran
patriota y revolucionario, intelectual y hombre de acción. La bandera no fue pensa-
da por los colores del cielo sino por ser los colores de la dinastía que gobernaba
España. Aparentemente la disposición original era blanca, celeste y blanca.
Feriado N° 5: 17 de Agosto, día de la muerte del General San Martín: José de
San Martín fallece en Europa el 17 de agosto de 1850. Fue el gran responsable de
la liberación definitiva del dominio español en nuestro país. Para consolidar la inde-
pendencia también organizó la liberación de Chile y Perú.
3.- No sólo hubo guerra contra los españoles. Los portugueses invadieron la Banda
Oriental, entonces una de las Provincias Unidas (recordemos que el principal políti-
co o héroe de la República Oriental del Uruguay fue Artigas, gran precursor del fe-
deralismo argentino) Sus sucesores, el Imperio del Brasil, continuaron con su ocu-
pación. Esto terminó desembocando en una guerra con la Argentina. La solución
diplomática, después de un conflicto sin triunfos determinantes para ninguno de los
bandos en disputa, fue la creación de un nuevo país, el Uruguay.
4.9.- Documentos Preconstitucionales de la Primera Eta-
pa
Entre la labor de la Junta Grande y del Triunvirato se puede destacar el reglamento
de libertad de imprenta del 20 de abril de 1811 y el decreto del 26 de octubre
de 1811. En el primero se establece como regla general la libertad para publicar las
ideas, prohibiéndose la censura previa, pero sí estableciendo el principio de res-
ponsabilidad ulterior de los autores por los escritos publicados. Esta disposición es
la que ilumina nuestros arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional y es el principio
receptado por la Convención Americana de Derechos Humanos (incorporada a
nuestro plexo constitucional en 1994) en su art. 13 inc. “2” cuando establece que:
“El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente [de expresión] no puede
estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a
los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad na-
cional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Historia Constitucional Argentina | 61
A los fines de efectivizar el principio de responsabilidad, el reglamento creó una
Junta Suprema de Censura y juntas provinciales para que analizaran las obras de-
nunciadas.
Sin perjuicio de este principio general, se estableció que los escritos vinculados a
materia eclesiástica estaban sujetos al previo control de los ordinarios eclesiásticos.
El decreto de octubre no innova mucho respecto del anterior, pero crea una Junta
Protectora de la Libertad de Imprenta que debía velar por el efectivo ejercicio de
este derecho y estaba compuesta por personas ajenas a la Administración Pública.
El 23 de noviembre de 1811, el Triunvirato aprobó el decreto de seguridad indivi-
dual en el que se reconoció expresamente el derecho a la vida, al honor, a la liber-
tad y a la propiedad. A su vez, el reglamento prevé disposiciones que resultan ante-
cedente constitucional del art. 18 de la Constitución Nacional (juicio previo, arresto
fundado en orden escrita e inviolabilidad del domicilio) y del estado de sitio previsto
en el actual artículo 23. Comentario aparte merece la disposición sexta: siendo las
cárceles para seguridad y no para castigo de los reos, toda medida que, a pretexto
de precaución, sólo sirva para mortificarlos, será castigada rigurosamente. Es que,
además de resultar un importante antecedente de la cláusula constitucional prevista
en el art. 18, es también el cimiento de lo que luego se conocerá como “habeas
corpus”, regulado en la ley 23.098 (Ley “De la Rúa”) e incorporado como instituto
constitucional específico en la reforma de 1994. Sin embargo, cabe recordar que
esta disposición del decreto tiene su origen en el Derecho Indiano que rigió la vida
en América durante el período hispánico, pues sobre los virreyes, gobernadores,
jueces superiores y alcaldes ordinarios pesaba la “obligación de visita” como institu-
ción de clemencia, tendiente a que los funcionarios conocieran directamente el es-
tado de las cárceles y de los presos, dándo solución a sus necesidades y deste-
rrando los abusos que pudieran padecer. Todos estos decretos fueron incorporados
al Estatuto provisional de 1811.
Reglamento Orgánico del 22 de Octubre de 1811. Este reglamento, considerado
“como la primera Constitución del pueblo argentino”, tiene singular importancia por
los principios que consagra y la organización de poderes que presenta. Si bien no
establece forma de gobierno, de sus cláusulas surge que está dado para una Re-
pública. El problema de la retroversión de la soberanía queda ratificado cuando se
expresa que después de la prisión de Fernando VII "quedó el Estado en una orfan-
dad política por lo que reasumieron los pueblos el poder soberano". A continuación
se consagran los derechos naturales del hombre, establecidos en los movimientos
norteamericano y francés, al determinar que "los hombres tienen ciertos derechos
que no les es permitido abandonar". El preámbulo fija el derecho de las provincias
para concurrir a la formación del Estado, dejando asentado de esta manera un claro
principio federativo. La parte dispositiva de este cuerpo legal se divide en tres sec-
ciones. La primera, dedicada al Poder Legislativo; la segunda, al Poder Ejecutivo, y
la tercera, al Judicial. "Los diputados de las provincias -acuerda el art. 1º- compo-
nen una Junta con el título de Conservadora, de la soberanía de Fernando VII y de
las leyes nacionales". En la segunda parte de este Reglamento se establece la in-
dependencia del Poder Ejecutivo (Triunvirato), de los demás poderes. La tercera
parte está dedicada al Poder Judicial a quien, como reza su art. 1º, "sólo toca juzgar
a los ciudadanos". Es obvio destacar la importancia de este Reglamento, no sólo
como primer antecedente constitucional, sino por la bondad de sus disposiciones
que, pese a no ser completas en su aspecto organizativo, llenaban perfectamente
las funciones a que estaban destinadas. El Triunvirato, luego de conocer la resolu-
ción de esta asamblea local, por considerarlo inconveniente, resolvió rechazar el
Reglamento y no satisfecho solamente con el rechazo, en una de las más arbitra-
rias medidas de nuestra historia, disuelve la Junta Conservadora (7 de noviembre
Historia Constitucional Argentina | 62
de 1811), quedando desde ese instante cumplido el golpe de estado planeado por
Rivadavia.
Estatuto Provisional de 1811. Disuelta la Junta Conservadora y no aceptando el
Reglamento que aquella había presentado, el Triunvirato se dio a la tarea de redac-
tar su propio código. Con tal propósito sancionó el 22 de noviembre de 1811 el lla-
mado Estatuto provisional para el gobierno superior de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, a nombre del señor don Fernando VII. Como dijimos este Estatuto
incorpora los Decretos de Libertad de Imprenta y de Seguridad Individual.
Asamblea de 1812. En cumplimiento del art. 1º del Estatuto Provisional, el Triunvi-
rato dirigió una circular a todos los Cabildos para que eligiesen sus diputados para
una Asamblea que habría de constituirse. La actividad de dicho cuerpo dictó el 19
de febrero de 1812 el reglamento de la Asamblea provisional de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata. Las provincias estaban representadas por tan sólo once
miembros. Al promediar el año 12 la situación del Triunvirato era muy comprometi-
da; sus desaciertos le habían restado confianza en los grupos dirigentes y sus me-
didas absolutistas le habían despojado de la poca popularidad que pudo poseer. La
Logia Lautaro organizada en el Río de la Plata, socavaba día a día la obra del go-
bierno, mientras la Sociedad Patriótica soliviantaba al pueblo en los clubes revolu-
cionarios.
Revolución de 1812. El 8 de octubre se produce la revolución esperada desde
hacía meses y que los acontecimientos habían impedido. La conducta de la Asam-
blea, netamente facciosa, precipitó el estallido así como también, la noticia del triun-
fo de Belgrano en Tucumán que ya no hacía menester apoyar al gobierno. Se exige
la suspensión de la Asamblea, la cesación del Triunvirato y la creación de un Poder
Ejecutivo integrado por ciudadanos que consulten la voluntad del pueblo. Por últi-
mo, se pide la convocatoria de una nueva Asamblea que resuelva en forma definiti-
va los graves problemas de la Nación. En forma conjunta, el Cabildo y el goberna-
dor intendente, nombran a los miembros del nuevo Triunvirato. Instalado éste y su-
peradas las primeras dificultades, dará el 24 de octubre un decreto convocando a la
nueva Asamblea exigida por el pueblo. Bajo la advocación de "Independencia y
Constitución", habrá de llamarse a los representantes de los Cabildos para decidir
sobre los destinos de la Patria.
Asamblea del Año XIII. Por su parte, dentro del proceso constitucional argentino,
no puede dejar de estudiarse la Asamblea General Constituyente del año XIII, que
fue uno de los actos más trascendentales de nuestra vida histórica institucional.
Nace en un momento crucial de nuestra nacionalidad, cuando la inestabilidad de los
gobiernos patrios y la desorientación en los planteos de la independencia, parecen
encaminados a hacer naufragar la nave del Estado. Las numerosas leyes que
aprobó esta Asamblea instauraron de hecho, la verdadera independencia de las
Provincias Unidas del Río de la Plata. Fue inaugurada el 31 de enero de 1813, so-
lemnemente, en el tribunal del Consulado. En su primer decreto, proclama que en
ella “reside la representación y ejercicio de la soberanía de las Provincias Unidas
del Río de la Plata”.
Como resultados de su labor institucional podemos destacar: la aprobación del es-
cudo nacional y la escarapela; la adopción del Himno Nacional; se acuña la primera
moneda nacional borrando la efigie de Fernando VII; se suprimen los títulos nobilia-
rios; se elimina la institución del mayorazgo; se prohíben los tormentos; se declara
la libertad de vientres y se prohíbe el tráfico de esclavos; se prohíbe la mita, la en-
comienda y el yanaconazgo; entre otras relevantes decisiones institucionales.
En cuanto a los proyectos constitucionales, si bien no llegaron a concretarse por las
circunstancias históricas conocidas, no por eso han dejado de realizar su valioso
aporte a nuestra vida institucional. Cuatro proyectos que se conocen hasta nuestros
días fueron preparados para ser presentados a la Asamblea Constituyente. Los dos
Historia Constitucional Argentina | 63
primeros: el de la Comisión oficial y el de la Sociedad Patriótica, parece ser que
fueron tratados en el seno del Congreso. El tercer proyecto fechado el 27 de enero
de 1813 se cree fue redactado por una Comisión interna de la Asamblea, en sus
deliberaciones preparatorias. El cuarto proyecto era de neto corte federal.
Estatuto Provisional de 1815. Se ha dicho que el Estatuto de 1815 “era de ten-
dencia federalista porque,-por primera vez en la historia constitucional del país-,
otorga a las provincias el derecho de elegir sus propios gobernadores”. Una vez
más, como en los anteriores proyectos, se reconocía o se invocaba el término pro-
vincias, como entidades administrativas o meras dependencias del gobierno central,
pero no se les reconocía como verdaderas personas del derecho público, en pose-
sión de su autonomía y con facultades para regirse independientemente, dándose
sus constituciones y leyes. Si el Estatuto hubiera sido federal, como se ha dicho,
tendría que dedicar más de un capítulo a la organización de los Estados particula-
res, estableciendo sus derechos y obligaciones.
La única cláusula que ha hecho trascender a este Estatuto es la del artículo 30 de
la sección dedicada al Ejecutivo, donde se establece que, luego que el Directorio
“se posesione del mando, invitará, con particular esmero y eficacia, a todas las ciu-
dades y villas de las provincias interiores para el pronto nombramiento de diputados
que haya de formar la Constitución, los cuales deberán reunirse en la ciudad de
Tucumán.”
Reglamento Provisorio de 1817. Proclamada la independencia de las Provincias
Unidas faltaba resolver el grave asunto de dar una Constitución que organizara en
forma integral y definitiva a la Nación. Durante el año 1816 se va redactando un
Reglamento Provisorio que obtiene la aprobación del Congreso, luego de no pocas
deliberaciones.
El Reglamento Provisorio no innova mayormente sobre lo establecido en el Estatuto
de 1815. Las pocas modificaciones son para darle un neto carácter unitario: la elec-
ción de gobernadores intendentes y tenientes gobernadores. Por el Estatuto de
1815, se nombraban, por el director del Estado, a propuesta en terna del Cabildo de
su residencia, en el Reglamento del 17, dichas designaciones quedaban al arbitrio
del supremo director del Estado, de las listas de personas elegibles de dentro o
fuera de la provincia.
Donde más se destaca el tinte unitario de este reglamento es en el Poder Ejecutivo,
que si bien reside en el Director Supremo, asume un mayor número de prerrogati-
vas y facultades al suprimirse la Junta de Observación nacida en 1815, y por ende,
escapa a su fiscalización. De esta manera, sin las trabas que obstaculizaban su
acción y con el absoluto control de las provincias, la nueva Constitución acentuó el
exagerado centralismo que venían ejerciendo los gobiernos de Buenos Aires.
Este reglamento de carácter esencialmente unitario, rigió provisoriamente hasta la
sanción definitiva de la Constitución de 1819.
4.10.- La Iglesia y la Revolución de Mayo. El origen y evo-
lución del Patronato Nacional.
En nuestra materia se vio la importancia que tuvo la Iglesia Católica desde el mo-
mento de la Conquista. Y en el nacimiento del país también. Sus miembros, tanto
del clero como los laicos, jugaron un papel fundamental. Es común y lógico centrar-
se en la actuación de los Papas, los obispos y los sacerdotes.
Al momento de la Revolución de Mayo en lo que hoy es la República Argentina ha-
bía solo tres obispados: Buenos Aires, Salta y Córdoba. Junto a los sacerdotes de
sus circunscripciones religiosas formaban parte del clero secular. El clero regular, el
de las órdenes religiosas, era muy importante. Dominicos, Franciscanos, Merceda-
Historia Constitucional Argentina | 64
rios, Agustinos, entre otros, eran los más conocidos. La orden Jesuita había sido
expulsada en la época de las Reformas Borbónicas.
Durante la época de las guerras de la Independencia el Papa apoyó al Rey de Es-
paña. Pero eso fue algo que hicieron todos los países del mundo. Recién en la dé-
cada de 1820 se empiezan a reconocer internacionalmente a los nuevos gobiernos
surgidos del dominio español.
Los obispos, al ser propuestos por la corona española, no apoyaron a la Revolu-
ción. Pero los sacerdotes, en su gran mayoría sí. Los ejemplos son muchos. Varios
sacerdotes formaron parte de gobiernos y, especialmente, en importantes congre-
sos. En el Congreso de Tucumán alrededor del 30 % de los diputados eran religio-
sos, tanto seculares como regulares.
Los sucesos que condujeron a la emancipación de la América española, obraron
fuertemente sobre la Iglesia indiana y repercutieron en una sociedad de arraigadas
convicciones religiosas. La causa principal que signó esta época fue la incomunica-
ción de la Iglesia americana con respecto a la Santa Sede, al haberse interrumpido
el obligado nexo que pasaba por España.
Al quedar en un comienzo de hecho y luego de derecho, separada la América es-
pañola de la Península, los vínculos religiosos y eclesiásticos que unían el Nuevo
Mundo con el Vaticano a través de España, quedaron rotos durante varias décadas.
Sólo en 1858 se establecieron oficialmente las relaciones entre el gobierno argen-
tino y la Santa Sede.
Al quedar vacantes los tres obispados rioplatenses se planteó el problema de re-
emplazar a esas autoridades. No era posible apelar al régimen vigente en la mate-
ria, dada la incomunicación con España y con Roma.
No siendo posible obtener la designación e institución canónica de nuevos obispos,
en reemplazo de los que por las razones apuntadas, dejaron vacantes las diócesis,
el cabildo eclesiástico asumía interinamente el gobierno de la diócesis, designando
de inmediato a un "vicario capitular" en sede vacante. Durante casi dos décadas se
prolongó este régimen de excepción, suscitándose en Buenos Aires numerosos
conflictos entre el vicario, el cabildo y los distintos gobiernos, con respecto a los
nombramientos y atribuciones de aquel funcionario.
La Asamblea General Constituyente, decretó el 4 de junio de 1813 la independencia
de las Provincias Unidas de “toda autoridad eclesiástica que exista fuera del territo-
rio, bien sea de nombramiento o de presentación real”. El 16 de junio, dispuso que
todas las órdenes o comunidades religiosas existentes en el país quedaban, “por
ahora”, en absoluta independencia de todos los prelados generales existentes fuera
del territorio del Estado.
La posición de la Santa Sede. Aunque los nuevos Estados acudieron directamen-
te a Roma en busca de auxilio, su condición de colonias rebeldes hacía imposible
trato oficial alguno. La América española, atomizada en muchas repúblicas, apare-
cía ante los ojos del Viejo Mundo, en estado de agitación política e ideológica y en
algunos países, existía el peligro de un cisma religioso.
Frente a esta situación, la comunicación con Roma aparecía cerrada no sólo por-
que el uso tradicional había sido hacerla a través de Madrid, sino por la situación
política del Viejo Mundo en esos momentos.
Fue, precisamente, la actividad y firme diplomacia peninsular, la que obtuvo que el
Papa condenara a los revolucionarios americanos, conduciéndolos a la obediencia
absoluta a Fernando VII. Se expidió el breve del 30 de enero de 1816, dirigido a “los
Venerables Hermanos Arzobispos y Obispos y a los queridos hijos del Clero de la
América sujeta al Rey Católico de las Españas”.
No obstante, el 24 de setiembre de 1824 el Papa León XII, sucesor de Pío VII, ex-
pidió un nuevo breve, dirigido a los prelados americanos, en el que, luego de seña-
lar “la deplorable situación en que tanto al Estado como a la Iglesia ha venido a
reducir en esas regiones la cizaña, de la rebelión que ha sembrado en ellas el hom-
bre enemigo”, exhortaba a los arzobispos y obispos para que trabajaran en favor de
Historia Constitucional Argentina | 65
la paz y tranquilidad deseadas. No contenía una expresa condena al movimiento de
independencia ni se incitaba concretamente a guardar fidelidad a Fernando VII,
pero, se insinuaba la conveniencia de que los prelados esclarecieran ante los fieles
“las augustas y distinguidas cualidades que caracterizan a nuestro muy amado hijo
Fernando, Rey Católico de las Españas, cuya sublime y sólida virtud le hace ante-
poner al esplendor de su grandeza, el de la religión y la felicidad de sus súbditos”.
Deseando conciliar la rígida posición española que negaba todo reconocimiento a la
independencia americana y las necesidades espirituales de los pueblos del Nuevo
Mundo, el Papa instituyó por fin en América obispos in partibus infidelium, desig-
nando a esos mismos prelados como vicarios apostólicos de las diócesis america-
nas. Este cambio de actitud se hizo evidente a partir de 1826 y bien pronto fueron
designados nuevos obispos para las diócesis americanas.
La solución de la Santa Sede provocó protestas de la Corona Española, por cuanto
significaba un entendimiento directo con las que aún, consideraba colonias rebel-
des. Fue también cuestionada en América por quienes sostenían que no cabía de-
signar obispos in partibus en países donde existían arraigadas comunidades cris-
tianas. Pero, cabe señalarlo, constituyó una solución transaccional en momentos en
que era difícil conciliar tan encontrados intereses.
Apenas elevado al solio pontificio el nuevo Papa Gregorio XVI, a partir de 1831,
preconizó obispos residenciales para diversos países de la antigua América espa-
ñola normalizando así, la situación de la jerarquía episcopal y dando término a la
etapa transaccional de los obispos in partibus.
Origen del Patronato Nacional. El 28 de mayo de 1810 la Junta dispuso que los
asuntos de Patronato se le dirigieran "en los mismos términos que a los señores
Virreyes; sin perjuicio de las extensiones a que legalmente conduzca el sucesivo
estado de la Península". Es decir que la Junta sólo ejercía el llamado vicepatronato,
reservándose la posibilidad de extender este derecho.
Triunfó la tesis de que el Patronato era un atributo de la soberanía del monarca,
transmitible a quien ejerciera el poder en su nombre o en su reemplazo, y no una
concesión personal de los pontífices a los reyes. Esta conclusión no era más que
una lógica deducción del concepto sobre la materia imperante en el siglo XVIII.
Los textos constitucionales sancionados a partir de la primera década de la Revolu-
ción, ratificaron esa posición. En el Estatuto dado al supremo Poder Ejecutivo, dic-
tado por la asamblea constituyente, se prescribió como atribución de ese poder, la
de efectuar presentaciones de prelados y eclesiásticos de conformidad al Patrona-
to. El Estatuto de 1815 disponía, en cambio, que el poder ejecutivo “no proveerá o
presentará por ahora, ninguna canongía o prebenda eclesiástica”, pero el Regla-
mento de 1817, aunque tímidamente, incluía el Patronato como atribución del eje-
cutivo. Decía que, "presentará, por ahora, para las piezas eclesiásticas vacantes de
las Catedrales de las Provincias Unidas y demás beneficios eclesiásticos de Patro-
nato".
Las constituciones de 1819 y 1826 fueron ya categóricas en esta materia. Corres-
pondía al ejecutivo el nombramiento de los arzobispos y obispos a propuesta en
terna del senado, y además, la presentación al arzobispo u obispo de las personas
idóneas para ocupar canonjías, dignidades, prebendas y beneficios eclesiásticos.
Aunque estas constituciones no tuvieron aplicación, en la materia, es interesante
advertir la evolución producida. La complejidad del tema llevó a varias divergencias
entre la Santa Sede y los gobiernos rioplatenses por varios años.
Después de 1820 la dispersión de las funciones nacionales planteaba un problema,
debido a que las jurisdicciones territoriales de las trece provincias no coincidían,
naturalmente, con las de las tres diócesis (Buenos Aires, Córdoba y Salta), de ma-
nera que cada una de éstas comprendía varias provincias. Se admitió entonces que
el gobierno de la provincia, en cuyo territorio residía la autoridad diocesana, era el
que ejercía el derecho de presentación del candidato, conforme al Patronato.
Historia Constitucional Argentina | 66
ACTIVIDAD EN EL FORO DE DEBATE:
“Las disputas políticas”
Cuáles fueron las principales diferencias políticas entre los distintos grupos o regio-
nes en el período 1810-1828?
TRABAJO PRÁCTICO ACTIVIDAD OBLIGATORIA:
“Los Documentos Políticos”.
Describa los antecedentes, el contenido y las consecuencias de la Circular del 27
de Mayo de 1810. Opine y valore según su criterio este Documento.
AUTOEVALUACIÓN: “La Revolución de Mayo”
Responda el cuestionario que hay en la Sección de Actividades de la Plataforma de
la materia correspondiente a esta Unidad.
Historia Constitucional Argentina | 67
UNIDAD V:
ÉPOCA PATRIA (2da. Parte)
Desde 1810 sufrieron Que cambió la relación
Provincias Unidas del Río de la Plata
una CRISIS DE INDE- económica con el MERCA-
se integraban en regiones
PENDENCIA DO INTERNACIONAL
Delegaban sus relacio-
❖ Litoral nes exteriores en el
❖ Buenos Aires Benefició a hacendados
GOBIERNO CENTRAL ganaderos bonaerenses
❖ Interior Centro
buscando imponer un
❖ Cuyo
ORDEN SOCIAL
❖ Noroeste
Tenían intereses particu- Controlaban el PUERTO y la
lares que fueron defen- ADUANA
didos por grupos socia- Hizo posible organizar un
les provinciales y regio-
ESTADO
nales
CENTRALIZADO
Hacendados y ganaderos
Acordaron CONSTITU- bonaerenses se impusieron
CIÓN NACIONAL DE sobre los grupos sociales
1853 provinciales y regionales
Que sirvieron para im- Se enfrentaron en GUERRAS
poner ORDEN SOCIAL CIVILES
Historia Constitucional Argentina | 68
Objetivos
- Conocer los principales temas institucionales de la Época Rosista.
- Analizar las causas de los enfrentamientos políticos.
- Sintetizar las principales ideas de la Generación del 37.
- Elaborar de forma escrita exposiciones coherentes de lo estudiado.
Temas
- Las Primeras Constituciones Argentinas.
- Unitarismo y Federalismo.
- Pactos y Tratados.
- El Pacto Federal.
- Época “Rosista”.
- La Generación del 37.
- Economía y Política.
Introducción
El enfrentamiento entre los distintos grupos políticos llevó a que las Provincias Uni-
das del Río de la Plata o Confederación Argentina retrasaran 43 años, desde 1810,
la Organización Constitucional. La figura de Juan Manuel de Rosas, Gobernador de
la Provincia de Buenos Aires dominó la política y condicionó a la economía. Figura
controvertida en ese entonces y en muchos años de la historia posterior.
Orientaciones para el estudio
En el mapa conceptual del comienzo destacamos algunos temas de este período.
Para esta Unidad hemos seleccionado materiales que permitirán facilitar la com-
prensión del proceso previo a la organización constitucional.
En el Webinario de introducción a estos temas se dan orientaciones para el estudio.
La lectura obligatoria, los videos y los podcasts son claves para entender varios
temas de esta unidad temática. Se sugiere, además de realizar el trabajo práctico
obligatorio, cumplimentar las actividades optativas y sugeridas en la Plataforma de
la materia.
ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN NO OBLIGATORIA:
“Los Federales Dorrego y Rosas”
Vea los films “¿Por qué me mataron?” (el tema es el fusilamiento de Dorrego) y “Juan
Manuel de Rosas”. El primero de los films es tipo documental pero intercalado con
actuaciones. Trata de toda la biografía de Dorrego, jefe de los Federales de Buenos
Aires al momento de su gobernación y derrocamiento. El eje es el momento de su
fusilamiento en base a las cartas que se le permitió escribir antes de la ejecución.
La película de Rosas es bastante antigua, con una estética y tecnología, obviamen-
te, de otra época. Pero creemos que es interesante ya que al ser una película histó-
rica tratan de recrear esos años en los que todavía no existían las filmaciones y
recién aparecían las primeras fotografías. Técnicamente se llaman daguerrotipos.
Había un solo original, no se podían hacer copias. Consigna para la reflexión:
“Cuáles son las diferencias en las actuaciones públicas entre Dorrego y Rosas”.
Historia Constitucional Argentina | 69
Como los links para ver películas van cambiando en el tiempo (y también en las
Plataformas de Streaming) en el Foro de Consulta los profesores o los alumnos
compartiremos dónde se puede ver la película.
5.1.- Constituciones de 1819 y 1826
Constitución de 1819. En varias sesiones el Congreso debatió la oportunidad y con-
veniencia de sancionar una constitución definitiva. En ella se establece que el Poder
Ejecutivo debía ser ejercido por el director que eligieran ambas Cámaras del Congre-
so reunidas al efecto, y el Poder Judicial por una Alta Corte de Justicia compuesta de
siete jueces y dos fiscales designados por el director con noticia y consentimiento del
Senado. En cuanto a la forma de Estado, se adoptó implícitamente el de unidad, de-
jando filtrar algunos elementos del federalismo a través del método escogido para
integrar el Poder Legislativo. En lo concerniente a la forma de gobierno, Rodríguez
Varela sostiene que es “republicana” aunque otros autores creen lo contrario. El ar-
gumento de este autor radica en las palabras del Deán Funes quien remarca que se
busca evitar un gobierno autoritario, monacal, absoluto y despótico.
Sin embargo, conocidos los principios de la nueva Constitución, las provincias del
litoral se levantaron contra las autoridades nacionales advirtiendo que se menosca-
baban los derechos de los pueblos del interior y se avasallaban las soberanías pro-
vinciales. Tal situación desencadenó en una crisis sin precedentes que llevó a la ca-
ducidad de los poderes públicos del Estado Nacional y al inicio de un proceso de
anarquía en el que las provincias retomaron la iniciativa para organizarse individual-
mente.
Si bien esta Constitución puede aceptarse en algunos de sus aspectos doctrinarios,
su sanción, como hecho histórico, en las circunstancias en que nace, mueve a la
más dura crítica. La Constitución del 19 significaba la muerte de las autonomías
provinciales, del gobierno propio, del federalismo histórico, de las aspiraciones de-
mocráticas y republicanas por las que había luchado sin desmayo el pueblo argen-
tino. El repudio de las provincias cuando les fue presentada, muestra palpablemen-
te que otros valores, más contantes y profundos, movían a los pueblos.
La crítica fundamental a esta Constitución se encuentra en la integración de su Se-
nado. Efectivamente, dicho cuerpo está formado por "los senadores de provincias,
cuyo número será igual al de las provincias; tres senadores militares, un obispo y
tres ecle-siásticos, un senador por cada Universidad y el director del Estado".
Como se puede apreciar, la constitución del Senado era una nueva negación de los
principios de Mayo. Esta composición netamente aristocrática produjo incontenible
reacción en las provincias que, después de casi diez años de libertad, creían estar
liberadas de los resabios de la época anterior.
El Poder Ejecutivo reúne, dada la naturaleza de la Constitución, la suma de los po-
deres, conformando un neto sistema de unidad.
En cuanto a sistema o forma de gobierno, concretamente no adopta ninguno, con el
visible propósito de poder adaptar la Constitución sancionada a una monarquía
constitucional.
Rechazo de la Constitución Unitaria y causas del alzamiento nacional. Conoci-
dos los principios de la nueva Constitución que acababa de sancionarse, las provin-
cias argentinas, especialmente las del litoral, viendo menoscabados sus derechos y
violadas sus soberanías particulares, se levantan contra las autoridades nacionales.
No significa esto que la sanción de la Constitución del 19 es la única causa de la
rebelión. Es la consecuencia directa de una errónea política, dirigida por los grupos
Historia Constitucional Argentina | 70
centralistas porteños en torno a regímenes o sistemas de unidad, a un menosprecio
por los derechos de los pueblos del interior y a un desconocimiento de la realidad
histórica, que por aquel entonces obedecía a un federalismo de hecho y derecho
que las provincias sostenían como bandera.
La insurrección comenzada en el litoral cunde por todo el país, descontento contra
la política centralista dominante.
Al comenzar el año 1820 la efervescencia de los pueblos litorales cunde por todo el
territorio. A las sublevaciones de Tucumán, La Rioja y de las provincias limítrofes, y
al estado de guerra de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, se le suma la desobe-
diencia sanmartiniana y la sublevación en 9 de enero de ese año del Regimiento de
Cazadores en San Juan.
Constitución de 1826. En abril de 1825, y luego de sancionada la “Ley Fundamental”,
se retoman las discusiones en torno a la cuestión constitucional y a la añorada orga-
nización nacional. Además se aprobaron dos leyes más antes de la Constitución: La
Ley de Presidencia (nombran a Bernardino Rivadavia como presidente) y la Ley de
Capitalización (la Ciudad de Buenos Aires es declarada Capital del País) El 1° de
septiembre de 1826 la Comisión de Negocios Constitucionales presentó un proyecto
de Constitución, la que resulta muy similar a la presentada en 1819. Sin embargo,
entre las modificaciones más relevantes se destaca: la elección directa de los dipu-
tados; la eliminación de la representación funcional del Ejército, el clero y las univer-
sidades en el Senado de la Nación; la adopción de un sistema indirecto de elección
para el cargo de Presidente y Vicepresidente; autoriza la intervención de los ministros
en los debates del Congreso; entre otras. En cuanto a los gobiernos de provincia, se
establece que sus ciudadanos elegirán en elecciones libres a un Consejo que pro-
pondrá al Poder Ejecutivo Nacional una terna de candidatos para el cargo de Gober-
nador. Finalmente, se continuaba con un sistema de gobierno “consolidado en unidad
de régimen”, es decir, unitario.
Proyecto, discusión y sanción de la Constitución de 1826. Todavía en discusión
el problema de la forma de gobierno, la comisión designada al efecto, se dio a la ta-
rea de redactar el proyecto de Constitución que se le había encomendado. Esta fue
sancionada el 24 de diciembre de 1826, bajo la presidencia de Bernardino Rivadavia
y consta de ciento noventa y un artículos. Es indudable, y no insistimos sobre ello,
que esta Constitución Nacional es, desde el punto de vista de la técnica constitucio-
nal, juntamente con la Constitución de 1819, el documento más completo y elabora-
do, y uno de los fundamentales antecedentes de la Constitución del 53. Pero bien
sabemos también, que las leyes deben ser el producto de la evolución del medio so-
cial en que se gestan, el resultado de los factores históricos y el logro efectivo de las
libertades. Poco de esto consultó la Constitución de 1826, ajena a la aspiración auto-
nómica y federalista de las provincias, demostrada elocuentemente en su violento
rechazo, apenas fue sancionada.
La Constitución de 1826 es rechazada inmediatamente por Córdoba y luego por
Santa Fe, para ser finalmente devuelta por el resto de las provincias, sin su acepta-
ción, a excepción de la Banda Oriental que la aprueba el 31 de mayo de 1827.
Historia Constitucional Argentina | 71
Selección de Lectura Complementaria: “La Época de Rosas”.
Floria-García Belsunce (1971), “El Apogeo” págs. 24-63.
Consigna de trabajo para presentar en la Sección Trabajos Prácticos de la
Plataforma: Elabore una Red Conceptual sobre la Época de Rosas.
Al fracasar la Constitución de 1826 nuestro país va a tener una nueva etapa en la
que no hay un gobierno central y las provincias se gobiernan por su cuenta.
Terminada la guerra con el Brasil recrudece en el país la guerra entre los federales
y los unitarios. Los unitarios logran el apoyo de dos grandes jefes, que vuelven de
la guerra con ejércitos experimentados, que les permiten prevalecer en el poder.
Uno, Juan Lavalle, que derroca al gobierno de Dorrego en el gobierno de la Provin-
cia de Buenos Aires (lo fusila, iniciando una trágica seguidilla de muertes o asesina-
tos por cuestiones políticas). El otro, dirigido por José María Paz, que prevalece en
todo el interior del país.
Sugerencia: Escuche en Spotify “Algunas historias de la vida de Manuel Dorrego”.
Podcast “Pasado Imperfecto” de Radio Nacional Argentina.
- https://open.spotify.com/episode/7tvqRwvLGdWzfB3i3qhDqj
También está en Apple Podcasts.
Este programa de Podcasts estuvo dirigido por dos excelentes historiadores, Lu-
ciano de Privitellio y Sabrina Ajmechet. Han tratado muchos temas de la Historia
Argentina (algunos en particular recomendamos en este módulo) en los que invita-
ron a especialistas de los mismos.
En 1829 llega a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, después de los
tratados de Cañuelas y Barracas, el rico hacendado y terrateniente Juan Manuel de
Rosas. Fue tal su protagonismo político que a esta época se la llama “rosista”. Se le
atribuye la principal responsabilidad del retraso para una organización constitucio-
nal debido a la posición ventajosa de la Provincia de Buenos Aires en la entrada y
salida de la cuenca del Plata. Las provincias estaban unidas mediante tratados y
pactos pero el estado nacional no terminaba de conformarse. El nombre que recibía
el país en aquella época fue Confederación Argentina. El debate de la actuación de
Rosas todavía persiste. El Restaurador de las Leyes, tal era el título que recibió el
gobernador de la provincia de Buenos Aires, planteaba la importancia de pacificar el
país para organizarse, después, constitucionalmente. Sus contrincantes planteaban
que la Constitución iba a ayudar rápidamente a organizar al país. Desde el punto de
vista cultural se destacan en estos años los miembros de la llamada Generación del
37. Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi y Domingo F. Sarmiento formaron
parte de ella. Trataron de conciliar las ideas unitarias y federales que por su cuenta
no habían solucionado los problemas del país. Su prédica fue fundamental para la
etapa de la organización nacional.
El gobierno de Rosas se destacó en dos aspectos principales, uno que podemos
describir como positivo y otro negativo. En el primero defendiendo la soberanía ar-
gentina, especialmente contra las potencias de Francia e Inglaterra. Es destacable
que la usurpación de las Islas Malvinas se realizó en el momento en el Rosas no
Historia Constitucional Argentina | 72
estaba como gobernador. El aspecto negativo lo encontramos en el terreno de las
libertades. Fue cruel con sus adversarios políticos por lo que las libertades de pen-
samiento y de prensa eran imposibles.
Durante las primeras décadas del período independiente se empieza a consolidar un
enfrentamiento económico que siguió, con distintas intensidades, a lo largo de toda la
historia argentina: los librecambistas contra los proteccionistas. De acuerdo a la re-
gión económica y a las actividades que se realizaban chocan estos dos modelos de
política aduanera de importación. Había grupos que siempre intentaron que los pro-
ductos del exterior ingresaran al país pagando pocos o nulos aranceles. Por el con-
trario, los proteccionistas argumentaban que había que proteger las producciones
locales, prohibiendo o cobrando tasas altas de importación frente al ingreso de pro-
ductos llegados de otros países. Este enfrentamiento se da en un contexto interna-
cional que se encaminaba a la especialización de producir bienes industriales
-recordemos que Gran Bretaña está en el auge de la Revolución Industrial- o mate-
rias primas.
Al comenzar la década de 1850 las provincias y algunos países limítrofes concuerdan
que el ciclo de Rosas debe terminar. En 1852 es finalmente desalojado del poder.
Sugerencia: “Las milicias, el sistema defensivo de la política poscolonial”. Podcast
Pasado imperfecto. Radio Nacional Argentina.
- https://open.spotify.com/episode/7CUMKaktypWWLnKd0XTOQD
Podcast en Spotify y en Apple Podcasts
5.2.- Pactos y Tratados
En esta época los pactos y tratados mantuvieron unida a la futura Argentina. Si te-
nemos en cuenta al Virreinato del Río de la Plata con los países que lo heredaron
vemos que a la Argentina se le suman Paraguay, Bolivia y Uruguay. Durante este
período no hubo pocos intentos de más separaciones de regiones o de unión de
estas con otros países. A algunos o a varios de estos pactos se los puede conside-
rar preexistentes a la República Argentina. Los principales tratados están en el
Apéndice Documental de la Plataforma elaborado por el Dr. Fernando Saravia To-
ledo, fundador de esta Cátedra de la Ucasal.
El Tratado del Pilar: Convención entre las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe y
Entre Ríos. “Hecho con la Capilla del Pilar, a 23 de febrero de 1820. Francisco Ra-
mírez – Estanislao Lopez”. Se firmó después de la derrota y caída del Directorio en
la primera batalla de Cepeda. Se puede considerar a este momento el del surgi-
miento de las provincias, sin ningún poder central que las aglutine. Es el primero de
los tratados.
Tratado de Benegas: Tratado de Paz entre Santa Fe y Buenos. “Firmado y sancio-
nado en la estancia del finado D. Tiburcio Benegas, a las márgenes del Arroyo del
Medio, el día 24 de noviembre del año del Señor de 1820”.
Tratado del Cuadrilátero: Celebrado entre las Provincias de Buenos Aires, Santa
Fe, Entre Ríos y Corrientes. “Acordados y sancionados en la ciudad de la Provincia
de Santa Fe de la Vera Cruz desde el 15 de enero hasta hoy 25 del mismo año del
Señor de 1822, trece de la libertad del Sud”.
Historia Constitucional Argentina | 73
Tratados de Cañuelas y Barracas. Estanislao López marcha al encuentro de las
tropas de Lavalle, se enfrenta con el enemigo obteniendo un decisivo triunfo sobre
sus fuerzas. Lavalle se ve obligado a retirarse en desbande hacia Barracas. Esta-
nislao López envía a don Domingo de Oro, para que entable negociaciones de paz.
Ante esta proposición formulada por el gobernador santafesino, Lavalle, tal como si
no fuera un general que tiene todas las de perder, propone entrar en negociaciones,
bajo el carácter de jefe del Ejército de la Unión. López deja el campo de acción en
poder del comandante de armas don Juan Manuel de Rosas. Todas las tramitacio-
nes entre Rosas y Lavalle llevan a la celebración del Pacto de Cañuelas, firmado el
24 de junio de 1829 entre ambos jefes. En dicho convenio se acordó que: 1º) Cesa-
ban las hostilidades y se restablecían todas las relaciones entre la ciudad y la cam-
paña. 2º) Se procedería a la mayor brevedad posible a la elección de los represen-
tantes de la provincia con arreglo a las leyes. 3º) Quedaba de comandante general
don Juan Manuel de Rosas. López, Rosas y Paz son ahora las tres únicas figuras
que quedan en primer plano a fin de decidir el futuro rumbo de la Nación. Detrás de
López está el núcleo de provincias que sostienen aún la Convención Nacional; Ro-
sas, aunque todavía sin el gobierno en la mano, es el jefe de hecho de su provincia
y Paz, a quien sólo falta desalojar definitivamente a Quiroga, comienza ya a tener la
hegemonía del norte. De acuerdo con lo convenido en Cañuelas, la elección de los
representantes de la ciudad y campaña de la provincia de Buenos Aires, debía ha-
cerse por medio de una lista confeccionada por Rosas y Lavalle, en la que el núme-
ro de candidatos unitarios fuese igual al de los federales. Lo cierto es que por orden
de Lavalle fue anulada la elección, conviniendo éste con Rosas, entrevistarse en
una quinta cercana a Barracas (quinta de Piñeiro) donde firmaron un nuevo acuer-
do. En el Convenio de Barracas queda estipulado que el objeto del tratado del 24
de junio había sido volver al país al logro de sus instituciones tradicionales, pero sin
violencia ni sacudimientos. Mientras tanto Rosas y Lavalle, deciden de común
acuerdo designar como gobernador provisional "a un ciudadano escogido entre los
más distinguidos del país". En virtud también de una de las cláusulas del Convenio
de Barracas, el nuevo gobernador provisional fue secundado en su tarea de go-
bierno, por un Senado consultivo formado por veinticuatro miembros.
5.3.- Primer Gobierno de Rosas
Luego del breve gobierno de Viamonte, todas las fuerzas que obran dentro del pro-
ceso político parecieran aunarse para desembocar en la persona de Juan Manuel
de Rosas. Rosas fue la expresión superlativa del autoritarismo y su aparición en la
escena política argentina no fue obra de la casualidad, sino el resultado de todo un
proceso histórico anarquizado, que inevitablemente debía desembocar en la dicta-
dura. De la figura de Rosas, analizamos exageradas las dos posiciones antagóni-
cas. Creemos que a don Juan Manuel, como a cualquier otro gobernante, hay que
juzgarlo con la menor vehemencia posible. Aplaudimos al altivo caudillo que se
planta frente a Francia e Inglaterra, al gobernante de la Vuelta de Obligado, al que
se acerca al pueblo y le habla en su lenguaje, al que brega por la ley de aduanas de
1836, al gobernador que da sentido hispánico y criollo a su mandato, al que se
opone a las ambiciones brasileñas. Pero atacamos al Rosas que gobernó la provin-
cia de Buenos Aires como una estancia, al que se perpetúa en el poder, al que exi-
ge la suma del poder público o las facultades extraordinarias, al que destierra la
libertad de prensa durante sus veinte años de gobierno, al que hace fracasar el
Pacto federal de 1831 que disponía la organización federal de la República, al que
persigue y hace asesinar a sus enemigos políticos, al que retrasa la vida universita-
ria y cultural de Buenos Aires. Don Juan Manuel de Rosas, como tantos otros go-
bernantes argentinos, fue un producto de su tiempo, con numerosos aciertos y erro-
res a lo largo de su vida pública.
Historia Constitucional Argentina | 74
Selección de lectura obligatoria: Apéndice Documental, págs. 269-274
Sugerencia: Escuche el Podcast de “La Banda Presidencial”
Los gobiernos de Juan Manuel de Rosas y Justo José de Urquiza (1829-1860)
- https://www.youtube. com/watch?v=IzCq3jZI0UE
También está en Podcast en Spotify, Apple y Google Podcasts.
Este podcast de “La Nación +” comenzó a realizarse en 2019 en época de eleccio-
nes presidenciales. Tratan todas las presidencias que tuvo la Argentina y van su-
mando eventos importantes de nuestra historia. Los historiadores responsables son
Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey. Para cada presidencia invitaron es-
pecialistas lo que hace a su programa muy interesante.
5.4.- Antecedentes del Pacto Federal
Al comenzar el año 1830 el panorama de la República era innegablemente incierto.
El 28 de febrero de 1830, Santa Fe y Corrientes firman un Tratado de alianza y
amistad, donde se comprometen a formar una futura Convención con la ayuda de
Buenos Aires y Entre Ríos. Esta unión de las cuatro provincias proyectada en el
tratado firmado en la ciudad de Santa Fe, tiene singular importancia por ser el pri-
mero de los convenios litorales que servirán de antecedente al Pacto federal del 4
de enero de 1.831, y por consignarse en sus cláusulas, que la convención estaría
integrada por 55 provincias federales, pudiendo adherirse todas aquellas que sos-
tuvieran el mismo principio político. Dentro de los principios que habían inspirado a
los tratados anteriores, se convoca una reunión en San Nicolás, donde concurren
Estanislao López, Juan Manuel de Rosas y Pedro Ferré, tratándose en ella los pro-
blemas de la organización, y sobre todo, la grave situación creada con el reciente
triunfo del general Paz, que acababa de vencer a Quiroga. Resueltos a celebrar un
tratado cuadrilátero entre las provincias litorales, comunican tal decisión a Paz.
Queremos destacar que de haberse firmado el tratado cuadrilátero en esa oportuni-
dad, hubiera tenido quizá mayor significación que el que tuvo el Pacto federal de
1.831, pues en la reunión de Santa Fe, no sólo se abordó el problema político, sino
que en los proyectos presentados, tuvo singular preferencia el problema económico
de la Nación y el planteamiento de un verdadero federalismo, analizados sobre la
urgente realidad de las provincias.
5.5- El Pacto Federal
Luego de celebrado el pacto de unión entre las provincias del interior, el 4 de enero
de 1831, se firma solemnemente el Pacto federal entre las provincias nombradas. Y
así, en virtud de los tratados litorales celebrados el año anterior, y considerando
que “la mayor parte de los pueblos de la República ha proclamado del modo más
libre y espontáneo la forma de gobierno federal...” convienen las provincias signata-
rias los artículos que lo forman. Obvio resulta destacar la importancia de este pacto,
piedra angular de nuestra organización nacional. En él, se dan las bases definitivas
sobre las que habrá de constituirse el país bajo los principios del federalismo. Su
valor radica, no sólo en el contenido de sus cláusulas, sino, en que no fue la actitud
aislada de una o dos provincias, sino la expresión unánime de todas, que poste-
Historia Constitucional Argentina | 75
riormente a su sanción, se fueron paulatinamente adhiriendo. Se consagra la aspi-
ración legítima del pueblo argentino a abandonar la anarquía y organizarse consti-
tucionalmente bajo los principios de un sistema político por el cual, habían luchado
desde los primeros años de la revolución.
5.6.- Interregno rosista
Rosas no acepta seguir en la gobernación sin las facultades extraordinarias. Orga-
niza una gran campaña al “Desierto” para ampliar la frontera con los indígenas, ale-
jar el peligro de sus “malones” e incorporar nuevas tierras. Su éxito le suma un gran
prestigio. Deja a su mujer, Encarnación, para mantener sus contactos políticos. Ca-
sualmente mientras no está en el poder los británicos usurpan a principios de 1833
las Islas Malvinas. Finalmente el asesinato de Facundo Quiroga influye para que la
opinión pública vuelva a pensar en él como garantía de paz y orden. Su muerte fue
fruto de una emboscada y complot. Los que lo hicieron tuvieron cobertura política.
De ahí la preocupación de que los enfrentamientos civiles volvieran.
5.7.- La Dictadura
Por ley del 7 de marzo de 1835, la legislatura de Buenos Aires establece: Art. 1º.
"Queda nombrado gobernador y capitán general de la provincia por el término de
cinco años, el brigadier general don Juan Manuel de Rosas". Art. 2º. "Se deposita
toda la suma del poder público de esta provincia en la persona del brigadier general
don Juan Manuel de Rosas, sin más restricciones que las siguientes: 1º) que debe-
rá conservar, defender y proteger la religión católica apostólica romana; 2º) que
deberá defender y sostener la causa nacional de la federación que han proclamado
los pueblos de la República". Art. 3º. "El ejercicio de este poder extraordinario dura-
rá todo el tiempo que a juicio del gobernador electo fuese necesario". Ante esta
obsecuente ley, que pone en manos de Juan Manuel de Rosas la suma del poder
público, nace, como bien lo proclama Vicente Fidel López, la "dictadura vitalicia" del
nuevo gobernador. Además, la Legislatura de Buenos Aires se desprende de su
facultad de iniciativa de leyes, la que es atribuida al gobernador de forma exclusiva.
El segundo gobierno de Rosas se encuentra signado por un fuerte autoritarismo.
Exige la utilización de la “divisa punzó” con el lema “viva la Federación” e impone a
todos los funcionarios y universitarios la obligación de prestar juramento por la
“Santa Causa de la Federación”.
En el ámbito del Poder Judicial, deja cesantes a varios camaristas, fiscales, defen-
sores de menores y escribanos de registro.
En 1838, se agrava la situación social y política de Buenos Aires. Existe una ola de
emigrantes de las calles porteñas. Los mazorqueros, el grupo paramilitar rosista,
asedia a los opositores, cierra la prensa y humilla a cualquier persona que no vista
con los colores de la federación o no lleve consigo la divisa punzó. En 1838, con la
muerte de Encarnación Ezcurra, esposa de Rosas, todos los funcionarios públicos
deben llevar vestimenta de luto por casi dos años.
Todos los excesos cometidos por parte del Gobierno o de personas que actuaban
con su aquiescencia, sumado a los conflictos con algunas provincias del interior y con
sus gobernadores, se inicia un proceso de insurrección -primero ideológica e intelec-
tual y, luego, armamentística- que llevará al derrocamiento del Restaurador en la ba-
talla de Caseros y el comienzo del proceso de organización nacional definitiva.
Historia Constitucional Argentina | 76
5.8.- La Generación del 37
Al margen de la generación unitaria que había desarrollado su política desde el co-
mienzo de la Revolución y la generación de federales que, igual- 56 mente, había
venido luchando desde el comienzo de la era independiente por implantar sus ideas
y su sistema de gobierno, surge en la época que nos ocupa, lo que se ha dado en
llamar "generación romántica de 1.837". Se le distingue de los anteriores movimien-
tos o de cualquier otra expresión de la vida argentina, por adoptar una nueva postu-
ra frente al proceso histórico de la República y fijar un distinto planteamiento filosó-
fico, político y económico de los fenómenos sociales de la época. Aparecen en
Buenos Aires pequeños círculos literarios, integrados por los hombres jóvenes de
entonces que fundan, la Asociación de estudios históricos y sociales como culmina-
ción de todas esas inquietudes. Posteriormente, Marcos Sastre, secundado por un
selecto grupo de la juventud porteña, funda en su librería, el Salón literario, institu-
ción nacida en pleno gobierno de Juan Manuel de Rosas. Disuelto éste tiene lugar
la aparición de la "Joven Argentina", asociación que más tarde, al referirse a su
fundación, el propio Echeverría la llama "Asociación de Mayo". El credo de la nueva
generación: asociación, progreso, fraternidad, igualdad, libertad, Dios (centro y peri-
feria de nuestra creencia religiosa), el honor y el sacrificio (móvil y norma de nuestra
conducta social), menosprecio de toda refutación usurpadora o ilegítima, continua-
ción de todas las tradiciones progresivas de la Revolución de Mayo, independencia
de las tradiciones retrógradas que nos subordinan al antiguo régimen, emancipa-
ción del espíritu americano, organización de la patria sobre la base democrática,
confraternidad de principios. Integraron esta generación, entre otros: Esteban
Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Marcos Sastre, Carlos
Lamarca, Vicente Fidel López, José Mármol, Bartolomé Mitre, José Barros Pazos,
Carlos Tejedor, Jacinto Rodríguez Peña, Miguel Cané, Manuel Quiroga Rosas, En-
rique Lafuente, José Rivera Indarte, Benito Carrás, Luis Domínguez, Avelino Fe-
rreyra, Benjamín Villafañe, Juan Thompson, etc. Las ideas de Echeverría plasma-
das en el "Dogma socialista" son innegablemente la obra fundamental de este nue-
vo pensamiento. Alberdi, por su parte, comenzando con el "Fragmento preliminar al
estudio del derecho" y culminando, en este período de transición, con sus "Bases y
Puntos de partida para la organización política de la República Argentina", comple-
menta la labor de aquél. Domingo Faustino Sarmiento, hombre que cronológica y
espiritualmente, pertenece también a esta generación, realiza un valioso aporte a
través de "Facundo", "Argirópolis" y de sus escritos periodísticos producidos en esa
época. La generación del 37 surge entre las dos tendencias que agrupaban el pen-
samiento argentino. Ven en la tendencia federal el origen de la anarquía, del aisla-
miento de los pueblos, del desorden institucional, y por sobre todo, la cuna del auto-
ritarismo engendrado en los caudillos. Por otra parte, en la tendencia unitaria, ven el
fracaso de todos los gobiernos hegemónicos que en vano intentaron gobernar al
país después de la Revolución. Este pensamiento de la generación romántica del
37, al que, acertadamente, se lo ha llamado "el pensamiento conciliador", ubicado
entre las dos tendencias históricas, dio sus frutos de óptima manera al concretar
sus principios en la Constitución Nacional de 1853. Su espíritu informó a los hom-
bres que redactaron la Carta Fundamental, y fue su eclecticismo federo-unitario la
fórmula realista, que pudo unificar el pensamiento argentino, logrando así la organi-
zación nacional. Llevados, pues, de la doctrina de que estaban informados, los
hombres del 37 comenzaron su prédica y su acción partiendo de la premisa incon-
movible de que "era necesario transformar la realidad nacional". Para ello era im-
prescindible negar la tradición 57 heredada. “El gran pensamiento de la Revolución
-expresa Echeverría- no se ha realizado”. Proclamando las leyes del progreso, pro-
pugnaron así una nueva sociedad, distinta de la hispano-criolla producto del entre-
cruzamiento de razas, con una nueva fisonomía política, económica y social. El
Historia Constitucional Argentina | 77
mismo Alberdi, llevado por el deslumbramiento de las nuevas ideas, proclama: “En
América todo lo que no es europeo, es bárbaro”. Hemos realizado estas citas para
demostrar, cómo el ideal de progreso y de civilización cegó un tanto a los hombres
de la generación del 37. ¿Dónde estuvo el error de apreciación? Se equivocaron en
desconocer y eludir una realidad tan tangible como la que ellos mismos proclama-
ban. La antinomia de civilización y barbarie está dada con toda claridad por Sar-
miento. En su obra cumbre, "Facundo", expresa: "El hombre de la ciudad viste el
traje europeo, vive la vida civilizada tal como la conocemos en todas partes; allí
están las leyes, las ideas de progreso, los medios de instrucción. El hombre de la
campaña, lejos de aspirar a semejarse al de la ciudad rechaza con desdén su lujo y
sus modales corteses".
5.9.- La Economía en la Época Patria.
Libre Cambio y Proteccionismo (1810-1852)
Esta etapa, obviamente, tuvo un gran condicionante desde el punto de vista eco-
nómico y que han sufrido todos los países en esas situaciones: la guerra. La de la
Independencia, con el Brasil, con la Confederación Peruano-boliviana, y las Civiles.
Cualquier conflicto de este tipo repercute en todos los órdenes de una sociedad. Y
sus consecuencias económicas son devastadoras. No solo por los muertos, heridos
y mutilados sino porque la mayoría de la fuerza laboral tiene que abocarse a los
conflictos bélicos.
La decidida política liberal emprendida por la Corona española en sus dominios,
durante el último tercio del siglo XVIII y las disposiciones librecambistas adoptadas
antes y después de las invasiones inglesas por los gobernantes indianos, señalaron
con trazo firme el rumbo a nuestros primeros gobiernos patrios. La legislación libe-
ral impuesta por Buenos Aires perjudicaba los intereses del interior, cuyas indus-
trias decaían notablemente. Pero los perjudicados por el régimen de libertad adua-
nera, no fueron sólo los industriales; también los comerciantes del país se vieron
suplantados por los ingleses, a cuyas manos pasó la dirección del comercio en el
Río de la Plata. Cuando en 1812 el Triunvirato, acentuando aún más la política libe-
ral, eliminó esta exigencia, suprimió el estanco del tabaco y proclamó la libertad de
cultivo, manufactura y comercio, el comercio nacional, quedó prácticamente liquida-
do. Las voces de protesta fueron tantas que la asamblea general constituyente re-
solvió, en marzo de 1813, restablecer la exigencia de que las mercaderías llegasen
consignadas a comerciantes nacionales, para obligar a los ingleses a hacer partici-
par en su negocio al comercio local, sin embargo, estas medidas no dieron resulta-
do. La plaza de Buenos Aires y el mismo comercio interior habían caído, así, en
manos de comerciantes ingleses, quienes desde 1811 se agrupaban en cámaras
de comercio británicas, de las que quedaban excluidos españoles y criollos. En es-
tas corporaciones, los ingleses fijaban los precios y determinaban las condiciones
de oferta y demanda. Como decía Juan José Cristóbal de Anchorena -un acaudala-
do comerciante porteño de la época-, “el comercio se halla destruido y poco menos
que aniquilado, que la importación de todos los efectos ultramarinos y la exporta-
ción de frutos del país se hallan monopolizados por los extranjeros y que de consi-
guiente los comerciantes nacionales, se ven con las manos atadas, la mayor parte
de los artesanos sin ocupación y reducidos a la miseria, destruida la industria del
país, la cría de ganados sin todo aquel adelantamiento de que ha sido capaz y que
la época de esta fatalidad ha sido la misma del comercio libre con los extranjeros,
es tan manifiesto que no deja lugar a la menor duda”. Durante el directorio de Puey-
rredón, fue cuando la tendencia proteccionista encontró eco en el gobierno. El de-
creto de 23 de noviembre de 1816, que reservaba (carga y descarga de los buques
Historia Constitucional Argentina | 78
de ultramar en los puertos de Buenos Aires y Ensenada) a los naturales del país, y
el arancel para 1817, que gravaba con pesados derechos a la importación manufac-
turera, fueron las medidas con que Pueyrredón demostró el cambio de política eco-
nómica. Pero los intereses ingleses se movilizaron rápidamente. Pueyrredón, por
decreto de 1º de junio de 1818 redujo notablemente las tarifas, a la vez que dismi-
nuyó el 4 % la rebaja concedida a los nacionales. Los prolegómenos del pacto fede-
ral del 4 de enero de 1831 acentuaron la tendencia liberal, ya que Buenos Aires
trató de defender los recursos de su aduana contra los intentos de protección indus-
trial sostenidos por Corrientes.
¿Cuál eran las razones por las cuales una región estaba a favor del proteccionismo
y otras no en aquella época? Obviamente pueden diferir los distintos grupos y hasta
seguramente podemos sacar conclusiones para el presente. No tenemos que olvi-
dar que son políticas relacionadas con la importación. Buenos Aires, por ejemplo,
tenía sus ingresos asegurados porque su producción era demandada por el merca-
do internacional. No así provincias del interior, que no podían competir con produc-
ciones extranjeras, y necesitaban desarrollar sus actividades económicas con pro-
tección del estado.
Sugerencia: vea el Video de Youtube: Historia Argentina “1838-1880” (Solo ver
hasta la Caída de Rosas).
- https://www.youtube.com/watch?v=Mzn0_OhYg84&list=PLE6Q7SMpGnqbHL
pJSMUAW8dvvzmetMUKI&index=3
Feriado N° 5: 20 de noviembre, día de la Soberanía Nacional: Se instituyó en
2010 por la batalla de la Vuelta de Obligado de 1845. La armada Franco-inglesa
quería ingresar libremente por el río Paraná y el Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires y encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación Argen-
tina, Juan Manuel de Rosas, trató de impedirlo. Fue una derrota para las fuerzas
patrias pero se lo considera un símbolo de la defensa de lo nacional ante las poten-
cias extranjeras. Si bien se ve una defensa de la Soberanía algunos cuestionan
este gran hecho por ser una medida tendiente a favorecer a la provincia de Buenos
Aires y no a las provincias del litoral.
Ya comentamos lo controvertida que ha sido la figura de Rosas; en aquel tiempo,
pero también muchas décadas después. Muere en Inglaterra y recién sus restos
son repatriados en 1989. No es nuestro papel juzgar desde aquí, muy fácil después
de tantos años y sin defensa alguna, pero, si bien para su época fue muy autoritario
y no respetuoso de las libertades, es innegable que defendió la soberanía nacional
e influyó para que las provincias se mantengan unidas.
TRABAJO PRÁCTICO ACTIVIDAD OBLIGATORIA:
“La Generación del 37”
1.- Elabore una breve biografía de las principales figuras de la Generación del 37
destacando sus trascendencias históricas.
2.- Busque en el sitio http://www.todoeshistoria.com.ar algún artículo sobre el
tema de esta clase y realice una breve síntesis comparando con la bibliografía
básica de esta materia.
Historia Constitucional Argentina | 79
Fueron pasando los años y el modelo rosista ya no resistió. Dentro de un mundo
caracterizado por las organizaciones constitucionales, el surgimiento o construcción
de naciones y la incorporación de los países a la división internacional del trabajo
en el marco del capitalismo. Justo José de Urquiza es el gran protagonista de la
caída de Rosas. La batalla de Caseros es el final de un ciclo y el comienzo de otro.
AUTOEVALUACIÓN: “La Generación del 37”
Responda el cuestionario que hay en la Sección de Actividades de la Plataforma de
la materia correspondiente a esta Unidad.
Historia Constitucional Argentina | 80
UNIDAD VI:
ÉPOCA CONSTITUCIONAL (1ra. Parte)
Se opusieron a:
▪ La obediencia a la autoridad ORGANIZÓ UN SISTEMA
Entre 1852 y 1880
centralizada DE GOBIERNO OLIGÁR-
GRUPOS REGIONALES ▪ La formación de una clase diri-
con intereses QUICO
gente de amplitud nacional
particulares ▪ La creación de nuevas institu-
ciones estatales
▪ La integración del territorio
Basado en la exclusión de la
mayoría de la población y el
fraude electoral: DEMO-
Acordaron sancionar la CRACIA RESTRINGIDA
CONSTITUCIÓN NACIO- ESTADO CENTRALIZADO
NAL DE 1853 MODERNO
Se logró a través de
GUERRAS CONTRA
EL INDÍGENA y VIC-
MODELO MERCADO CAPITALISTA TORIAS SOBRE PAÍ-
AGRARIO EXPORTADOR INTERNACIONAL SES LIMÍTROFES
• Mano de obra extranjera Argentina era una periferia que produ-
• Capitales extranjeros cía para
• Latifundios
Historia Constitucional Argentina | 81
Objetivos
- Conocer los principales temas de la Época de la Organización Nacional.
- Analizar las causas de los enfrentamientos de los distintos grupos políticos y re-
giones.
- Elaborar de forma escrita exposiciones coherentes de lo estudiado.
- Valorar la construcción del Estado y la Nación argentina y su incorporación al
mercado mundial.
Temas
- La construcción del Estado, la Nación y el Mercado argentinos.
- Constitución, secesión y presidencias históricas.
- Acuerdo de San Nicolás.
- Pacto de San José de Flores.
- Reformas Constitucionales.
- Orden “Oligárquico” o “Conservador”.
- Crisis del 90.
- La Argentina a comienzos del siglo XX.
Introducción
Esta etapa se caracteriza por la aprobación de la Constitución Nacional de 1853, la
secesión que hay entre la Provincia de Buenos Aires y el resto de la Confederación,
los enfrentamientos armados entre ambos y la aprobación de la Reforma Constitu-
cional de 1860. A partir de aquí la Argentina se incorpora al mundo, se consolida
como país y empieza a crecer de manera sostenida, tanto en lo económico como
demográfico y territorial. A comienzos de la Primera Guerra Mundial está entre los
países más pujantes, en camino a estar entre los más desarrollados del mundo.
Orientaciones para el estudio
En el mapa conceptual destacamos algunos temas de este período. Para esta Uni-
dad hemos seleccionado materiales que permitirán facilitar una la comprensión del
proceso argentino de organización política y de inserción en el mundo.
En el Webinario de introducción a estos temas se dan orientaciones para el estudio.
La lectura obligatoria, la lectura complementaria, los videos y los podcasts son cla-
ves para entender varios temas de esta unidad temática. Se sugiere, además de
realizar el trabajo práctico obligatorio, cumplimentar las actividades optativas y su-
geridas en la Plataforma de la materia.
Sugerencia: Escuche el Podcast de “La Banda Presidencial”
Los gobiernos de Juan Manuel de Rosas y Justo José de Urquiza (1829-1860)
https://www.youtube.com/watch?v=IzCq3jZI0UE. También está en Podcast en
Spotify, Apple y Google Podcasts.
Historia Constitucional Argentina | 82
Selección de Lectura Complementaria: “La Época de Secesión”.
- Floria-García Belsunce (1971), págs. 65-84
Consigna de trabajo para presentar en la Sección Trabajos Prácticos de la
Plataforma: Elabore una Red Conceptual sobre la Época de Secesión.
ACTIVIDAD: “Sitios educativos”
1.- Regístrese (es gratuito) en el portal http://educ.ar/
2.- Busque en este portal (también está el canal Encuentro del Ministerio de Edu-
cación de la Nación) algún tema de su interés relacionado con el tema de esta
clase y realice una breve síntesis del mismo.
El Estado y la Nación
Si bien un poco más adelante vamos a estudiar la historia argentina a partir de la
aprobación de la Constitución de 1853, vamos a ver que la definitiva organización
del país como un estado y una nación va a tener varias vicisitudes.
Creemos importante precisar algunos conceptos ya que es muy común pensar que
la nación argentina es previa a la confirmación del estado argentino. Sin embargo
hay consenso entre los historiadores que la situación fue a la inversa. En esta épo-
ca también nacen otros estados, algunos en Europa, que a veces se piensan que
son más antiguos, como son Italia y Alemania.
Para comprender el concepto de Estado, vamos a posicionarnos sobre la definición
de Max Weber: “El estado es aquella comunidad humana que, dentro de un deter-
minado territorio reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legí-
tima”. Ahora, la política tiene que ver con la aspiración a participar en el poder o a
influir en la distribución del poder entre diferentes estados, o dentro de un mismo
estado, entre las distintas personas que lo componen. Cuando decimos que el es-
tado controla la violencia lo decimos de manera explícita, es decir, tiene el control
de policía; capacidad de hacer la ley y luego hacerla cumplir por medio de la fuerza.
La libertad es el límite que el estado tiene en la intervención de la vida privada, es la
libertad civil la que marca los límites del poder que se puede ejercer legítimamente
sobre el individuo.
Cabe aclarar antes de avanzar, que este autor realiza su teorización en base a tipos
ideales, es decir que muchas veces nos costará encajar sus conceptos con la reali-
dad concreta. Sin embargo, son de una gran utilidad para comprender no sólo que
los devenires sociales y políticos son siempre imprevisibles, ya que sus protagonis-
tas son seres humanos, sino también para simplificar la realidad social con el fin de
entenderla desde lo más general, para luego avanzar en lo específico. Las teorías
funcionan como una suerte de anteojos a través de los cuales se observa la reali-
dad, según sea la clase de anteojos se podrá observar con mayor o menor claridad
los fenómenos que estamos estudiando.
El estado moderno está compuesto por dos tipos de funcionarios: los políticos y los
burócratas o profesionales, cuyos roles son complementarios. Los políticos pueden
Historia Constitucional Argentina | 83
guiarse con vocación “de” y “para” la política. La vocación política es un ida y vuelta
entre la pasión y la responsabilidad. Ahora, el estado posee un aparato administra-
tivo para su funcionamiento que es la burocracia, Weber la llama “jaula de hierro”
cuando la racionalidad es extrema. La burocracia es la forma más racional de orga-
nizarse por su previsibilidad, al intentar controlar o administrar la inmensidad que
supone el estado moderno. Los burócratas son técnicos que al no ser elegidos por
elecciones sino por concurso, responden personalmente por lo que hacen. Su lógi-
ca no es la de la pasión y la responsabilidad sino la de la imparcialidad y la obe-
diencia.
Ahora bien, nótese la diferencia entre Estado, Nación y Gobierno. Ya definimos
brevemente al primero y explicamos sus elementos. La Nación tiene que ver, en
cambio, con una visión de historia común que tienen los individuos que pertenecen
a un territorio delimitado, con una identidad colectiva, donde se comparte un pasa-
do y un lenguaje en común. Todos estos elementos se representan en símbolos
que materializan esa identidad. Por otro lado, el gobierno es aquél que fija procedi-
mientos y reglas, es el modo de administración que tiene el estado. Entonces ¿qué
es un régimen político? Es la forma en la que están establecidas las maneras de
acceder a los cargos públicos. Por ejemplo, si hay elecciones para todos/as se lo
denomina régimen democrático-representativo, si es un grupo que se auto-adjudica
los cargos hablamos de un régimen autoritario.
La Organización Nacional. Al ser derrotado Rosas en Caseros rápidamente las
provincias intentan organizarse. "Al día siguiente de Caseros comienza para el ge-
neral Urquiza, la más dura prueba. Ante una patria dividida y tiranizada, con institu-
ciones corrompidas y en un pleno grado de inconstitución, todo falta por hacer. Es
necesario comenzar de nuevo la labor emprendida en Mayo, no en torno a localis-
mos inoperantes o liberalismos utópicos, sino, reconstruyendo la nación bajo la
premisa fundamental de la libertad humana." Bajo el pensamiento de "ni vencidos ni
vencedores", comienza Urquiza la reconstrucción nacional. Para llegar a la organi-
zación nacional habrá de trazarse previamente un camino; pondrá en vigencia el
Pacto federal del 31, convocará a los gobernadores y un Congreso Constituyente
dará la ley fundamental de la República. Dos problemas, entre tantos otros, tienen
que afrontar el general Urquiza, apenas dejado el campo de batalla. El primero de
ellos es enfrentar al exagerado "localismo porteño", a cuyo frente se alza la figura
sobresaliente de Valentín Alsina. Se oponen a que Urquiza sea director provisional
de la Confederación; luchan porque abandone Buenos Aires; rechazan su Acuerdo,
denigran a sus hombres y por último, se separan de la Confederación no asistiendo
al Congreso Constituyente. El segundo problema que había que solucionar: la he-
gemonía política y económica de Buenos Aires. Era lógico y natural que Buenos
Aires quisiera seguir conservando su situación histórica, su hegemonía política, su
puerto y su aduana. Por su parte, Alberdi, con clara visión, al enjuiciar el momento
histórico dice: “Lo que pretende hoy la política dominante de Buenos Aires es lo
mismo que pretendió desde el principio de la Revolución contra España, y que pro-
dujo en gran parte la lucha interior de cuarenta años en este país, a saber: hacer y
dirigir el gobierno general argentino a título de haberlo encabezado por siglos”. La
Misión Irigoyen. Protocolo de Palermo Dejados a un lado los problemas de orden
interno de la provincia de Buenos Aires, el general Urquiza, fiel a su pensamiento
de organizar la Nación sabe que es necesario contar con el apoyo y la participación
de todas las provincias; es menester que todas y 61 cada una de ellas den su con-
sentimiento para que lo dispuesto en el Pacto federal del 31, pueda cumplirse. Ro-
sas estaba vencido, pero quedaba el interior en poder de los caudillos que habían
obedecido sus órdenes. Tratar de cambiar violentamente esa situación era conti-
nuar la anarquía y la lucha civil. Urquiza lo comprendió y con clarividencia genial
contemporizó con los caudillos. Era necesario antes que nada obtener la firme ad-
Historia Constitucional Argentina | 84
hesión de esos caudillos, díscolos y soberbios, algunos; otros, desengañados de
toda tentativa constitucional. Para afrontar las relaciones con el interior, Urquiza
elige a Bernardo de Irigoyen. Su misión consiste fundamentalmente en hacer cono-
cer el plan de gobierno proclamado por el Libertador, las bases legales de la futura
organización nacional y, realizada esto, buscar la adhesión de las provincias. El
mismo general Urquiza lo despide, dejando expuesto en sus palabras el programa a
cumplir: “Evitar la guerra civil, promover la paz y unión, es una suprema necesidad
de las circunstancias, a cuya realización debemos consagrar los argentinos toda
clase de esfuerzos y de sacrificios”. Deseoso de organizar la autoridad suprema,
que provisionalmente se encargue del manejo de las relaciones exteriores, convoca
a una reunión en su residencia de San Benito de Palermo. Concurren a ella, los
gobernadores de Buenos Aires y de Corrientes, Manuel Leiva, en nombre y repre-
sentación del gobernador de Santa Fe, don Domingo Crespo y el propio General
Urquiza, como gobernador de Entre Ríos. En el Protocolo de Palermo del 6 de abril
de 1852 está dado el fundamento jurídico de la organización nacional. En las pala-
bras preliminares del protocolo se establece en forma clara, el objeto de la conven-
ción o acuerdo. Expresa que se reúnen: “...Para considerar la situación presente de
la República, ocurrir a la necesidad más urgente de organizar la autoridad que, en
conformidad a los pactos y leyes fundamentales de la Confederación, la represente
en sus relaciones externas”. Luego de otras consideraciones se resuelve que el
general Justo José de Urquiza, gobernador y capitán general de la provincia de
Entre Ríos y general en jefe del ejército libertador, quede autorizado para dirigir las
relaciones exteriores de la República, “hasta tanto que, reunido el Congreso Nacio-
nal, se establezca definitivamente el poder a quien compete el ejercicio de este car-
go”. Seguidamente, cumpliendo también el viejo sueño de Urquiza de restablecer y
hacer cumplir en toda su extensión el Pacto federal de 1831, se acuerda: “...que
cada uno de los gobiernos signatarios” proceda inmediatamente “al nombramiento
del plenipotenciario que deba concurrir a formar la Comisión representativa de los
gobiernos, para que, reunida en la capital de la provincia de Santa Fe, entre en el
ejercicio de las atribuciones que le corresponden según el art. 16 del mismo trata-
do”. Si bien el Protocolo del 6 de abril consolidaba el poder nacional ejercido por
Urquiza, otorgándole el manejo de las relaciones exteriores, comprende éste, que
es necesario que el Congreso Constituyente surja de un acto solemne y fundamen-
tal, donde estén representadas las soberanías provinciales. ¿Qué mejor para ello
que realizar un acuerdo previo al acto constituyente, cuyos miembros natos sean
los propios gobernadores de provincias? Para ello, el general Urquiza se dirige el 8
de abril a todos los gobernadores por intermedio de su ministro, invitándolos a una
reunión en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos el día 20 de mayo de ese año.
El Acuerdo de San Nicolás sienta las bases para la organización del gobierno provi-
sorio, da los fundamentos para la Constitución a dictarse y como se organizará el
Congreso Constituyente. El Acuerdo va a ser rechazado por la Provincia de Buenos
Aires. La misma realiza lo que se conoce como la Revolución del 11 de Septiembre
de 1852. Empieza la etapa conocida como la “Secesión”. Buenos Aires por un lado
y todas las otras provincias juntas como la “Confederación”.
Revolución del 11 (Once) de Septiembre: para Buenos Aires fue un hecho muy
importante. Muchos porteños en particular y argentinos en general desconocen es-
to. Puede parecer anecdótico pero en la actual Ciudad Autónoma de Buenos (CA-
BA) hay un barrio y centro de transportes que tiene este nombre: 11 de Septiembre
de 1852. Con el tiempo solo se lo conoce como “Once”
Historia Constitucional Argentina | 85
6.1.- Acuerdo de San Nicolás
y Constitución Nacional de 1853
El Acuerdo de San Nicolás fue aprobado el 31 de mayo de 1852 por la asamblea de
gobernadores de las provincias convocados por una circular del 8 de abril de ese
año. Su objetivo era sentar las bases organizativas fundamentales de la Nación y
materializar la idea de organización nacional al establecer las condiciones de reali-
zación del congreso nacional constituyente de 1853.
Así, el Acuerdo cuenta con tres partes importantes que deben ser identificadas en
el texto mismo del documento: a) Los puntos fundamentales y pilares sobre los que
ya no cabría discusión a propósito de la organización nacional; b) La cuestión logís-
tica del congreso constituyente de 1853, y c) la organización del gobierno provisorio
durante este período preconstitucional.
Con respecto a las fuentes de nuestra Constitución histórica de 1853, se ha repeti-
do incansablemente que es un simple remedo de la Constitución norteamericana.
Otros, han sostenido la influencia del Pacto federal del 31 y de las ideas echeve-
rrianas; y hay quienes argumentan dando su filiación a través de las Constituciones
de 1819 y 1826.
Lógicamente, la Constitución sancionada en 1853 no fue el producto de la casuali-
dad. La Ley Fundamental del 53 fue mucho más que todo eso. Constituciones, re-
glamentos, pactos y proyectos, tendientes a llevar al país hacia la organización de-
finitiva, jalonan estos cuarenta años de lucha institucional. A raíz de extrañas y an-
tojadizas interpretaciones hechas sobre las fuentes que inspiraron a los hombres
del 53, Juan Bautista Alberdi decía: “Los partidos, las luchas, los intereses, las doc-
trinas de los pueblos argentinos... es la verdadera fuente y explicación de la Consti-
tución actual argentina”. Lo expuesto anteriormente no significa que los hombres
del 53 no hayan tenido en cuenta numerosas obras de derecho, Constituciones
nacionales y extranjeras y diversos proyectos que facilitaron su obra. El mérito sin-
gular de los constituyentes, consistió en adaptar todo ese cúmulo un tanto abstracto
de conocimientos y fuentes, a la realidad histórica del país, superando los modelos
y creando, en los más de los casos, una auténtica doctrina nacional. Entendemos,
por lo tanto, que son fuentes nacionales: - El Pensamiento de Mayo - El Pensa-
miento federal (doctrinario y del hecho) - El Pensamiento unitario - El Pensamiento
del 37 y el Pensamiento Porteño de la Organización.
A su vez, integran estas fuentes las Constituciones, reglamentos y decretos nacio-
nales y provinciales, desde 1810 hasta la época que estudiamos: - Los proyectos
constitucionales del mismo período, y en especial, el de Alberdi. - Los pactos pro-
vinciales o confederacionales del período independiente. - La doctrina nacional y
extranjera y las constituciones de otros países, en especial, la de los Estados Uni-
dos de América. Una mención aparte merece el tratamiento de las "Bases y puntos
de partida para la organización política de la República Argentina", de Juan Bautista
Alberdi, obra de fundamental importancia para el estudio de nuestra organización y
ligada de una manera indisoluble, a nuestra ley suprema. En cuanto a la obra en sí,
es innegable que inspiró a los hombres del 53 y fijó la política de progreso que ha-
bría de decidir el destino de la Nación.
Sobre el debate y sanción de la Constitución Nacional cabe acudir a la bibliografía
básica seleccionada, como las obras de Helio Zarini y José Rafael López Rosas.
Historia Constitucional Argentina | 86
6.2.- Reforma Constitucional de 1860
En cumplimiento del art. 5º del Pacto de San José de Flores y del 1º del Convenio del
6 de junio de 1860, se reúne en la ciudad de Santa Fe la Convención Nacional "ad
hoc", encargada de examinar las reformas propuestas por la Convención de la pro-
vincia de Buenos Aires, a la Constitución de 1853. El 21 de octubre de 1860 el pueblo
de la provincia de Buenos Aires juró la Constitución de 1853 reformada, a partir de
entonces Buenos Aires pasó oficialmente a ser parte integrante de la Nación.
Entre las reformas más importantes encontramos el establecimiento de los nombres
oficiales de la República Argentina; la modificación al art. 3 sobre la capital del país;
la incorporación del artículo de reconocimiento de los derechos implícitos, que no
están expresamente mencionados en el cuerpo constitucional; la prohibición de
dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta; la eliminación del control político
por parte del Congreso de las constituciones provinciales, entre otras.
6.3.- Período Constitucional
Esta etapa de Secesión termina con el triunfo de la Confederación en la Batalla de
Cepeda (1859). Se firma el Pacto de San José de Flores y se llega a un acuerdo.
Buenos Aires revisa la Constitución y se convoca a Convención Constituyente que
aprueba la Reforma Constitucional de 1860. No está todo solucionado. Hay un nuevo
enfrentamiento armado en Pavón y, con el triunfo de Buenos Aires en el campo de
batalla y después de Mitre en las urnas asume como presidente en 1862. Podemos
decir que comienza una nueva etapa en la historia de nuestro país: la Argentina.
Remarcamos el nombre porque en esta nueva etapa que comenzará se empieza a
construir el estado, la nación y el mercado argentinos.
¿De dónde proviene nuestro nombre? Al comienzo de la conquista se llamaron a
estas tierras argentinas (argentum en latín significa plata) ya que remontándolas
desde el Río de la Plata se llegaba a zonas con plata (especialmente Potosí). Ofi-
cialmente aparece la palabra argentino en nuestro himno pero llama a esta región
Provincias Unidas del Sur. El congreso de Tucumán declara la independencia de
las Provincias Unidas en Sud América. Finalmente, la Reforma Constitucional de
1860 autoriza que se nombre al país oficialmente y de manera indistinta como Re-
pública Argentina, Confederación Argentina o Provincias Unidas del Río de la Plata.
Obviamente el uso tradicional dejó de lado los dos últimos. Pero hasta ahora nunca
se sacaron estos nombres de la carta magna.
A partir del año 1862 la República Argentina va a consolidarse como país en el
concierto de las naciones del mundo. Todas las presidencias del período estuvieron
caracterizadas por promover un modelo de integración al mundo capitalista, en el
marco de la división internacional del trabajo, como país productor y exportador de
materias primas agropecuarias e importador de bienes manufacturados. Desde el
punto de vista político se conoce a este período como al del orden oligárquico o
conservador, dónde el acceso al poder estaba identificado con el fraude y la escasa
participación de las mayorías de la población.
Se termina de consolidar el orden político del país sofocando distintas rebeliones en
contra del poder central y se expande el territorio nacional con la ocupación de la
Historia Constitucional Argentina | 87
Patagonia. Este período se lo conoce como el de las presidencias históricas: Mitre,
Sarmiento y Avellaneda. La última rebelión contra el poder central fue la de los gru-
pos de Buenos Aires que se oponían a la federalización de su ciudad principal en el
año 1880. Este año marca el comienzo del apogeo de la llamada generación del 80
que le va a dar su impronta a la República Argentina.
Destaquemos algunos hechos o procesos trascendentes de las presidencias de
Mitre, Sarmiento y Avellaneda, las llamadas también “Presidencias Históricas”. To-
do, obviamente está desarrollado en las Video Clases y en la Bibliografía Básica.
La Confederación y el Estado de Buenos Aires. Los Tratados de Convivencia.
Desde la revolución del 11 de setiembre de 1851, la provincia de Buenos Aires
queda separada. Promulgada la Constitución Nacional, el problema parece llegar
también a una solución, pues las fuerzas de Buenos Aires, poco pueden resistir a
los infortunios de una lucha civil tan prolongada. El general Urquiza para consolidar
su determinación de querer sólo la pacificación, eleva al Congreso su renuncia co-
mo director provisorio de la Confederación. La renuncia fue rechazada. En los pri-
meros meses de 1854 los acontecimientos sufren un cambio considerable. El gene-
ral Urquiza es proclamado presidente de la República el 20 de febrero por el sobe-
rano Congreso Constituyente y en abril, es sancionada la Constitución del Estado
de Buenos Aires. Es elegido gobernador constitucional de dicha provincia Pastor
Obligado. Urquiza pudo hacer uso de la fuerza para lograr la incorporación de Bue-
nos Aires, pero se inclinó a realizar un entendimiento pacífico. A tal efecto comisio-
nó a Daniel Gowland y José María Cullen para que gestionaran la formalización de
un tratado. A fin de concertar las bases del acuerdo, se entrevistaron con el gober-
nador Obligado y se firmó un convenio por el que ambas partes se comprometían a
no consentir la desmembración del territorio nacional. A pesar de la buena voluntad
de los hombres que inspiraron la formalización de los tratados de 1854 y 1855, los
continuos rozamientos, sobre todo en materia comercial, hicieron que bien pronto
comenzaran las inculpaciones por ambas partes. No debemos olvidar la angustiosa
situación económica que tenía que solventar la Confederación, privada del puerto
de Buenos Aires. Por su parte, Buenos Aires luchaba por mantener su hegemonía
frente a los Estados confederados. Este panorama un tanto angustioso se agravó
con motivo de la sanción de la ley de "derechos diferenciales" por parte del go-
bierno de la Confederación. Dicha medida consistía en gravar con derechos de im-
portación las mercaderías introducidas a los puertos nacionales, desde cabos aden-
tro (cabos de San Antonio y de Santa María). De esta manera las mercaderías que
llegaban directamente a la Confederación sin hacer escala en Buenos Aires, tenían
una considerable ventaja. El puerto de Rosario acrecentaba así su poderío en des-
medro del de Buenos Aires, que veía dividir sus ganancias con los puertos de la
Confederación. Con esta ley se atraía hacia Rosario el 68 comercio de ultramar y
se evitaba el tráfico de cabotaje y el necesario reembarque en el puerto de Buenos
Aires, de cualquier mercadería que tuviese que salir del interior del país. Esta ley
provocó una violenta reacción entre los porteños y aun entre un amplio sector de
comerciantes extranjeros radicados en Buenos Aires, quienes acudieron por vía de
sus diplomáticos, amistosamente ante Urquiza, a fin de dejar sin efecto su ejecu-
ción. Habiendo asumido el mando de la provincia de Buenos Aires Valentín Alsina
(el 3 de mayo de 1857 es elegido por la Asamblea General), el general Urquiza,
deseoso de reiniciar las tratativas de unión nacional, encargó al general Antonio
Pirán que se entrevistase con el flamante gobernador, a fin de poder llegar a un
acuerdo. Pero todo es en vano. El asesinato del general Nazario Benavídez precipi-
tó los acontecimientos. El 23 de octubre de 1859 chocaron las fuerzas en pugna en
las costas del arroyo de Cepeda, cerca de la frontera de Buenos Aires y Santa Fe.
El triunfo correspondió al general Urquiza. Algunas divisiones porteñas pudieron
escapar bajo el mando del general Mitre rumbo a San Nicolás. Mientras tanto, el
héroe de la jornada, enviaba una patriótica proclama al pueblo de Buenos Aires: “Al
Historia Constitucional Argentina | 88
final de mi carrera política mi única ambición es contemplar desde el hogar tranquilo
una feliz República Argentina, que me cuesta largos años de cruda lucha...”.
Pacto de San José de Flores. Después de producida la batalla de Cepeda, el ge-
neral Urquiza avanza con su ejército triunfante sobre la ciudad de Buenos Aires. Al
poco tiempo, luego de algunos cambios de opiniones queda ajustado definitivamen-
te el histórico Pacto de San José. Por ser de innegable importancia transcribimos
parte de su texto: Art. 1º. "Buenos Aires se declara parte integrante de la Confede-
ración Argentina y verificará su incorporación por la aceptación y jura solemne de la
Constitución Nacional". Art. 2º. "Dentro de veinte días de haberse firmado el presen-
te convenio se convocará una Convención Provincial que examinará la Constitución
de mayo de 1853, vigente en las demás provincias argentinas". El 11 de noviembre
fue ratificado el Pacto de San José de Flores, por el general Justo José de Urquiza,
por la Confederación y don Felipe Lavallol, por la provincia de Buenos Aires. De
esta manera terminó el largo proceso desatado desde el 11 de setiembre de 1852
cuando la provincia de Buenos Aires se segregó del resto de las demás provincias
que componían la Confederación Argentina. Urquiza no impone su Constitución a la
provincia sometida. La deja en la total y plena libertad para que decida su suerte y
revise la ley fundamental mediante una convención porteña. Asegura el goce y
ejercicio de sus instituciones, sus propiedades, sus establecimientos públicos y pro-
clama el perpetuo olvido de todas las dolorosas causas que dividían hasta ese mo-
mento, al pueblo argentino.
Hacia la Organización Definitiva. La Convención Provincial por imperio del art. 2º
del Pacto de Familia, tenía que ser convocada a los veinte días de firmado el con-
venio. 69 En las memorables sesiones de esta Convención descollaron los hombres
de Buenos Aires y los provincianos que habían luchado junto a ella. Vélez Sársfield,
Portela, Mitre, Anchorena, Sarmiento, Elizalde, Mármol y todo un brillante grupo de
porteños dieron realce a los debates suscitados en torno de la Ley Fundamental.
Como materia de interpretación constitucional ocupan estos debates un destacado
lugar dentro de las Asambleas Constituyentes argentinas, tanto por la importancia
de sus asuntos como por la calidad de sus miembros.
Convenio del 6 de junio de 1860. A fin de perfeccionar el Pacto de Familia cele-
brado entre Buenos Aires y la Confederación, Urquiza y Mitre deciden "arreglar
amistosamente los desacuerdos". Por otra parte, la Convención porteña ha termi-
nado su labor y es necesario resolver todo lo concerniente a la próxima instalación
de la Asamblea Nacional que habrá de abocarse al estudio de las reformas pro-
puestas. A este fin, el gobierno presidido por el general Mitre designa ante el go-
bierno de Paraná, al doctor Vélez Sársfield para que ajuste de común acuerdo con
la Confederación, el Pacto del 11 de noviembre y solucione los conflictos aún laten-
tes. Este documento titulado “Convenio complementario del Pacto de San José de
Flores” fue firmado el 6 de junio de 1860, y consta de diecinueve artículos o estipu-
laciones. Se fija en ellos la necesidad de la convocatoria de la Convención ad hoc
que habrá de sancionar las reformas a la Constitución vigente, declarando que lue-
go que se expida el Congreso Nacional, el gobierno de la Confederación llamará a
elecciones de convencionales en toda la República. Solucionados los problemas
pendientes entre Buenos Aires y la Confederación, Mitre, en su carácter de gober-
nador de la provincia y con el ánimo de pacificar los espíritus y preparar el terreno
para la futura Convención Nacional, invita al presidente Derqui y al general Urquiza
para las celebraciones julias a realizarse en la ciudad de Buenos Aires.
Convención Nacional Reformadora de 1860. En cumplimiento del art. 5º del Pac-
to de San José de Flores y del 1º del Convenio del 6 de junio de 1860, se reúne en
la ciudad de Santa Fe la Convención Nacional "ad hoc", encargada de examinar las
reformas propuestas por la Convención de la provincia de Buenos Aires, a la Cons-
titución de 1853. El 21 de octubre de 1860 el pueblo de la provincia de Buenos Ai-
res juraba la Constitución de 1853 reformada. Tanto las reformas propuestas por
Historia Constitucional Argentina | 89
esa ciudad, como las sancionadas por la convención nacional, pueden analizarse
en profundidad, en la bibliografía básica.
El Período entre Cepeda y Pavón. Mientras todo esto ocurría en pro de la unión
nacional, otros acontecimientos de diversa índole vendrían a oscurecer el luminoso
panorama de esa hora. Dos son los acontecimientos que logran hacer renacer los
conflictos entre Buenos Aires y la Confederación: 1.- Los hechos de San Juan con
la muerte de Benavídez. La prensa y los hombres de Buenos Aires enrostraron al
gobierno nacional, el fusilamiento de Aberastain; mientras que los adictos al go-
bierno de Paraná inculpaban a los porteños la instigación directa de los hechos, que
culminaron con el asesinato de Virasoro. 2.- La incorporación de los diputados de la
provincia de Buenos Aires al seno del Congreso Nacional trajo un nuevo conflicto
que reagravaría las tensas relaciones entre esta provincia y el gobierno de Derqui.
En efecto: en cumplimiento de lo estipulado en el pacto de unión de San José de
Flores y en el Convenio de junio, debería buscarse “lo más pronto posible”, la incor-
poración de los representantes porteños al seno de la Asamblea Nacional. Efectua-
da la convocatoria y realizadas las elecciones, Buenos Aires eligió a sus represen-
tantes en virtud de la ley provincial y no por la ley nacional del 4 de julio de 1859.
Con fecha 21 de mayo la Cámara de Diputados de la Nación ratificó su resolución
sobre la no incorporación de los representantes porteños, requiriendo al Ejecutivo,
la convocatoria a nuevas elecciones de diputados en la provincia de Buenos Aires,
de acuerdo con el art. 37 de la Constitución Nacional y sujeta a la ley de 1859. A
pesar de las debilidades demostradas por Derqui ante la política porteña, su con-
ducta definitiva es leal a la Confederación y a Urquiza. Apoya la no incorporación de
los diputados y ataca la política porteña en los últimos acontecimientos. Después
del mensaje que el presidente lee ante el Congreso el 12 de mayo de 1861 la situa-
ción queda definida. Nada puede detener la guerra. Tanto el litoral, especialmente
el sur de la provincia de Santa Fe, como toda la provincia de Buenos Aires, se con-
vierten en escenario de la guerra que muy pronto va a estallar.
Batalla de Pavón. Finalmente, los ejércitos de la Confederación y de la provincia
de Buenos Aires se enfrentan en los campos de Pavón, al sur de la provincia de
Santa Fe. No vamos a entrar en los pormenores del hecho guerrero. Destacamos
solamente, que una vez comenzada la batalla, el ala derecha del ejército nacional
obtiene un triunfo claro y terminante. Urquiza, en estas circunstancias, y teniendo
noticias de éxitos en todos lados, da orden de “retirada general”, cuando sus gene-
rales de vanguardia festejaban el triunfo ante la dispersión porteña. Y así, al tranco
de caballo, abandona el campo de lucha, brindándole a Mitre una batalla que jamás
pensó ganar luego de los primeros encuentros. Invitamos a analizar detenidamente,
en la bibliografía básica, las causas que llevaron a Urquiza a tomar una determina-
ción tan grave.
Mitre y la unidad nacional. Declarado en receso el gobierno nacional por el gene-
ral Pedernera, en su carácter de presidente provisional luego de la renuncia de
Derqui, las provincias, ante el estado de cosas, van delegando en el gobernador de
la provincia de Buenos Aires, facultades para que ejerza el Poder Ejecutivo de la
Nación. Mitre intenta imponer su política, ya que sabe que la mayoría de las provin-
cias no le responden; y es así que, con férrea mano logra la "unidad nacional a pa-
los", como bien se ha dicho. En su carácter de encargado del Poder Ejecutivo na-
cional, el general Mitre convoca a elecciones, constituyéndose el Congreso solem-
nemente el 25 de mayo de 1862. El 5 de octubre del mismo año, reunida la Asam-
blea Legislativa en virtud de las elecciones practicadas, consagra a Bartolomé Mitre
como presidente constitucional de la Nación 71 Argentina, y a Marcos Paz como
vicepresidente. Comenzaba una nueva etapa de la historia nacional.
El Problema de la Capital. Desde aquel febrero de 1536 en que se funda la ciudad
de Buenos Aires comienza el conflicto secular de su existencia. Su ubicación geo-
gráfica, su contacto con los grandes ríos interiores, su puerto de ultramar y los fac-
tores, un tanto providenciales, de su destino histórico durante la conquista, hicieron
Historia Constitucional Argentina | 90
de ella, el núcleo comercial y colonizador más importante de la primera época. Es
importante comprender esta realidad que señalaba a Buenos Aires, como la única
posible capital del País. Designado Bartolomé Mitre en el Poder Ejecutivo nacional,
en abril de 1862, se aboca inmediatamente al grave problema de la capital aún sin
resolución, ya que el pueblo de la provincia de Buenos Aires se oponía a que su
ciudad fuera declarada capital de la República. El 14 del mismo fue presentado al
Congreso, un Proyecto de los senadores Rufino de Elizalde, Valentín Alsina y Sal-
vador María del Carril. Dicho proyecto establecía que el partido de San Nicolás de
los Arroyos y parte de Pavón, serían declarados capital de la República. Durante
este lapso las autoridades nacionales residirían provisionalmente en la ciudad de
Buenos Aires, quedando federalizadas tanto la capital como el resto del territorio
provincial. Atento a esta proposición el general Mitre intercambió ideas con los
hombres de la legislatura porteña, a fin de poder proyectar una ley que contemplara
las situaciones en pugna: la existencia del gobierno nacional y el decoro de la sobe-
ranía de la provincia. Resultado de estas negociaciones fue la sanción de la llama-
da "ley de compromiso" dictada el 1 de octubre de 1862 por el Congreso Nacional,
en virtud de las bases propuestas por la legislatura de la provincia de Buenos Aires.
Dicha ley declaraba como sede de las autoridades nacionales a la ciudad de Bue-
nos Aires por el término de cinco años. Pasados estos años, al aproximarse la fe-
cha en que caducaría el plazo establecido en la ley de compromiso, surgieron en el
Congreso numerosas iniciativas tendientes a fijar la capital de la República en di-
versas ciudades de provincia, o designando determinados territorios o zonas del
país, para su “federalización”. Electo para presidente de la República Domingo
Faustino Sarmiento, los hombres de provincia vuelven con su carga, renovando el
problema capital. El 24 de agosto el Ejecutivo nacional envía un mensaje, acompa-
ñado de un proyecto de federalización de la ciudad de Buenos Aires. El proyecto
del Ejecutivo se convierte en ley el 20 de setiembre de 1880. Por ella se declara
capital de la República al municipio de la ciudad de Buenos Aires. Así terminó el
viejo problema argentino. Dos años después Dardo Rocha colocaba bajo la presi-
dencia de Roca la piedra fundamental de la ciudad de La Plata, nueva capital de la
provincia. Terminaba así el pleito político e institucional, pero comenzaba el otro: la
concentración de las fuerzas económicas, políticas y sociales en la poderosa capital
histórica.
Bartolomé Mitre (1862-68). 1) Declaración de guerra con el Paraguay, 2) Inicio de la
codificación. 3) Organización Poder Judicial. Normas de procedimientos, 4) Ley de
territorios, 5) Reforma Constitucional de 1866.
Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874). 1) Gestión en materia de educación, 2)
1er. Censo nacional 1869: 1.877.490 habitantes, 3) La codificación. Sanción del
código civil, 4) Ley de acefalía 5) Política inmigratoria, 6) Distribución de tierras, 7)
Fin de la Guerra con el Paraguay y Problemas limítrofes, 8) Problemas con aborí-
genes y caudillos.
Nicolás Avellaneda (1874-1880). 1) La campaña del desierto. 2) Problemas limítro-
fes, 3) Doctrina de Irigoyen, 4) Aspectos económicos, 5) La situación de la educa-
ción, 6) Cuestión de la Capital de la República Argentina.
Una vez que se federaliza la Ciudad de Buenos Aires como Capital Federal de la
Argentina podemos decir que empieza una nueva etapa que va a terminar o cam-
biar alrededor de 1914-16.
Sugerencia: vea el Video de Youtube Los gobiernos de Bartolomé Mitre, Domingo
Sarmiento y Nicolás Avellaneda (1862-1880).
Historia Constitucional Argentina | 91
- https://www.youtube.com/watch?v=EvNyWaOx7uc&list=PL0yzA5B4cXVpzFR
FMVG1v2xwHFy8oANHp&index=18
También está en Podcast en Spotify, Apple y Google Podcasts.
Las guerras son terribles. La Argentina a lo largo de sus 210 años de historia tuvo
varias. Hubo una bastante olvidada por las generaciones contemporáneas. La gue-
rra de la Triple Alianza de la Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay. Para
los que no la estudiaron a veces se cree que Paraguay tenía razón y no es así. Hay
un dicho que dice que el primer caído en una guerra es la verdad. La Argentina en
estos años se expandió al sur compitiendo con Chile y ocupó el Chaco después de
la guerra con el Paraguay. El siguiente Podcast aclara mucho sobre esta guerra:
“La Guerra del Paraguay, sus mitos y teorías bajo la mirada de especialistas” Pa-
sado imperfecto, Podcast de Spotify (también está en Apple Podcasts)
- https://open.spotify.com/episode/4DanuU1CdalUTrj0XIEjNy
6.4.- Reformas Constitucionales de los años 1866 y 1898
En el año 1866 se convocó a una nueva convención constituyente para efectuar
modificaciones respecto de los plazos de caducidad que planteaba la constitución
vigente sobre los recursos del tesoro nacional, reformándose el art. 4° y el entonces
inc. 1° del art. 67.
Por otro lado, en 1897 el Congreso de la Nación declara la necesidad de reforma,
celebrándose la convención constituyente en febrero de 1898 para modificar la base
poblacional para definir el número de diputados nacionales (queda en 33 mil habitan-
tes) y la cantidad de ministros que podía tener el Poder Ejecutivo (queda en 8).
6.5.- El orden oligárquico y la generación del 80
Algunos integrantes de los grupos de mayor poder económico se constituyeron en
la clase gobernante que los historiadores califican como una oligarquía. Ésta legiti-
maba su poder político en su poder económico, en su educación y en su prepara-
ción para ejercer el gobierno. El término oligarquía proviene del idioma griego y
significa el gobierno de unos pocos. Podríamos caracterizar a la oligarquía argenti-
na de esta época como un grupo compuesto por alrededor de doscientas familias,
provenientes de una clase social alta, con dinero y que manejaba los mecanismos
de acceder y perpetuarse en el poder. El control de la sucesión presidencial era
clave en este sistema y el fraude electoral era parte de este mecanismo.
Al grupo de hombres que dirigió la sociedad argentina, tanto en lo político, econó-
mico y cultural, a fines del siglo XIX, se lo denominó “la generación del 80”. Esta le
imprimió al país sus ideas con un sistema de convicciones basado en la filosofía
positivista, confiando en que el progreso económico y la organización política posi-
bilitaría el surgimiento de una Argentina más importante.
Desde el punto de vista económico buscaron promover el desarrollo de los recursos
materiales, fundamentándose en una política librecambista y atrayendo a capitales
extranjeros para obras de infraestructura e inmigrantes para la mano de obra. Con-
sideraban que la expansión económica era la garantía del progreso, que estaría
asegurado si se confiaba en las fuerzas del mercado.
Historia Constitucional Argentina | 92
Dentro del proyecto de la generación del 80 (nunca enunciado explícitamente de
manera integral) tenía mucha importancia el laicismo. Se aprobaron una serie de
leyes que tuvieron en un principio la oposición de la Iglesia Católica en algunos ar-
tículos: ley de matrimonio civil, ley de registro civil, ley de educación común.
Algunas características de la Generación del 80: 1) Principales Referentes Ancia-
nos: Sarmiento, Mitre, Alberdi y Vicente Fidel López. Maduros: Roca, J. Celman,
Wilde, C. Pellegrini, R. Sáenz Peña e Indalecio Gómez. Jóvenes: Lugones, José
Ingenieros, Repetto y Juan B. Justo.
Adhiere, con sus luces y sombras, como trasfondo ideológico a un POSITIVISMO
LIBERAL surgido de la Revolución Francesa como estilo de vida: Sin demasiada
base filosófica. Se adaptaron prontamente al momento histórico americano. LIBE-
RALISMO POSITIVISTA (Fenómeno Mundial). Positivismo Spenceriano, Darwinis-
mo Social.
Frases: “Orden y Progreso”, “Orden y Administración” y “Paz y Administración”
Principios Políticos: La Constitución escrita, División de poderes; poderes contra-
pesados y el Estado de derecho
Democracia: Limitada – Controlada; Mantener Gobierno de la minoría (los nota-
bles); Elites: Gobierno de minorías ilustradas; Elite central que había asimilado las
pautas culturales y políticas de los países desarrollados; Demócratas liberales;
Contrarios al sufragio universal; Variedad de partidos – No bipartidista
No hubo proyecto: Fue eminentemente Improvisada; Pragmatismo oportunista;
Eclécticos; Coyuntura favorable; Creatividad Eminentemente; No hubo renovación
legítima de sus miembros; Fue afortunada: gozo de una envidiable unidad ideológi-
ca; Globalmente tenían una personalidad colectiva
Principios Económicos: Dejar hacer – Dejar pasar; Fe en la iniciativa privada; Un
mínimo de intervención estatal; Libre juego oferta – demanda (libertad – comercio –
industria); País agroexportador; Oligarquía ganadera; Nacionalismo económico (V.
de la Plaza); Exportación materias primas; Importación artículos industriales; Desa-
rrolló un comercio unilateral a base de precios preferenciales (con graves conse-
cuencias para el país); Cifras de producción desconocidas pero se consideró a la
Argentina como “Granero del mundo”; Demanda mercado europeo: Exportación de
carne congelada y enfriada y Cereales; Orden interno. Progreso material especta-
cular; Expansión área aprovechable; No modificación propiedad agraria; No se
aprovechó para sanear economía nacional; Se perdieron algunos arbitrajes limítro-
fes; Fracaso de la convertibilidad monetaria de 1.885; Fueron marcadamente ex-
tranjerizantes.
Principios Sociales: Orden progresivo que llevaba al ascenso continúo; Movimien-
to constante de la sociedad; Capital producto de la civilización; Educación e ins-
trucción; Movilidad del campo social y económico; Argentina: rica y poderosa (a la
par de las más fuertes del mundo); División internacional del trabajo.
Función Civilizadora del Inmigrante: Ante tanta área despoblada; Incorporación
de mano de obra inmigrante; Ley de colonización; El estado otorgaba la tierra.
Laicización: Ley 1420: Implantó la enseñanza obligatoria, común, gratuita y laica;
Humanismo liberal; Liberales y laicos.
Comunicación: Ferrocarril: daba la unidad territorial.
Historia Constitucional Argentina | 93
“Decían que tener la metrópoli a veinte días, es lo mismo que tenerla en España”
Julio Argentino Roca (1880-1886).Situación político-social; La cuestión religiosa;
Ley de educación; Enfrentamiento con la Iglesia; La campaña del desierto.
Miguel Juárez Celman (1886-1890). El Unicato; Ley de matrimonio civil; La cuestión
inmigratoria; Crisis económica, social y política (1889); La denominada revolución
del 90.
Sugerencia: vea el Video de Youtube “Los gobiernos de Julio Argentino Roca y
Juárez Celman (1880-1890) - La banda presidencial”.
- https://www.youtube.com/watch?v=uYKtMfWftXU&list=PL0yzA5B4cXVpzFRF
MVG1v2xwHFy8oANHp&index=17
También está en Podcast en Spotify, Apple y Google Podcasts.
ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN NO OBLIGATORIA:
“La Revolución de 1890”
- Sabsay (2003), Miguel Juárez Celman, págs. 125-134.
¿Cuáles fueron las causas de la Revolución del 90?
Selección de lectura obligatoria:
- Sabsay (2003), “Julio Argentino Roca”, págs. 115-124.
- Carlos Pellegrini (1890-92). La cuestión económica; Situación política.
- Luis Sáenz Peña (1892-95). Problemas políticos. Conflictos institucionales en las
provincias.
- José Evaristo Uriburu (1895-1898). Situación política. Relaciones con Chile.
Acuerdo.
- 2da. Presidencia de Julio A. Roca (1898-1904). Tensión con la República de Chi-
le. Los Pactos de Mayo. Doctrina Drago. Aspectos Institucionales. Política laboral.
Proyecto de código. El anarquismo. El socialismo. Catolicismo social. Los partidos
políticos
Sugerencia: vea el Video de Youtube “Los gobiernos de Carlos Pellegrini, Luis
Sáenz Peña, José Uriburu y Julio Argentino Roca (1890-1904)”.
- https://www.youtube.com/watch?v=Y1Xkg-
4oD7A&list=PL0yzA5B4cXVpzFRFMVG1v2xwHFy8oANHp&index=16
También está en Podcast en Spotify, Apple y Google Podcasts.
- Manuel Quintana (1904-06). Aspectos institucionales.
- José Figueroa Alcorta (1906-10). Situación política. Relación con Roca
- Roque Sáenz Peña (1910-14). Lograr la República Democrática. La ley 8871.
Desarrollo de su contenido. Consecuencias de la Ley Electoral.
Historia Constitucional Argentina | 94
- Victorino de la Plaza (1914-1916). Situación Económica. Efectos de la Primera
Guerra Mundial. La neutralidad bélica.
Sugerencia: vea el Video de Youtube “Los gobiernos de Quintana, Figueroa Alcor-
ta, Roque Sáenz Peña y Victorino de la Plaza (1904-1916).
- https://www.youtube.com/watch?v=LZO3jtXYDAA&list=PL0yzA5B4cXVpzFR
FMVG1v2xwHFy8oANHp&index=15
También está en Podcast en Spotify, Apple y Google Podcasts.
El modelo económico elegido por la clase dirigente del país se lo denomina agroga-
nadero de exportación. El capitalismo mundial había entrado en la etapa de la divi-
sión internacional del trabajo. En este esquema hubo países que eligieron ser prin-
cipalmente productores de manufacturas para su exportación y hubo países, como
la Argentina, que se especializaron en la producción de materias primas para ven-
derle al mundo.
Al haber elegido este modelo se debían completar realizar varias políticas, entre
otras: inversión de capitales, expansión de la frontera para el cultivo y la ganadería,
obras de infraestructura (puertos y ferrocarriles), aumento de la cantidad de mano de
obra, etc. Se recurrió a capitales europeos, se fomentó la inmigración (se priorizó la
europea ya que concordaba con la ideología de la clase dirigente) y se terminaron de
ocupar todos los territorios de los pueblos aborígenes. En esta etapa se priorizó la
producción agrícola-ganadera para la exportación y se permitió la importación de
bienes industrializados. La industria nacional se orientó casi exclusivamente hacia la
elaboración de productos primarios como complemento del sector agroexportador
(curtiembres, frigoríficos, molinos, bodegas, aceites). El estado no favoreció con cré-
ditos ni con políticas aduaneras al sector industrial cosa que sí hizo para el campo.
Vea el film “La Rosales”.
Como los links para ver películas van cambiando en el tiempo (y también en las
Plataformas de Streaming) en el Foro de Consulta los profesores o los alumnos
compartiremos dónde se puede ver la película.
ACTIVIDAD EN EL FORO DE DEBATE:
“Proteccionismo vs. Libre Cambio”.
¿Qué regiones y grupos económicos estaban a favor del proteccionismo económi-
co? ¿Y a favor del librecambio? Fundamente brevemente sus respuestas.
Podemos sintetizar en una red conceptual el modelo económico vigente a partir de
este período hasta 1914. En el mismo se ven claramente características de la Ar-
gentina de aquella época. Del exterior, fundamentalmente Europa, llegaban inver-
siones (que se destinaban especialmente para los transportes) e inmigrantes (mano
de obra).
Historia Constitucional Argentina | 95
Sugerencia: vea el Video de Youtube: Historia Argentina, capítulos 5, 6, 7 y 8.
- https://www.youtube.com/watch?v=x0Rt-MwB1J0
Elabore un breve informe sobre las principales comunidades de inmigrantes que
llegaron a la zona dónde vive: países de procedencia, actividad principal, cantida-
des, año de llegada.
TRABAJO PRÁCTICO ACTIVIDAD OBLIGATORIA:
“La Inmigración”
1.- Elabore un breve informe sobre las principales comunidades de inmigrantes
que llegaron a la zona dónde vive: países de procedencia, actividad principal,
cantidades, año de llegada.
2.- Elabore una serie de mapas destacando la evolución del territorio del estado
argentino a través del tiempo. (1810-1916)
AUTOEVALUACIÓN: “El Modelo Agroganadero de Exportación”
Responda el cuestionario que hay en la Sección de Actividades de la Plataforma de
la materia correspondiente a esta Unidad.
Historia Constitucional Argentina | 96
UNIDAD VII:
ÉPOCA CONSTITUCIONAL (2da. PARTE)
Las demandas democráticas de SECTO- La CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL (1929)
RES MEDIOS y GRUPOS DE LA ELITE TRA- afectó el intercambio comercial entre
DICIONAL organizados en la UCR provo- PAÍSES INDUSTRIALIZADOS y PAÍSES PRO-
caron DUCTORES DE MATERIAS PRIMAS lo que
provocó
CRISIS DEL RÉGIMEN CRISIS DEL MODELO
OLIGÁRQUICO AGROEXPORTADOR
¿Hay un
En 1916 lograr la AMPLIA- Alternancias entre Gobier- Reafirmación de nuevo modelo?
CIÓN DEL RÉGIMEN DEMO- nos Democráticios y Gol- la Democracia
CRÁTICO: SUFRAGIO UNI- pes Militares (1930, 1943, desde 1983
VERSAL 1955, 1966, 1976)
Reformas Constitucionales Crisis Económicas recurren-
durante el siglo XX tes
Promovieron una DEMO- Aumento de la Pobreza y
CRATIZACIÓN DEL SISTEMA conflictos sociales Que profundizó
POLÍTICO
Historia Constitucional Argentina | 97
Objetivos
- Conocer los principales temas de la historia contemporánea argentina.
- Reconocer principales funciones de instituciones en la República Argentina.
- Elaborar de forma escrita exposiciones coherentes de lo estudiado.
- Valorar la importancia de vivir en Democracia.
Temas
- La Ley Sáenz Peña.
- El Radicalismo.
- Golpe del 30.
- Acordada de la Corte 1930.
- Golpe del 43.
- El Peronismo.
- Reformas del 49 y del 57.
- Dictadura militar 76-83.
- Retorno a la Democracia.
- Reforma del 94.
Introducción
El Capitalismo y sus crisis durante el siglo XX y principios del siglo XXI le dio su
impronta al mundo contemporáneo. Crisis económicas (1929, 1973, etc.), Crisis
democráticas (nazismo, comunismo, etc.) y Crisis interimperialistas (1era. y 2da.
Guerra Mundial, Guerra Fría, etc.).
La Argentina tiene las suyas. En esta unidad daremos lineamientos en torno a la
actuación del radicalismo y el peronismo, los golpes militares, las reformas constitu-
cionales y la definitiva consolidación de la democracia en la Argentina.
Orientaciones para el estudio
En el mapa conceptual destacamos algunos temas de este período. Para esta Uni-
dad hemos seleccionado materiales que permitirán facilitar la comprensión del pro-
ceso independentista argentino y sus comienzos de organización política.
En el Webinario de introducción a estos temas se dan orientaciones para el estudio.
La lectura obligatoria, los videos, los podcasts y el resto de los materiales son cla-
ves para entender varios temas de esta unidad temática. Se sugiere, además de
realizar el trabajo práctico obligatorio, cumplimentar las actividades optativas y su-
geridas en la Plataforma de la materia.
7.1.- El Impacto de la 1era. Guerra Mundial
Y el mundo se acercaba a la 1º Guerra Mundial. El estallido del conflicto influyó en la
Argentina, a pesar de ser un país neutral y alejado de los lugares de combate. Se
resintieron las exportaciones, pero lo que más influyó fue la merma en la llegada de
productos manufacturados de los países, que ahora en guerra, priorizaban otros as-
pectos de su industria. La economía y la sociedad argentina deben “sustituir” esos
productos que antes llegaban desde el exterior por otros fabricados ahora en el país.
Por lo tanto si bien el modelo económico sigue siendo agroganadero de exportación,
se inicia el proceso de industrialización por sustitución de importaciones.
Historia Constitucional Argentina | 98
Desde el punto de vista político habían surgido nuevos partidos políticos hacia fines
del siglo XIX: los partidos Socialista y la Unión Cívica Radical, entre otros. El radica-
lismo, con fuerte predicamento en los sectores medios de la sociedad, realizó una
campaña en contra del fraude eleccionario, lo que llevó a que el gobierno debiera
hacer una reforma implementando la llamada Ley Sáenz Peña: voto universal, se-
creto y obligatorio. En las elecciones presidenciales de 1916 gana, contra todos los
pronósticos, el radical Hipólito Irigoyen.
El radicalismo, durante 12 años de gobierno, favoreció una serie de cambios que le
permitieron seguramente mantenerse en el poder. La democracia en el mundo vivía
tiempos difíciles. La oposición al radicalismo no puede llegar por el voto. Sectores
conservadores y nacionalistas de la sociedad organizan un golpe de estado lidera-
do por militares. El 6 de septiembre de 1930 se inicia una época en la Argentina en
la cuál muchos gobiernos llegaron por la fuerza de las armas y no del sufragio de la
población.
En ese mismo año recrudecía la crisis del capitalismo que había estallado en Wall
Street. La división internacional del trabajo se resquebraja y el comercio mundial se
reciente. Los gobiernos de los países empiezan a implementar medidas keynesia-
nas de intervención del estado en la economía, después de haber practicado casi
siempre políticas liberales. En la Argentina también sucede esto y se ingresa en
una nueva etapa dónde se sigue priorizando al campo pero por primera vez en la
historia el producto bruto industrial supera al agropecuario. A esta etapa se la pue-
de calificar como de expansión de la sustitución de importaciones, no por políticas
deliberadas del estado sino provocado por la situación internacional. Este tipo de
industrialización se facilitó por la incorporación de mano de obra que había empe-
zado a migrar del campo a las ciudades por la apertura de nuevas fuentes de traba-
jo. Como ejemplo, el estado nacional crea, entre distintas medidas de intervención
en la economía, el Banco Central y Juntas Reguladoras de Granos, Carnes, etc.
ACTIVIDAD EN EL FORO DE DEBATE: “Ley Sáenz Peña”
¿Para usted hoy el sufragio debe ser obligatorio? Fundamente su opinión.
Sugerencia: Vea el Video de Youtube El gobierno de Hipólito Yrigoyen (1916-1922)
- La Banda Presidencial. https://www.youtube.com/watch?v=b2nWtn4wTUI. Tam-
bién está en Podcast en Spotify y en Apple y Google Podcasts.
7.2.- El Orden Conservador y la Ley “Sáenz Peña”
“Es evidente que las mayorías deben gobernar. Pero no es menos exacto que las
minorías deben ser escuchadas, colaborando con su pensamiento y acción en la
evolución ascendente del país”
Dr. Roque Sáenz Peña
Presidente de la Nación 1910-1914
Historia Constitucional Argentina | 99
7.2.1.- Fraude Electoral
La transmutación del voto popular en voluntad del gobernante resultaba un comple-
jo proceso donde se confundían varios umbrales de control. Se advertía diferencias
en las etapas en las que predominaba la violencia y otras en donde el uso de la
fuerza era reemplazado por procedimientos más sutiles, como el engaño electoral.
Cada experiencia electoral nos lleva a una diversidad de cuestiones para analizar.
En primer lugar, el voto era voluntario, y para ejercerlo había que empadronarse e
integrar un registro electoral. Para Pellegrini los intentos de fraude empezaban por
acá: “los registros electorales, en el noventa por ciento de los casos, se hacen an-
tes del día de la elección, en que los agentes hacen sus arreglos, asignan el núme-
ro de votos…”. La ley dejaba a las comisiones electorales empadronadoras la facul-
tad de juzgar quiénes reunían o no las condiciones requeridas para ser inscriptos.
El fraude electoral comenzaba lógicamente por la inscripción indebida y por la omi-
sión de nombres en el registro.
En el día del comicio se instalaban las mesas receptoras de votos. La designación
de los escrutadores cumplía un papel fundamental en la continuación del proceso
fraudulento. Por lo general los electores habilitados para votar marchaban por gru-
pos en las ciudades y en la campaña. De aquí que sus votos aparecieran en serie.
Las boletas o las listas de candidatos se entregaban pocas horas antes o incluso en
el momento de votar.
Por otro lado, la existencia de una diversidad de comicios segmentados daba como
resultado que el número de votantes superaba el número de inscriptos. Era inevitable
que los partidos echen mano sobre nombres de ausentes y muertos. Esta cuestión
traía aparejado un inconveniente con respecto al juez que decidía qué tan legal era
un comicio u otro. Esa decisión dependía de criterios de conveniencia política en los
cuales se veía involucrado el juez. El sistema fraudulento se podía reforzar con la
repetición de los votos realizada por los electores volantes o golondrinas, que sufra-
gaban varias veces en una misma mesa o en distintos comicios. Pero entrado el si-
glo, los procedimientos tradicionales fueron reemplazados por la compra directa de
votos. Para realizar esto último se implementaron distintos métodos a medida que los
adelantos tecnológicos permitían la agilidad en las comunicaciones desde los comités
electorales. Uno de los extremos de fraude electoral se vio en la falsificación de actas
electorales. Se enviaban emisarios que simulaban un comicio y luego enviaban el
balurdo electoral a la Capital. En las provincias del norte, cuando se daba el caso de
un rotundo triunfo de la oposición, se ponía en acción el artesanal trabajo de los ras-
padores, que suplantaban el nombre del electo por el del favorecido. Claramente la
existencia de estas prácticas exigía desde el núcleo del pueblo y de los partidos polí-
ticos la implementación de una legislación que garantice la limpieza electoral.
Otras de las experiencias que implicaban fraude político rondaban en torno a las Jun-
tas Electorales. El artículo 81 de la Constitución Nacional señalaba que la Capital y
las provincias elegirían por votación una Junta de Electores. Así, reunidos los electo-
res en la Capital, cuatro meses antes de concluir el mandato del Jefe de Estado, pro-
cedían a nombrar al nuevo presidente y vicepresidente por cédulas firmadas.
Cabe destacar que los electores eran designados mediante el sistema de lista com-
pleta y sin la representación de las minorías. Las Juntas electorales tenían dos
principios fundamentales: mediatizar el ejercicio de la soberanía, dejando en un
grupo de electores la posibilidad de elegir al presidente; y por otro lado buscar un
equilibrio entre la Nación y las provincias. El constituyente Hamilton decía sobre
Historia Constitucional Argentina | 100
esta entidad electoral que “concedía la menor oportunidad al desorden y al tumulto"
(Hamilton, El Federalista, LXIII. México: Fondo de Cultura Económica, 1956).
Las Juntas buscaban, de alguna forma, agrupar a electores independientes que
conformen bloques pluralistas que lleguen a un consenso. Incluso pretendían alen-
tar el desarrollo de posibles coaliciones entre grupos de electores de distintos distri-
tos. Esto sólo favorecía la nacionalización de la elección presidencial. Los resulta-
dos evidenciaron las irregularidades del sistema. Julio A. Roca conseguía en 1880
el 69% de los electores. En 1886, Juárez Celman se llevaba el 79 % de los votos y
en 1892 Luis Sáenz Peña logró el 95 % de los electores. La marca de oro se la lle-
vó Roque Sáenz Peña alcanzando el 100 % de los votos.
7.2.2.- La Ley Sáenz Peña
La Ley Sáenz Peña respondió a estos planteamientos, ya que establecía un nuevo
régimen electoral. Según quién sufragaba, el voto pasaba a ser universal, es decir
que acordaba el sufragio a todos por igual, en contra partida a la propuesta del ala
conservadora anti reformista de la Argentina que proponía el voto calificado, que
habilitaba para elegir a sólo las personas que cumplan determinados requisitos de
capacidad o patrimonio. Uno de sus impulsores, Julio A. Roca, decía “en vez del
voto obligatorio debería pensarse en el calificado, el voto universal es la causa de
nuestras malas costumbres electorales”. Quedaban excluidos del derecho a voto
las mujeres y extranjeros de ambos sexos, aquellos argentinos comprendidos por
razones de incapacidad, de estado y condición, y/o indignidad. Además, el voto
pasaba a ser secreto en respuesta a lo que implicaba el sufragio cantado o público,
establecido por el sistema anterior, con respecto a la fácil identificación e individua-
lización del elector, lo que llevaba consigo varias secuencias de presiones y exce-
sos contra los votantes.
Finalmente, el sufragio se convertía en obligatorio para mayores de 18 años. Con
esto se respondía a las irregularidades en la confección de padrones. Simplemente
se utilizaban las listas o padrones del servicio militar, que era obligatorio, y esto
impedía la suplantación de identidades y supresión de nombres.
Además, con la puesta en marcha de la Ley Sáenz Peña se implementó el sistema
de lista incompleta, que empezaba a otorgar la representación a una minoría con el
propósito de canalizar la opinión pública en dos grandes corrientes o partidos, al
estilo anglosajón. Se implementaba la asignación de dos terceras partes de cargos
por elegir a la lista que obtenga mayor cantidad de votos y el tercio restante a la
que le siga. Con esto la ley buscaba dar una solución a la cuestión y problemática
del fraude sucedida con las Juntas Electorales. Ahora ya no se absorbía a todo el
sistema de electores en beneficio de un determinado candidato, sino que había una
mayor diversidad y pluralidad ideológica y partidaria.
7.3.- El Radicalismo
La Argentina había crecido de manera espectacular desde la caída de Rosas. Para
el primer Centenario prácticamente todos los índices económicos eran positivos:
crecieron las exportaciones, aumentó la población, las vías férreas eran de miles de
km. La educación, a partir de la ley 1420, había logrado la mejor alfabetización de
América Latina y el futuro se avizoraba como promisorio. Pero había problemas
sociales y de participación política. El acceso a la propiedad de la tierra para los
miles de inmigrantes que llegaban era muy dificultoso. Muchos de ellos quedaban
Historia Constitucional Argentina | 101
en las ciudades dónde los trabajos no siempre, ni mucho menos, eran de calidad. El
orden oligárquico se perpetuaba en el poder a través del fraude en las elecciones.
Y el mundo se acercaba a la 1º Guerra Mundial. El estallido del conflicto influyó en la
Argentina, a pesar de ser un país neutral y alejado de los lugares de combate. Se
resintieron las exportaciones, pero lo que más influyó fue la merma en la llegada de
productos manufacturados de los países, que ahora en guerra, priorizaban otros as-
pectos de su industria. La economía y la sociedad argentina deben “sustituir” esos
productos que antes llegaban desde el exterior por otros fabricados ahora en el país.
Por lo tanto si bien el modelo económico sigue siendo agroganadero de exportación,
se inicia el proceso de industrialización por sustitución de importaciones.
Desde el punto de vista político habían surgido nuevos partidos políticos hacia fines
del siglo XIX: los partidos Socialista y la Unión Cívica Radical, entre otros. El radica-
lismo, con fuerte predicamento en los sectores medios de la sociedad, realizó una
campaña en contra del fraude eleccionario, lo que llevó a que el gobierno debiera
hacer una reforma implementando la llamada Ley Sáenz Peña: voto universal, se-
creto y obligatorio. En las elecciones presidenciales de 1916 gana, contra todos los
pronósticos, el radical Hipólito Irigoyen.
El radicalismo, durante 12 años de gobierno, favoreció una serie de cambios que le
permitieron seguramente mantenerse en el poder. La democracia en el mundo vivía
tiempos difíciles. La oposición al radicalismo no puede llegar por el voto. Sectores
conservadores y nacionalistas de la sociedad organizan un golpe de estado lidera-
do por militares. El 6 de septiembre de 1930 se inicia una época en la Argentina en
la cuál muchos gobiernos llegaron por la fuerza de las armas y no del sufragio de la
población.
En ese mismo año recrudecía la crisis del capitalismo que había estallado en Wall
Street. La división internacional del trabajo se resquebraja y el comercio mundial se
reciente. Los gobiernos de los países empiezan a implementar medidas keynesia-
nas de intervención del estado en la economía, después de haber practicado casi
siempre políticas liberales. En la Argentina también sucede esto y se ingresa en
una nueva etapa dónde se sigue priorizando al campo pero por primera vez en la
historia el producto bruto industrial supera al agropecuario. A esta etapa se la pue-
de calificar como de expansión de la sustitución de importaciones, no por políticas
deliberadas del estado sino provocado por la situación internacional. Este tipo de
industrialización se facilitó por la incorporación de mano de obra que había empe-
zado a migrar del campo a las ciudades por la apertura de nuevas fuentes de traba-
jo. Como ejemplo, el estado nacional crea, entre distintas medidas de intervención
en la economía, el Banco Central y Juntas Reguladoras de Granos, Carnes, etc.
7.4.- Golpe de 1930
Yrigoyen, en torno a esa especie de religión cívica, había despertado grandes ex-
pectativas alrededor de su figura durante la campaña de 1928. Sin embargo, la
magnitud de esas expectativas redundó en un rápido y proporcional desgaste, una
vez que los datos de la realidad comenzaron a mostrarse en contra de lo previsto.
El gobierno vivía una profunda crisis interna, consecuencia del deterioro de la figura
de Yrigoyen, y ésta agravaba la situación de crisis económica y política.
Yrigoyen sumaba al inconveniente de su avanzada edad, la elección de un gabinete
cuyas características políticas no aparentaban ser las mejores. El partido no ayuda-
Historia Constitucional Argentina | 102
ba mucho a Yrigoyen, ya que estaba inmerso en una lucha de perfiles por la suce-
sión del presidente, encabezadas por Horacio Oyhanarte, el ministro del interior y el
vicepresidente Martínez.
La oposición era aún más fuerte y dura que la anterior, desde la prensa hasta los
partidos políticos rivales. Además, a pesar del triunfo, el gobierno seguía sin contro-
lar al senado que, sistemáticamente, vetaba sus proyectos, como, por ejemplo, la
ley del petróleo.
El año 1930 fue un momento muy especial en la historia del mundo, sobre todo de
la europea, con la aparición de sistemas políticos opuestos al liberalismo democrá-
tico tradicional que había regido en Europa y en los países más civilizados desde el
siglo pasado hasta la primera guerra mundial. El fascismo, por ejemplo, había pues-
to orden en Italia desde 1923 y pretendía convertirla en una potencia de primer or-
den. En el caso de España, el fascismo se tradujo en la dictadura de Primo de Rive-
ra. Por otro lado, en la Unión Soviética se afirmaba el régimen del bolcheviquismo,
que había triunfado en la revolución de 1917 y que, a partir de 1925, bajo la férrea
conducción de Stalin, intentaba una industrialización gigantesca del país.
En ese contexto, el antiyirigoyenismo fue creciendo y ya abarcaba un espectro bas-
tante amplio: la Federación Universitaria (FUA) se alejaba aceleradamente de aquel
Yrigoyen que los había acompañado en la Reforma Universitaria de 1918, y lo lla-
maban ahora “caudillo senil y bárbaro”; también los comunistas lo tildaban de “go-
bernante fascista” y los socialistas, de “mazorquero”; mientras que los conservado-
res lo llamaban “montonero vergonzante”.
Mientras la economía y las finanzas del país se derrumbaban, el gobierno inició un
avance sobre la oposición con su última hazaña política: la conquista de Senado.
La ofensiva incluyó intervenciones en San Juan, Mendoza, Corrientes y Santa Fe.
La oposición se exponía a perder la última posición que controlaba, y ante esta si-
tuación, se volcó a las calles agresivamente. En algunas semanas los actos co-
menzaron a acomodarse a las palabras y la violencia política aumentó su frecuen-
cia e intensidad. A fines de 1929, fue asesinado Carlos Washington Lencinas, el
caudillo mendocino, en un acto en el que la intervención federal apareció compro-
metida.
En el plano público, empezaba la conspiración y sincronizaba perfectamente con
una serie de actos públicos y de manifestaciones, tanto en el Congreso como en la
calle, por parte de los partidos opositores. A partir de Julio de 1930 la tensión fue
creciendo. La oposición controlaba muchos medios de información, muchos timbres
que le permitían hacer de sus acusaciones una tabla permanentemente batida en el
parche de la opinión pública, lo que se hizo evidente sobre todo en agosto de 1930.
Manuel Carlés, jefe de la Liga patriótica Argentina había escrito: “El señor Yrigoyen
ya no es presidente de la Nación. Va a la Casa de gobierno, pero no gobierna. Es
un obstáculo al bien público y entorpece la prosperidad del país, renuncie señor.
Sea honrado como Rivadavia, que resignó su mando cuando le faltó, como a usted,
la confianza de la República” (cfr. Manifiesto firmado por Manuel Carlés, jefe de la
Liga Patriótica, el 29 de Julio de 1930).
El 4 de septiembre, después de una fuerte manifestación, el estudiantado de Bue-
nos Aires se declaró en guerra contra el gobierno. El 6 de septiembre, dentro de un
contexto dramático, el general Uriburu sacó a los cadetes del Colegio Militar y
avanzó con una columna muy breve, muy vulnerable desde el punto de vista militar
La concentración de emociones y sentimientos llevaron a una exitosa revolución en
donde ya nadie demostraba miedo o indiferencia, sino que se unían con el estallido
Historia Constitucional Argentina | 103
de aplausos junto a los militares que marchaban hacia la Casa Rosada. Roberto
Arlt escribió en un artículo publicado por el diario El Mundo dos días después: “En
fin aquello era un paseo […] lo único que le faltaba era una orquesta para ponerse a
bailar”.
7.5.- Doctrina de Facto:
el Rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
El primer precedente que inauguró la doctrina de facto en Argentina fue el fallo
“Martínez c/ Otero” de 1865, donde se convalidó un acto surgido de una revolución,
pero a propósito de una relación jurídica entre particulares. Luego, un segundo fallo
en 1927 pareció delinear esa tendencia (cfr. “Moreno Postigo” Fallos 148:306).
En septiembre de 1930 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció
ante la carta emitida por el presidente de facto Uriburu en la que comunicaba el
triunfo de la revolución y la caída de Hipólito Yrigoyen. El constitucionalista Pablo
Luis Manili explica que, si el fin era acusar recibo de la comunicación, no era nece-
sario expedirse sobre la validez del gobierno, ya que alcanzaba con tomar nota de
la carta.
Pero la Corte fue más allá y, teniendo en cuenta que ese nuevo gobierno interven-
tor tenía las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden
de la Nación (y, por consiguiente, dice el Alto Tribunal para “proteger la libertad, la
vida y la propiedad de las personas”) y había proclamado la vigencia de la Constitu-
ción Nacional, declaró que sus actos gubernamentales serían válidos aunque los
funcionarios que los emitan tengan un vicio en su nombramiento o elección, todo
ello en razón de policía y necesidad. La Acordada concluyó que: el gobierno provi-
sional que acaba de constituirse en el país, es, pues, un gobierno de facto cuyo
título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas, en cuanto
ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza co-
mo resorte de orden y de seguridad social.
Como derivación de esto, se convalidaron las potestades legislativas de los gobier-
nos de facto, lo que implicó que, una vez retornada la democracia, el país se siga
rigiendo por muchos decretos leyes que no fueron dictados por el Congreso.
En la actualidad existen más de 400 leyes vigentes que fueron emitidas sólo en el
último gobierno militar de 1976-1983. Hay muchas más que corresponden a gobier-
nos de facto anteriores. Por ejemplo, el Régimen Penal de Minoridad y la ley penal
aduanera son leyes originadas en gobiernos de facto.
Selección de Lectura obligatoria:
- Sabsay (2003) págs. 301-319
ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN NO OBLIGATORIA:
“Los Golpes de Estado en la Argentina”.
Vea el Documental “La República Perdida”. ¿Qué conclusiones saca? Como los
links para ver películas van cambiando en el tiempo (y también en las Plataformas
de Streaming) en el Foro de Consulta los profesores o los alumnos compartiremos
dónde se pueden ver las películas.
Historia Constitucional Argentina | 104
7.6.- La “Revolución de 1943” y el Peronismo
Desde la “Revolución del 43” los responsables de los golpes de estado se autode-
nominaron o fueron nominados con nombres que acompañaban el término “épico”
de Revolución. Concepto muy positivo para nuestro país, principalmente por la Re-
volución de Mayo. Utilizar el mismo concepto para Mayo y a los golpes de estado
es un despropósito, pero a veces los títulos quedan para la divulgación histórica. A
veces se puede esclarecer. Como en esta materia. Otras veces quedan sin más
aclaración y, obviamente, no es lo deseable para un correcto conocimiento históri-
co.
En 1938 había asumido la presidencia de la Nación Roberto Ortiz. Si bien había
llegado por el fraude eleccionario tuvo entre sus objetivos sanear la vida política
argentina. Iba por buen camino pero serios problemas de salud terminaron obligán-
dolo a pedir licencia primero y a renunciar después. Asume su vicepresidente, Ra-
món S. Castillo, político conservador que mantiene las prácticas eleccionarias irre-
gulares.
El mundo había entrado nuevamente en guerra. La Argentina mantenía su tradicio-
nal neutralismo pero las cuestiones ideológicas tenían un papel más preponderante
que en otras épocas. La sociedad argentina se había dividido entre los “aliadófilos”
(a favor de EE.UU, Gran Bretaña y la Unión Soviética) y los que simpatizaban por el
“Eje” (Alemania, Italia y Japón) o “neutralistas”.
Después de distintas vicisitudes se llega al año 1943. El ejército, simpatizante del
“Eje”, crítico de las irregularidades en el sufragio y ya muy politizado, veía con preo-
cupación las elecciones que se avecinaban. El candidato oficialista, con serias po-
sibilidades de ganar debido al fraude, aparecía como aliadófilo. El 4 de junio de
1943 se derroca por segunda vez un gobierno constitucional.
En el gobierno de la “Revolución” (1943-1946) se destaca un coronel, Juan Domin-
go Perón, que va acumulando poder (llega a tener a la vez los cargos de Secretario
de Previsión Social, Ministro de Guerra y Vicepresidente) realizando una política
ampliamente favorable a los sectores obreros. Los grupos opositores a su acción
logran destituirlo pero en una gran movilización popular, el 17 de octubre de 1945,
es fuertemente reivindicado. La sociedad política se polariza. En las elecciones de
febrero de 1946 se presentan Perón por un lado y la “Unión Democrática” (alianza
de sectores conservadores, radicales, socialistas, comunistas, etc.) por el otro. El
peronismo era asociado al fascismo por sus detractores, que lograron el apoyo del
embajador norteamericano, Braden. En un acto eleccionario impecable Perón obtu-
vo una contundente victoria.
El gobierno peronista tuvo un fuerte apoyo, en sus comienzos, del Ejército, la Igle-
sia Católica y, sobretodo, de los sindicatos nucleados en la Confederación General
del Trabajo (CGT). En lo social se destacó por legislar una serie de reivindicaciones
laborales para los trabajadores, en lo político frenó el actuar de los opositores y en
lo económico se planteó, ahora sí, un modelo de industrialización por sustitución de
importaciones. Se priorizó la industria liviana y se estatizaron las principales empre-
sas de servicios públicos. El objetivo dinamizador estuvo en expandir el mercado
interno a través del aumento de la ocupación de mano de obra, alzas del salario
real y del financiamiento estatal para inversiones en industrias de bienes de consu-
mo masivo.
Historia Constitucional Argentina | 105
En las relaciones exteriores trató de tener una posición equidistante de los dos
“mundos” en los que se había dividido la política y la economía internacional, el
capitalismo y el comunismo. El peronismo hacía hincapié en las imágenes de su
líder y de su esposa, Eva Duarte. Desde la Fundación Evita realizó una obra social
de envergadura (hospitales, centros recreativos, ayuda a los necesitados, etc.).
El modelo económico y político comenzó a presentar fisuras y fue aprovechado por
los opositores que terminan derrocando al gobierno en la llamada “Revolución Li-
bertadora”.
7.7.- Entre la “Revolución Libertadora”
y la “Revolución Argentina”
El gobierno militar surgido al derrocar al régimen peronista no pudo desconocer los
avances sociales obtenidos y, si bien derogó la Constitución de 1949, por Convención
Constituyente se restituyó la Constitución de 1853 agregándose el artículo 14 bis.
El peronismo fue proscripto y se llegó a fusilar a varios partidarios del mismo. Sin
embargo, esta prohibición no hizo más que complicar la situación política nacional.
Al llamarse a elecciones presidenciales uno de los candidatos, Frondizi, llega a un
acuerdo “secreto” con el peronismo y es elegido presidente. Lleva adelante una
ambiciosa política económica conocida como “desarrollista”.
La industria se convirtió en el sector dinamizador de la economía y el crecimiento
de la producción se basó en la llegada de capitales extranjeros, principalmente es-
tadounidenses. Este esquema se fue dando, a pesar de los cambios políticos, sin
grandes cambios hasta 1974, produciendo uno de los crecimientos más continuos
en la industria argentina.
La inestabilidad institucional fue la característica de la política argentina de este
período. Las fuerzas armadas eran un “partido” político más en el escenario del
poder (y el más poderoso). Frondizi fue obligado a renunciar y en las nuevas elec-
ciones llega a la presidencia Arturo Illia, con poco caudal de votos debido a la frag-
mentación entre distintos partidos y con la proscripción del partido que tenía más
adeptos: el peronista.
A pesar de las “asonadas” militares durante los gobiernos de Frondizi e Illia la educa-
ción argentina en general y la universitaria en particular tuvo un gran salto cualitativo.
Debido a la actitud democrática de Illia y ante la posibilidad de la vuelta del justicia-
lismo al poder, las fuerzas armadas, abiertamente antiperonistas, realizan un nuevo
golpe de estado. Asume como presidente el general Onganía y se generalizan la
falta de libertades (censura, prohibición de los partidos políticos, intervención de las
universidades, etc.). Durante el gobierno de la llamada “Revolución Argentina” co-
mienzan a aparecer, en el marco de una situación internacional de conflicto por la
Guerra Fría, grupos guerrilleros que se enfrentan al régimen. Paralelamente la si-
tuación política, gremial y estudiantil generaba fuertes rechazos hacia el gobierno
militar que prohibía todo tipo de participación popular.
Durante el gobierno de Onganía se dan, entre otros, una serie de hechos que mar-
caron a esta época: a) la “noche de los bastones largos”: intervención y represión
en la Universidad de Buenos Aires. Marca el inicio de un ocaso en la universidad
argentina. Muchos de los mejores docentes se van del país. b) el “Cordobazo”: re-
Historia Constitucional Argentina | 106
belión obrero-estudiantil en la ciudad de Córdoba contra la política del gobierno. c)
secuestro y asesinato del General Aramburu por el grupo “Montoneros”. El presi-
dente, desgastado, es destituido por la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuer-
zas Armadas. Este organismo pasa a desempeñar el papel más importante en el
manejo del poder. Después de Levingston asume el General Lanusse que se ve
obligado a buscar una salida democrática. Había logrado impedir que Perón, al que
se le levantó la proscripción que pesaba sobre él, se presentara a las elecciones
que se celebrarían el 11 de marzo de 1973.
Sugerencia: Vea el Video de Youtube Los gobiernos de Cámpora, Lastiri, Perón e
Isabelita (1973-1976) - La Banda Presidencial.
- https://www.youtube.com/watch?v=iDQ9mHGXA1Q
También está en Podcast en Spotify y en Apple y Google Podcasts.
7.8.- Las Reformas Constitucionales de 1949 y 1957
En 1949 se dispuso la reforma constitucional, el pretexto fue la necesidad de incor-
porar a su texto el decálogo de derechos del trabajador y derechos de la anciani-
dad. Pero el motivo real, y que fue luego expuesto por el miembro informante del
oficialismo en la Cámara de Diputados, fue la de autorizar la reelección indefinida
del presidente de la Nación. Por tal motivo, el radicalismo se retiró del recinto y la
declaración de necesidad de reforma fue aprobada con los dos tercios de los
miembros presentes (no del total de miembros). Esto último motivó pedidos de nuli-
dad de la ley de reforma por parte de los partidos de la oposición.
Además, se cuestionó esta reforma constitucional porque en la elección de los
constituyentes no participaron las mujeres (que ya estaban previamente habilitadas
para votar por la ley 13.010 de 1947) y por faltar en el Senado la representación de
la provincia de Corrientes.
Entre las modificaciones más importantes encontramos la posibilidad de reelección
indefinida del Poder Ejecutivo y establecimiento de la elección directa (sin colegio
electoral); se proclaman derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de
la educación y de la cultura; se estipula que “la propiedad privada tiene una función
social y que en consecuencia está sometida a las obligaciones que establezca la
ley con fines de bien común” y se dispone que recursos naturales (minerales, petró-
leo, yacimientos, etc.) son propiedad inalienable de la Nación.
El gobierno provisional surgido a raíz de la revolución del 16 de setiembre de 1955,
que puso término al mandato presidencial de Juan Domingo Perón, dio un decreto
el 27 de abril de 1957, fijando la posición del gobierno en materia constitucional y
precisando algunos conceptos sobre las reformas introducidas en 1949, la que fue
finalmente dejada sin efecto.
En 1957 se convocó a una nueva convención constituyente la cual sesionó con un
quorum ajustado por la ausencia de la Unión Cívica Radical Intransigente, no pu-
diendo llevar adelante todas las reformas pretendidas por el gobierno de facto. Sin
perjuicio de ello, de común acuerdo se logró la incorporación del art. 14 bis fuente
constitucional de nuestro derecho laboral.
Este nuevo artículo incorporado a la Constitución Nacional es de suma importancia,
ya que proclama esenciales derechos referentes al trabajo, salario, organización
Historia Constitucional Argentina | 107
gremial, derecho de huelga y principios de seguridad social. El salario mínimo vital
móvil es uno de los logros más interesantes en las reformas de 1957. Deveali ha
definido al salario mínimo vital como aquel que es indispensable para satisfacer las
exigencias más elementales de la vida del trabajador, teniendo por base al trabaja-
dor soltero, sin cargas de familia, común y no calificado. Se incorpora también den-
tro de los nuevos derechos sociales, el derecho de huelga. La mayoría de las legis-
laciones avanzadas han consagrado en sus leyes fundamentales este derecho.
Cabe destacar, también, en el art. 14 bis “la estabilidad del empleado público”, or-
ganización sindical libre y democrática, frente a los sindicatos únicos y las presio-
nes gubernamentales; la participación de los trabajadores en las ganancias de la
empresa, y, a su vez, en el control de la producción, colaborando en la dirección de
ella. Igualmente se otorga a los representantes gremiales un efectivo privilegio o
fuero gremial que les permita actuar con todas las garantías necesarias en todos
aquellos actos relacionados con su gestión sindical, asegurándoles estabilidad en
sus empleos. Pero, sin lugar a dudas, la conquista más importante es la consagra-
ción de los beneficios de la seguridad social. William Beveridge define en qué con-
siste este derecho: “Asegurar una renta mínima que reemplace al salario cuando
éste sea interrumpido 75 por cesantía, enfermedad o accidente; para conceder el
retiro de vejez; para proveer contra la pérdida del sostén por la muerte de otra per-
sona y para hacer frente a gastos extraordinarios como los relacionados con el na-
cimiento, el fallecimiento y el matrimonio”.
7.9.- Tercer Gobierno Peronista. Golpe de estado
El 25 de mayo de 1973 asume la presidencia de la Argentina el candidato puesto
por Perón, Cámpora. La situación política seguía complicada. El poder militar se
había retirado momentáneamente, la guerrilla seguía actuando y el partido-
movimiento oficialista, el Justicialismo, tenía serias diferencias internas entre grupos
que iban desde la extrema izquierda a la extrema derecha. El día que vuelve Perón
a la Argentina después de su exilio se produce un violento enfrentamiento entre los
grupos antagónicos de su movimiento. Cámpora renuncia para que Perón, después
de nuevas elecciones, vuelva a ser elegido por tercera vez presidente.
El principal problema aparecía en que Perón, ya casi octogenario, había colocado
en la vicepresidencia a su esposa, María Estela Martínez (sin capacidad política), y
seguía manteniendo como principal hombre de confianza de ambos a José López
Rega, un personaje sumamente negativo para la historia argentina.
Perón muere el 1º de julio de 1974 y la situación se fue complejizando. Se inicia un
espiral de violencia inédito. Hay una serie de grupos guerrilleros que realizan aten-
tados. Se destacan los montoneros y el ERP (Ejército Revolucionario de Pueblo).
Este último se hace fuerte en el monte de la provincia de Tucumán. Son combatidos
por las fuerzas de seguridad y, en especial, por las Fuerzas Armadas. También
aparece un grupo para policial, la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). El
gobierno de Martínez de Perón (“Isabelita”) no obtiene resultados ante la problemá-
tica de la época y termina siendo derrocada el 24 de marzo de 1976.
El autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” marcó a la Argentina
con uno de sus períodos más oscuros desde todo punto de vista:
a.- Políticamente persiguió, secuestró, torturó y “desapareció” a miles de argentinos.
b.- económicamente desindustrializó al país con un modelo caracterizado por el
endeudamiento externo, la liberalización aduanera para el ingreso de productos
Historia Constitucional Argentina | 108
del exterior y un problema cambiario que desembocó en una inflación catastró-
fica.
c.- cultural y artísticamente el país vivió un retroceso sin parangón.
d.- en política exterior tuvo un litigio con Chile, que terminó con una mediación
papal y embarcó a la Argentina en un conflicto militar con una potencia mun-
dial, que no solo trajo la muerte de muchos compatriotas, sino que debilitó la
posición nacional para recuperar las Islas Malvinas.
7.10.- El Retorno de la Democracia,
el Consenso de Washington y la Crisis del Modelo
Entre 1930 y 1983 se habían sucedido una serie de gobiernos cívico-militares. La
tendencia tornaba al futuro con una sombría posibilidad. Sin embargo, el gobierno
de Alfonsín logró entregarle el mando a otro presidente elegido por la voluntad po-
pular, dándole a su gestión una trascendencia histórica marcada por la consolida-
ción institucional y la defensa de los derechos humanos.
El gobierno radical surgido en 1983 estuvo seriamente condicionado por una serie
de factores:
a.- una situación económica con serias dificultades, especialmente la deuda exter-
na y los problemas inflacionarios. Tuvo a lo largo de su gestión dos planes de
estabilización que terminaron, por distintas razones, en sendos fracasos. El
primero de ellos, llamado Plan Austral, que cambió el signo monetario que ha-
bía hasta entonces por una moneda llamada “Austral”. El segundo se llamó
“Plan Primavera”.
b.- una fuerte y constante presión del peronismo desde dos flancos, el político y el
sindical. Desde el primero tuvo varios momentos de oposición mayoritaria en
las cámaras legislativos, que le votaban en contra proyectos de leyes que con-
sideraba clave para su gestión. Por ejemplo la parcial privatización de algunas
empresas de servicios públicos. Desde el segundo tuvo varias huelgas de los
sindicatos de la Confederación General del Trabajo que fueron deteriorando su
situación ante la opinión pública.
c.- Dados los antecedentes de intervención de las Fuerzas Armadas en la política
desde 1930 la situación política presentaba aspectos preocupantes. Si bien se
juzgaron y condenaron a los principales jefes de los gobiernos dictatoriales del
Proceso de Reorganización Nacional por violaciones a los derechos humanos,
quedaban por procesar a los oficiales subalternos. Esto generó una serie de le-
vantamientos (de los “carapintadas”) que socavaron la gestión presidencial.
Con la aprobación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final la situación
de enfrentamiento con las Fuerzas Armadas se tranquilizó
El año 1989, en que se iban a celebrar las elecciones presidenciales, fue crítico
para el gobierno de Alfonsín. En enero hubo un intento de copamiento a un regi-
miento del ejército, por parte de un grupo sedicioso, que terminó violentamente con
numerosos muertos y heridos. En febrero fracasó el Plan Primavera y se generó un
proceso inflacionario que llegó a una hiperinflación. El candidato radical es derrota-
do por el candidato justicialista Carlos Menem en las elecciones de mayo. Fue tal el
desgaste político del gobierno que Alfonsín se vio obligado a renunciar para adelan-
tar la entrega del poder al presidente elegido.
Nuevamente en el gobierno el justicialismo liderado por Menem no tardó en aplicar,
contradiciendo premisas básicas de su ideología, los objetivos del consenso de
Washington (achicamiento del estado, privatización de las empresas de servicios
Historia Constitucional Argentina | 109
públicos, apertura al ingreso de productos del extranjero, etc.). Con su ministro de
economía Cavallo implementó la llamada “Convertibilidad”, por la cual la divisa nor-
teamericana se mantuvo por años a la par del peso argentino, 1 a 1. Esto frenó la
inflación que tenía la economía, pero para mantener este modelo hubo que recurrir
a la llegada de divisas; por ejemplo: ingreso de capitales especulativos, endeuda-
miento con el exterior, venta de las valiosas empresas de servicios públicos estata-
les, etc. El costo social de este plan llevó a que la industria argentina cayera a sus
niveles más bajos y la desocupación fue creciendo de manera preocupante. Tam-
bién hubo serias acusaciones de corrupción de funcionarios gubernamentales, va-
rios de los cuales fueron condenados por la justicia.
Entre los beneficiados de esta época podemos nombrar a los argentinos que po-
dían viajar al exterior ya que la moneda norteamericana estaba subvaluada de su
precio “real” (teníamos un dólar “barato”). Paralelamente era beneficioso comprar
en el exterior lo que perjudicaba a los productores argentinos.
Otras medidas de importancia que se tomaron en este gobierno fueron siendo re-
vertidas por las presidencias posteriores. Dos ejemplos: a) se aprobó la ley federal
de educación que fue cambiada por la ley de educación nacional y b) se creó un
sistema de previsión privado que fue estatizado en la década siguiente.
En esta gestión podemos destacar la abolición del servicio militar obligatorio, muy
desprestigiado desde un tiempo a esa parte, y la reforma a la Constitución Nacio-
nal. La misma había recibido desde 1853 unos pocos cambios. Después del llama-
do “pacto de Olivos” entre los dos referentes de los principales partidos, Menem por
el justicialismo y Alfonsín por el radicalismo, ambos lograron lo que buscaban: el
primero la posibilidad de ser reelegido y el segundo agregar artículos que moderni-
zaran la Constitución a los nuevos tiempos. Desde 1994 rige en la Argentina la
nueva Constitución. En 1995 Menem es reelegido por amplia mayoría.
En 1999 se realizan las elecciones presidenciales. El candidato justicialista Duhal-
de, parcialmente enfrentado con Menem, es derrotado por la una “alianza” de parti-
dos que prometía seguir con el mismo modelo económico pero con una propuesta
más republicana y austera. La fórmula ganadora fue la de Fernando de la Rúa y
Carlos Álvarez. Al año, por divergencias políticas, renuncia el vicepresidente agre-
gando un problema a la situación económico-social que se seguía deteriorando.
Feriado N° 6: 24 de Marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Jus-
ticia
En recordación del último golpe militar que inauguró una dictadura que violó siste-
máticamente los Derechos Humanos.
Feriado N° 7: 2 de Abril, Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Mal-
vinas
En memoria de los que lucharon, fueron heridos y/o murieron por tratar de recupe-
rar el territorio usurpado por Gran Bretaña en 1833.
Historia Constitucional Argentina | 110
7.11.- Reforma Constitucional de 1994
El 17 de noviembre de 1993, el presidente Carlos Sául Menem y el expresidente (y
líder de la oposición) Raúl Alfonsín, firmaron un acuerdo político para reformar la
Constitución Nacional. El 13 de diciembre del mismo año, suscribieron otro acuerdo
complementario: “El Pacto de la Rosada” en donde se sentaron las bases funda-
mentales del contenido de la ley de necesidad de reforma.
La Ley de necesidad de reforma se sancionó en diciembre de 1993 y la convención
constituyente se llevó a cabo desde el 25 de mayo de 1994 hasta el 22 de agosto
de ese año.
Los artículos 1° a 35 que corresponden a la parte dogmática de la Constitución Na-
cional, no fueron modificados.
Se agregó el reconocimiento de nuevos derechos y garantías (defensa del sistema
democrático y del orden constitucional; la iniciativa popular; la consulta popular;
derechos de consumidores y usuarios, etc.).
Se constitucionalizó el recurso de amparo, el habeas data y el habeas corpus.
Se reformó la estructura del Senado, incorporándose un tercer senador por provin-
cia, limitándose a seis años (antes eran nueve) su número de mandato y disponien-
do que se los elegiría de manera directa.
Como atribución del Congreso, se incorporó el debate y la sanción de la ley de co-
participación federal de impuestos, prescribiendo ciertos requisitos como el acuerdo
entre las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación.
Además, se le otorgó la facultad de dar rango constitucional a ciertos tratados inter-
nacionales de derechos humanos.
Se redujo la duración de los mandatos del Presidente y Vicepresidente (de seis a
cuatro años), pero permitiéndose la relección por una vez consecutiva. Se retornó a
la elección directa (sin colegio electoral) que había establecido la Constitución Na-
cional de 1949 derogada. Se eliminó el requisito de ser católico apostólico romano
y, con ello, todas las cláusulas vinculadas al Patronato Nacional (ex Real Patronato
Indiano).
En el marco del Poder Ejecutivo, se creó la figura del Ministro coordinador (jefe de
gabinete) y se constitucionalizaron los decretos de necesidad y urgencia, como po-
testad legislativa excepcional a cargo del Presidente con refrenda de los ministros.
En el ámbito del Poder Judicial, se constitucionalizó el órgano extra poder (Ministe-
rio Público) y se creó el Consejo de la Magistratura de la Nación con intervención
en los concursos para cubrir cargos de jueces.
Finalmente, se dispuso que la ciudad de Buenos Aires tendría categoría de “ciudad
autónoma” -estatus sui generis pero similar al de las provincias- y que mientras sea
capital de la nación “una ley garantizará los intereses del Estado”. Se permitió que
la Ciudad dicte su propia Constitución (o estatuto organizativo) y que elija a sus
autoridades por el voto popular. Su primer Jefe de Gobierno fue Fernando De la
Rúa, quien en 1999 asumió el cargo de presidente de la Nación.
Historia Constitucional Argentina | 111
ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN NO OBLIGATORIA:
“Las Reformas Constitucionales”
Realice una cuadro con las constituciones de 1853, 1949 y 1994 destacando lo si-
guiente: duración del mandato presidencial y reelección, derecho de huelga y parti-
cipación en las ganancias de las empresas.
7.12.- El Siglo XXI. La Actualidad
La Argentina entró al siglo XXI con las expectativas de la mayoría de las socieda-
des ante un cambio de siglo. Pero el mundo cambió a partir del 11 de septiembre
de 2001 con el atentado a las Torres Gemelas (Estados Unidos) y su repercusión
global que derivó en una nueva guerra con Medio Oriente
La convertibilidad no tuvo las adaptaciones necesarias y los índices sociales se
fueron desmejorando. A partir de varias situaciones, probablemente fogoneadas por
la oposición, se entró en un camino sin retorno que llevó a una nueva crisis profun-
da. Esta hizo eclosión a finales de 2001 con una serie de manifestaciones popula-
res y represión del estado con varios muertos. Fernando De la Rúa renuncia y se
suceden una serie de presidentes hasta que la Asamblea Legislativa nombra a
Eduardo Duhalde de forma provisoria.
Después de cinco presidentes en pocos días Duhalde es elegido por la Asamblea
Legislativa. La Argentina sale de la “convertibilidad” y después de una fuerte deva-
luación del peso se inicia un nuevo proceso de sustitución de importaciones produ-
cido principalmente por el alto valor de las monedas extranjeras. La situación social
seguía complicada y después de nuevas muertes por represión se llama a eleccio-
nes para mayo de 2003. Se presentan, entre otros, tres candidatos peronistas: Me-
nem, que es el que obtiene más votos en la primera vuelta, Kirchner, segundo y
Rodríguez Saá, quien había sido presidente por una semana en la crisis reciente.
Menem deserta de la segunda vuelta y, entonces, asume como presidente Néstor
Kirchner.
. Se inicia una etapa que aún influye en la actualidad ya que los principales prota-
gonistas llegaron nuevamente al poder en 2019. Debe aclararse que entre 2015 y
2019, el país fue gobernado por Mauricio Macri, el primer presidente no peronista
desde Fernando De la Rúa (1999-2001), quien llegó al poder con una coalición en-
tre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Uno de los datos institucionales más cu-
riosos sobre este mandato es que -teniendo en cuenta las presidencias que se su-
cedieron desde 1958- Macri fue el primer presidente no peronista que logró terminar
su mandato en el tiempo fijado constitucionalmente, lo que evidencia un importante
avance de la joven democracia argentina.
En la actualidad, los índices socioeconómicos vienen cayendo sostenidamente en
los últimos años, lo que se vio agravado por la emergencia sanitaria mundial del
COVID-19.
Sugerencia: Vea el Video de Youtube El gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) -
La Banda Presidencial.
Historia Constitucional Argentina | 112
- https://www.youtube.com/watch?v=Q0n400F5zG4&t=49s.
También está en Podcast en Spotify y en Google y Apples Podcasts.
TRABAJO PRÁCTICO ACTIVIDAD OBLIGATORIA:
“Los Golpes Militares”
Explique cuáles son las principales causas de los derrocamientos de los presiden-
tes Frondizi, Illia y Martínez de Perón. Fundamente brevemente sus respuestas.
Selección de Lectura Complementaria:
- Floria-García Belsunce (1973), págs. 275-286
Consigna de trabajo para presentar en la Sección Trabajos Prácticos de la
Plataforma: Compare la Argentina del Centenario con la del Bicentenario.
AUTOEVALUACIÓN: “Democracia y Golpes de Estado”
Responda el cuestionario que hay en la Sección de Actividades de la Plataforma de
la materia correspondiente a esta Unidad.
Historia Constitucional Argentina | 113
UNIDAD VIII:
EVOLUCIÓN DEL DERECHO ARGENTINO
Objetivos
- Conocer aspectos generales de la evolución del derecho argentino.
- Relacionar la evolución del derecho argentino con los cambios políticos, sociales y
culturales a lo largo de la historia del país.
Temas
- Etapas del Derecho Argentino.
- Evolución de los derechos políticos, sociales y laborales.
- Evolución de las instituciones civiles.
- Evolución de las instituciones penales.
Introducción
La historia del derecho argentino no comienza con el movimiento revolucionario del
25 de mayo de 1810, pues hay toda una historia previa que debe ser considerada
para comprender la naturaleza y configuración de las instituciones argentinas y en-
tender su evolución a lo largo de todos estos años.
Historia Constitucional Argentina | 114
Dicha evolución siempre ha estado motivada por los cambios y mutaciones en los
valores sociales, originados en la adhesión masiva a ciertas ideologías políticas, en
la sucesión de gobiernos constitucionales y de facto, en las crisis económicas, en la
globalización, entre otros factores que fueron delineando las prioridades de la co-
munidad y que se reflejaron tanto en la sanción y modificación de leyes, como en
las reformas constitucionales ya estudiadas en los capítulos anteriores.
8.1 ETAPAS DEL DERECHO ARGENTINO
En el estudio del derecho argentino, no podemos dejar de mencionar cuatro etapas
fundamentales:
Derecho Castellano: fue el derecho que regía en Castilla y León y que luego fue
“trasplantado”, por lo menos en una primera etapa, a las tierras conquistadas por los
españoles en América, sufriendo cambios sustanciales con el devenir del proceso
conquistador y el establecimiento del Estado Indiano.
Durante los Siglos XII y XIII el derecho castellano estaba compuesto por fueros muni-
cipales y territoriales que contenían privilegios y exenciones otorgadas a habitantes
de determinados pueblos, como los de zonas fronterizas con el fin de fomentar su
ocupación y poblamiento y obstaculizar el avance de fuerzas enemigas.
Luego, con la fuerte influencia del Derecho Romano proveniente de los nuevos estu-
dios que se llevaban a cabo en la Universidad de Bolonia, el Derecho Castellano em-
pezó un período de codificación, buscándose con ello lograr la uniformidad y pureza
del derecho, eliminando las disposiciones legales carentes de valor, vetustas o so-
breabundantes.
En razón de la corriente codificadora, se sancionaron en España varios cuerpos lega-
les como “Las Partidas”, el “Ordenamiento de Alcalá”, las “Leyes de Toro”, la “Nueva
Recopilación” y la “Novísima Recopilación” que establecían, a más de muchísimas
disposiciones de fondo sobre diversos temas, un orden de prelación entre las leyes
hispanas.
Derecho Indígena: estaba constituido por las instituciones, tradiciones y costumbres
de los nativos de América, reflejadas principalmente en las civilizaciones precolombi-
nas que estudiamos en capítulos anteriores. Como ya se anticipó al momento de
analizar las fuentes del derecho indiano, debe resaltarse que importantes institucio-
nes de aquel, como la mita, el cacicazgo y la comunidad agraria, se incorporaron a la
legislación que regía en la América colonial. Así, pues señala Tau Anzoátegui que fue
este uno de los principales instrumentos utilizados por la Corona para lograr la apro-
ximación entre las dos culturas. En esa línea, Ricardo Levene explica que el derecho
indígena sobrevivió después de la conquista española e inspiró la legislación indiana
más de lo que comúnmente se admite; y al respecto, recuerda que Juan de Matienzo,
importante jurista de Valladolid, les recomendaba a los gobernantes del Perú que “no
entraran de presto a mudar las costumbres y a hacer nuevas leyes y ordenanzas,
hasta conocer las condiciones y costumbres de los naturales de la tierra y españoles
que en ella habitan (…) gran prudencia ha menester al que gobernare”. Asimismo,
añade Fernando Sabsay que la intención reconocedora del derecho indígena se
plasmó en diversas normativas, como en las reglamentaciones dictadas por Carlos V
en 1555, mediante las que se incorporaron algunas ordenanzas de los pueblos origi-
narios a la legislación vigente en América, siempre y en cuanto no sean contrarias a
la religión Católica o a las leyes dictadas por la Corona. Cabe recordar -como ejem-
plos- que el ayllu que se había impuesto como régimen agrario en el Incanato, fue
utilizado por los españoles para reorganizar las tierras que las consideraban propie-
dad de la tribu y no de los encomenderos. Aquellas debían ser trabajadas y de ellas
Historia Constitucional Argentina | 115
resultaba un beneficio que era para la subsistencia de la comunidad familiar. Asimis-
mo, la mita fue también otro de los sistemas incaicos importados por los españoles a
su régimen legal en lo que concierne a la organización del trabajo indígena. Por otro
lado, se reconoció la autoridad de los caciques en la medida en que resultaba conve-
niente para mantener el orden y la organización de las tribus, previéndose en el dere-
cho indiano la existencia de cabildos indígenas.
De este modo, concluye Tau Anzoátegui que, con respecto a estas leyes, costumbres
y formas jurídicas ajenas a las disposiciones del Consejo Real y Supremo de Indias,
no sólo se percibe en el gobierno español una actitud tolerante, sino una sólida
creencia en el sentido de que el gobierno de las Indias debía llevarse adelante con el
auxilio de estos múltiples y variados elementos.
Derecho Indiano: surgió de la fusión del derecho indígena con el derecho castellano
y está constituido por toda esa legislación que España dictó para Indias conforme a
las exigencias de los nativos y a las necesidades sociales, políticas y económicas.
Fue, como sostiene Abelardo Carriquiry, una obra legislativa constante que se desa-
rrolló paulatinamente a fin de adaptarse al lugar. Este derecho estaba compuesto no
sólo por la legislación dictada por el Consejo Real y Supremo de Indias, pues com-
prendió también las disposiciones legales dictadas por las autoridades locales.
Desde un primer momento, todos los vacíos legales fueron subsanados con la apli-
cación subsidiaria del derecho castellano. Sin embargo, paulatinamente, hubo cada
vez menos derecho castellano en los territorios americanos, que venía a servir más
bien como principio rector y orientación, en tanto fue sustituido por cada vez más nu-
merosas leyes específicas dictadas para las Indias.
La importancia del derecho indiano se aprecia de modo cabal si se considera que
continuó aplicándose incluso con posterioridad al movimiento revolucionario de 1810.
En concreto, en el ámbito del derecho privado no hubo cambios significativos sino
hasta 1871, año en el que entró en vigencia el Código Civil de la Nación. Por el con-
trario, sí hubo muchas modificaciones respecto al derecho público y político, en tanto
el Estado debía adaptarse a nuevas estructuras que no seguían los esquemas esta-
tales indianos o hispánicos.
Sobre este punto ver la Unidad n° 3 de este módulo.
Derecho patrio: este derecho surgió paulatinamente a partir de la necesidad de
adaptar la legislación a los nuevos ideales revolucionarios surgidos durante el perío-
do 1810-1816. Se puede dividir en dos etapas principales: 1) el derecho precodificado
(1810-1852) y 2) el derecho codificado (1852-hasta el presente).
El primero aparece en la etapa embrionaria de la Nación, caracterizada por una orga-
nización jurídica revolucionaria que pugnaba por concretarse en normas positivas.
Dentro de ese período debemos mencionar la labor de la Asamblea General Consti-
tuyente de 1813 que declaró abolida la separación de blancos y negros, eliminó el
mayorazgo, declaró la igualdad civil para los indios, suprimió la mita y el yanaconaz-
go, prohibió la introducción de esclavos en el país y dictó la ley de libertad de vien-
tres, entre otras importantes disposiciones legales.
Más allá de la labor de la Asamblea, de 1820 a 1852 es posible distinguir durante los
gobiernos de Las Heras y Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, el dicta-
do de la ley de supresión del fuero eclesiástico, la reglamentación del contrato de
trabajo, la disminución de la mayoría de edad de 25 años a 20 años, la creación del
registro de la propiedad de inmuebles, entre otras.
La segunda etapa está marcada por una profunda transformación de las instituciones
civiles y políticas de la Nación.
Así, con la separación de Buenos Aires el 11/9/1852, la provincia dictó el código de
comercio (convertido en ley nacional en 1862). Por su parte, las restantes provincias
dieron sanción a la Constitución Nacional, a partir de lo cual luego se dictaron los
Historia Constitucional Argentina | 116
códigos civil (1871), penal (1886) y de minería (1887). Dichas legislaciones han teni-
do importantes reformas hasta el presente.
8.2 EL PROCESO DE CODIFICACIÓN EN LA ARGENTINA
Desde el debate sobre la organización política y jurídica del país que se dio hasta
1853/1860, se discutió si la facultad de crear los códigos civil, comercial, penal y de
minería (o sea los códigos “de fondo”) debía recaer en el Estado Nacional (desde su
órgano parlamentario: el Congreso) o en cada una de las provincias. En efecto, Al-
berdi que tanto influyó en los constituyentes de 1853, se mostró partidario de la unifi-
cación, rechazando la idea de que en el país pudieran existir tantos códigos civiles o
comerciales como provincias. El diputado Zavalía, por su parte, participaba de la po-
sición contraria, considerando que era necesario dejar esa función de codificación
librada a las legislaturas provinciales. Dijo que podían copiarse las disposiciones para
establecer cierta uniformidad, pero sostuvo que la sanción de estos códigos era un
derecho de las provincias; debiéndose destacar acá que éste es el modelo que ha
seguido Estados Unidos de América, cuya constitución nacional fue fuente de inspi-
ración de nuestra carta magna de 1853.
Luego de varios debates, triunfó la idea de Alberdi y la tarea de dictar los códigos de
fondo fue confiada al Congreso Nacional, dejando en cabeza de las provincias la
sanción de los códigos procesales o “de forma”. Por tal motivo, y a modo de ejemplo,
en la actualidad tenemos un solo código penal (código de fondo), pero en cada pro-
vincia existe un código procesal penal provincial (código de forma o adjetivo).
Código Civil de 1871: luego de sancionada la Constitución Nacional de 1853/1860 y
restaurada la paz social, en 1863 se dictó la ley 36 que preveía el nombramiento de
comisiones por parte del Poder Ejecutivo para que procedieran a la redacción de los
distintos códigos de fondo nacionales. Ello motivó la designación de Dalmacio Vélez
Sarsfield para la preparación del Código Civil, quien se retiró a su casa de Floresta
(Buenos Aires) para realizar la obra con la ayuda del joven salteño Victorino de la
Plaza (luego presidente de la Nación), de Eduardo Díaz de Vivar y de su hija Aurelia
Vélez Sarsfield. Demoró aproximadamente cuatro años y medio en la redacción del
cuerpo legal, presentando el último libro al Poder Ejecutivo en agosto de 1869.
A partir de allí, fue enviado al Congreso de la Nación, donde fue aprobado “a libro
cerrado” el 25/9/1869, fecha en la que la Cámara de Senadores le dio la media san-
ción restante, fijándose el 1° de enero de 1871 como fecha de entrada en vigencia.
El Código Civil tuvo importantes reformas a lo largo de su vida legal, siendo una de
las más relevantes la que operó en 1968 con la ley 17.711. Finalmente, en 2014 se
sancionó el nuevo código unificado Civil y Comercial de la Nación que fue redactado
por una comisión compuesta por el entonces presidente de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, su vicepresidenta, Helena Highton de Nolasco,
y la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci. Dicho código entró en vigencia
el 1° de agosto de 2015.
Código de Comercio de 1862: en 1856 el gobierno separatista de la provincia de
Buenos Aires le encargó al uruguayo Eduardo Acevedo, quien tenía un profundo co-
nocimiento en la legislación española e indiana, la redacción del código comercial de
esa provincia junto con el ya mencionado Dalmacio Vélez Sarsfield. El proyecto fue
remitido en 1857 a la Legislatura, donde fue finalmente sancionado. Posteriormente,
al incorporarse la provincia de Buenos Aires al resto de la Confederación Argentina,
ese código de comercio se nacionalizó al ser sancionado como código de la Repúbli-
ca por ley del Congreso Nacional en el año 1862. Es interesante consignar que ese
código fue también adoptado en la República Oriental del Uruguay en 1865.
Historia Constitucional Argentina | 117
Por ley n° 26.994, se derogó el Código de Comercio y se lo unificó con el Código
Civil en un texto único redactado, como se dijo, por Lorenzetti, Highton de Nolasco
y Kemelmajer.
Código Penal: en 1863 el Poder Ejecutivo Nacional nombró al Dr. Carlos Tejedor
(joven de la generación del 37’) para que redactara el código penal argentino, quien
presentó la parte general en 1865 y la parte especial (delitos en particular) en 1867.
En dicho proyecto se mantenía la pena de muerte, pero rodeada de ciertas exigen-
cias que la tornaban inaplicable en la práctica.
Dicho proyecto pasó a estudio de una comisión especial de abogados, quienes in-
trodujeron varias reformas para adecuar el código a los últimos adelantos en mate-
ria penal. Sin embargo, recién en 1886 se aprobó el proyecto original con cambios
de los legisladores nacionales, es decir 20 años después de su redacción.
En 1890, el presidente Juárez Celman encargó la preparación de un profundo pro-
yecto de reformas al código que se terminó aprobando en 1895 y se promulgó re-
cién en 1903.
Posteriormente, en 1921 -durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen- fue sancio-
nado el código que actualmente nos rige, basado en un proyecto del Dr. Rodolfo
Moreno (ley 11.179).
A partir de allí, el Código Penal tuvo 900 modificaciones parciales y por lo menos 17
comisiones trabajaron en su reforma total hasta el presente. En 2017, el presidente
Mauricio Macri impulsó a través del decreto 103/17 una nueva comisión de reforma,
liderada por el juez Mariano Hernán Borinsky y compuesta por 12 miembros. Dentro
del nuevo proyecto que aún se encuentra en tratamiento, se incorporaron temas
como los delitos de narcotráfico, los delitos viales, los delitos contra el ambiente, el
maltrato animal, el terrorismo, los delitos contra la humanidad y la responsabilidad
penal de las personas jurídicas.
8.3 EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS, SO-
CIALES Y LABORALES
Durante la etapa hispánica, y como es lógico de un régimen divorciado del republi-
canismo, los derechos personales encontraron limitaciones infundadas, pues, por
ejemplo, la libertad de expresión estuvo condicionada a las licencias reales, los de-
rechos políticos estaban limitados a la alta nobleza, al alto clero y a la parte “más
sana” del vecindario; mientras que el derecho de propiedad también tuvo sus res-
tricciones políticas y económicas.
Sin embargo, tales limitaciones arbitrarias fueron superadas, al menos desde lo
legal, durante el correr de los años y el avance en la consolidación del estado de
derecho.
Sin perjuicio de lo que se explicará luego en particular sobre la evolución de algu-
nas instituciones civiles y penales, corresponde en este punto hacer algunas apre-
ciaciones.
Derechos humanos: el avance y consolidación de la Revolución de Mayo y las
influencias norteamericanas y francesas, contribuyeron a que impere una nueva
ideología protectora de los derechos naturales de las personas. La primera norma
dictada con ese propósito fue el Decreto de Seguridad Individual (1811), donde se
reglamentó el habeas corpus, la protección de la libertad de tránsito, la defensa en
juicio y la inviolabilidad del domicilio. Del mismo modo, el Estatuto de 1815 incluyó
capítulos sobre los derechos de los habitantes, los deberes del hombre en el Esta-
do y los deberes del cuerpo social. Allí se consagraron los derechos a la vida, a la
honra, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad y a la seguridad. Estas disposicio-
Historia Constitucional Argentina | 118
nes fueron repetidas luego en el Reglamento de 1817 y en las Constituciones falli-
das de 1819 y 1826. Sin perjuicio de ello, la mayoría de los reglamentos constitu-
cionales provinciales sancionados desde 1820 hasta 1853 incluyeron disposiciones
dogmáticas similares.
Sin embargo, y tal como lo señala correctamente Ricardo Zorraquín Becú, tales
propósitos legislativos no fueron siempre cumplidos, pues la creación de tribunales
especiales, la falta de vigencia de los reglamentos y constituciones, los cambios
políticos abruptos, las revoluciones y contrarrevoluciones, la ausencia de una justi-
cia independiente y la concesión de facultades extraordinarias impidieron que esas
declaraciones teóricas alcanzaran a ser una realidad.
La Constitución Nacional de 1853 fijó los derechos y garantías de carácter civil pro-
pios de todos los habitantes del país, incluyendo a los extranjeros, dando compe-
tencia a los tribunales federales para entender en “todas las causas que versen
sobre puntos regidos por la Constitución Nacional”. Del mismo modo, en 1854 el
estado separatista de Buenos Aires sancionó una declaración de derechos en su
nueva carta magna. Finalmente, luego de unificarse el país en 1860, la Constitución
reformada previó la cláusula de derechos implícitos del art. 33 que resultó ser un
importante instrumento de protección de aquellos derechos no enumerados expre-
samente en la ley suprema nacional.
Debe reconocerse que las libertades individuales y los derechos colectivos fueron
avasallados en distintas épocas en las que se irrumpió el orden constitucional, a
través de los seis golpes de estado que sufrió nuestro país.
En 1994, se instrumentaron en la Constitución Nacional tres garantías explícitas: el
amparo, el habeas corpus y el habeas data. Estas garantías son las herramientas o
mecanismos que la Constitución prevé para hacer efectivos todos los derechos re-
conocidos por ella. Es decir, los ciudadanos pueden utilizarlas cuando se ven vulne-
rados en sus derechos para hacer cesar la lesión y, en su caso, recomponer la si-
tuación. Sin las garantías, los derechos se pueden tornar ilusorios en tanto nada
garantiza (valga la redundancia) su efectiva protección.
A su vez, con esta reforma constitucional se incluyeron en el bloque de constitucio-
nalidad los tratados internacionales de derechos humanos previstos en el art. 75
inc. 22 de la Constitución Nacional, y todos aquellos que, en adelante, mediante un
mecanismo allí contemplado, se incorporen a dicho rango con la debida aprobación
del Congreso Argentino. Estos tratados internacionales de derechos humanos fue-
ron jerarquizados “en las condiciones de su vigencia”, es decir con las reservas y
declaraciones formuladas por la Argentina en oportunidad de aprobarlos por ley y
ratificarlos.
Derechos políticos y sistema electoral: en lo tocante al sistema electoral y políti-
co, debe recordarse que los primeros gobiernos y los ensayos constitucionales
idearon soluciones diversas para elegir a los representantes y otras autoridades,
cuando éstas últimas no surgieron de movimientos revolucionarios. Sin embargo,
más allá de las reglamentaciones y decretos que se sucedieron desde el 24 de ma-
yo de 1810 hasta 1853, fue recién con la sanción de la Constitución Nacional que
se dispuso que los diputados sean elegidos directamente por el pueblo, los senado-
res por las legislaturas provinciales y el presidente y vicepresidente de la Nación
por un colegio electoral. No obstante, no se reguló la organización del sufragio.
En 1902, 1911 y 1912 se dieron las mayores reformas en esta materia, aspirando
siempre a la transparencia del sistema electoral argentino y a darle valor al voto de
los ciudadanos. Concretamente, en 1912 se sancionó la “Ley Sáenz Peña” que im-
puso el voto universal (aunque solo para los hombres), secreto y obligatorio, lo que
consiguió implantar un verdadero régimen democrático y representativo.
Después de 1930, las sucesivas revoluciones cívico militares irrumpieron el funcio-
namiento del sistema electoral que volvió a regir con análogas características en
cuanto se recuperaban en cada caso los poderes políticos constitucionales.
Historia Constitucional Argentina | 119
Sobre este punto, no debe dejar de mencionarse que, en 1947, la ley 13.010 acordó
a las mujeres mayores de 18 años el derecho de sufragio en igualdad con los hom-
bres, derecho que pudieron ejercer recién en 1951. Sin embargo, previamente las
mujeres habían podido votar en algunas elecciones municipales. Tal fue el caso de
Julieta Lanteri de Renshaw, médica cirujana y reconocida activista feminista que
luchó por la igualdad social y política de la mujer y que en 1911 emitió su voto en
una elección municipal.
Recién en 1974 la Argentina tuvo su primera presidente mujer, María Estela Martí-
nez de Perón, aunque elegida originariamente en el cargo de vicepresidente. En
2007, Cristina Fernández de Kirchner asumió como presidente directamente elegida
por el pueblo.
Por último, debe recordarse que la reforma a la Ley de Ciudadanía, sancionada en
2012 (Ley 26.774), extendió el derecho a votar en elecciones nacionales a los jóve-
nes de entre 16 y 18 años. Si bien para este segmento el voto es obligatorio, en
caso de que se abstengan, no son considerados infractores.
Derechos laborales: respecto a la materia laboral, hemos visto en capítulos ante-
riores los primeros antecedentes legislativos en el derecho indiano (vgr. Leyes de
Burgos) donde se reglamentó la jornada laboral del indio, las condiciones en que
debía trabajar, los descansos y vacaciones, las licencias por maternidad, y todo otro
aspecto vinculado al trabajo de los nativos en las encomiendas de indios.
Sin embargo, fue recién a fines del siglo XIX, con la enorme influencia de los inmi-
grantes europeos que arribaron a suelo argentino, que comenzó una etapa de pro-
fundas transformaciones en el ámbito laboral que venía acompañado de un incre-
mento en las industrias y el crecimiento del sector obrero.
Esta cuestión ya había sido abordada por los católicos inspirados en la encíclica
Rerum Novarum del papa León XIII (1891), también por socialistas, anarquistas y
radicales. A partir de ello, y durante el régimen del orden conservador, en 1903 el
presidente Julio A. Roca abordó el asunto en su mensaje anual al Congreso, alu-
diendo a los movimientos huelguísticos como expresión de un problema que recla-
maba la atención del legislador y como “producto de elementos extraños a los ver-
daderos intereses sociales”. Por tal motivo, el ministro Joaquín V. González elaboró
por encargo del general Roca un Proyecto de Código Nacional del Trabajo de 466
artículos que nunca fue sancionado, aunque sí se incorporaron a la legislación na-
cional muchas de las previsiones normativas que se encontraban allí redactadas,
como la jornada laboral de 8 horas y el descanso semanal. En 1915 se adoptó una
ley sobre accidentes laborales y enfermedades en el trabajo. Después, otras leyes
trataron cuestiones como las horas de trabajo (1929), y la terminación del empleo
(1934). Las bajas remuneradas y la organización de sindicatos fueron reglamentados
en los años cuarenta, por el entonces Secretario de Trabajo, Juan Domingo Perón.
En 1957 se sancionó el actual art. 14 bis de la Constitución Nacional. Allí se enume-
ran los derechos que se refieren a los trabajadores, tanto en el orden de las relacio-
nes individuales cuanto colectivas, a saber: condiciones dignas y equitativas de labor;
jornada limitada; descanso y vacaciones pagas; retribución justa; salario mínimo vital
y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de la em-
presa; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleo público; organi-
zación sindical libre y democrática y derecho de huelga.
A medida que la legislación laboral pasó a ser más sofisticada, y a medida que se
enriquecía gracias a los convenios colectivos y a las decisiones judiciales, fue cada
vez más imprescindible contar con un texto consolidado, lo que se logró en 1974
adoptando la forma de Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que fue sometida a una
revisión importante en 1976. La LCT fue enmendada de nuevo en diversas ocasio-
nes, siendo las de mayor alcance en 1991, 1995, 1998 y 2000.
Historia Constitucional Argentina | 120
8.4 EVOLUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES CIVILES
A los fines de entender los cambios en los valores comunitarios y las nuevas tenden-
cias ideológicas y sociales, plasmadas incluso en la Constitución Nacional y sus su-
cesivas enmiendas, resulta interesante abordar brevemente la evolución de las insti-
tuciones civiles a lo largo de la historia argentina, en contraste con los cambios políti-
cos, sociales y culturales que vivió nuestro país.
Capacidad civil: sobre el punto ya hemos visto cómo era el esquema social durante
la época hispánica y los derechos y obligaciones que pesaban sobre españoles, crio-
llos, indios, extranjeros, negros y mulatos. Debe recordarse aquí lo estudiado respec-
to al régimen de minoridad civil de los indios y a lo que se analizó en cuanto a la po-
sición de la mujer en la sociedad de indias.
Ahora bien, desde el inicio de los gobiernos patrios y emancipadores, las autoridades
se empeñaron en eliminar las instituciones restrictivas ideadas en la época de la con-
quista. Así, la Junta Grande resolvió en 1811 “extinguir el tributo que pagaban los
indios a la Corona”; mientras que la Asamblea de 1813 suprimió “la mita, las enco-
miendas, el yanaconazgo y el servicio personal de los indios” a quienes declaró
“hombres perfectamente libres y en igualdad de derechos a todos los demás ciuda-
danos”. Dicho órgano también declaró “la libertad de vientres” y en 1853 la Constitu-
ción Nacional abolió finalmente la esclavitud.
Durante esa etapa, los incapaces de hecho (quienes no podían ejercer por sí mismos
sus derechos) eran los menores, los furiosos, los mentecatos, los pródigos, los perpe-
tuamente enfermos y los ausentes e impedidos.
El régimen de minoridad de entonces señalaba que los hijos estaban sometidos a la
patria potestad del padre hasta los 25 años, salvo que antes se emanciparan o con-
trajeran matrimonio. Luego, el Código Civil (1871) ubicó la minoría de edad a los 22
años y le otorgó la patria potestad a la madre viuda, mientras que la ley 10.903
(1919) reconoció la patria potestad de la madre en ausencia del padre (sin que sea
necesario que éste falleciera). La ley 17.771, modificatoria del Código Civil, bajó la
mayoría edad a 21 años, mientras que la ley 26.579 (2009) la fijó en 18 años. Cabe
recordar que, paralelamente a esos cambios, en 1985 -durante el gobierno de Raúl
Alfonsín- se dictó la ley de patria potestad compartida entre los dos padres y con la
sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (2015) se ratificó dicho régimen
compartido, aunque con varios cambios, bajo la denominada institución de la “res-
ponsabilidad parental”.
Respecto a las incapacidades de derecho (personas que no pueden ser titulares de
derechos y obligaciones), el sistema fue mutando a lo largo de toda la época patria y
constitucional, siendo cada vez menos los supuestos de este tipo de incapaces. La
Ley Nacional de Salud Mental, dictada en 2010, es una muestra del cambio en las
consideraciones sociales y científicas respecto al tema de los incapaces afectados
por enfermedades mentales, ello más allá de los desaciertos que tiene la norma.
Cabe recordar aquí que, una vez sucedido el proceso revolucionario, los españoles y
la clase dirigente colonial (que había detentado el poder durante mucho tiempo) su-
frieron destierros, ejecuciones, persecuciones sistemáticas, confiscaciones y emprés-
titos forzosos; razones que los llevaron a abandonar las tierras americanas. Y, en
esta etapa, se dictaron numerosas disposiciones legales que limitaban la capacidad
de derecho de los españoles.
Asimismo, en esta primera etapa revolucionaria y de organización, las mujeres, por
su parte, no podían desempeñar cargos públicos, ni ciertas profesiones, ni los dere-
chos derivados de la ciudadanía. En la esfera privada, se les prohibía ser testigos,
otorgar fianzas y ejercer la patria potestad sobre sus hijos menores. El Código Civil
mantuvo alguna de estas incapacidades, como la de ser testigo en instrumentos pú-
blicos, pero la ley 11.357 (Derechos civiles de la mujer) del año 1926 suprimió todas
Historia Constitucional Argentina | 121
las limitaciones al permitirles ejercer todos los derechos civiles en igualdad con los
hombres. En 1947 (durante el peronismo) se sancionó la ley que las habilitó para
votar en elecciones nacionales, aunque ya lo podían hacer en algunas de carácter
municipal.
Por su parte, el proceso emancipador impulsó la eliminación de la muerte civil de las
leyes argentinas.
Matrimonio: durante la época hispánica, el matrimonio legítimo se regía por las nor-
mas del Concilio de Trento (promulgado como ley por Felipe II en 1564) y por las
disposiciones de Las Partidas de Alfonso X. Las autoridades eclesiásticas (tal como
vimos al estudiar los jueces eclesiásticos en materia civil) eran los que intervenían en
los casamientos, resolviendo además todos los problemas que podrían surgir en
torno a la materia (impedimentos, disensos, nulidad, divorcio, tenencia de hijos, ali-
mentos, restitución de dotes, etc.). El matrimonio sólo podía darse entre un hombre y
una mujer, encontrándose prohibida la poligamia. Por su parte, la legislación indiana -
aunque con muchos obstáculos- permitía el casamiento entre personas de distintas
clases sociales o razas (matrimonios mixtos).
Luego, durante el proceso emancipador y la época de organización jurídica del país,
el régimen matrimonial hispano se mantuvo, subsistiendo el carácter eminentemente
religioso. Sin perjuicio de ello, con el tiempo fueron dándose ciertos cambios en algu-
nas provincias, como aquella norma de 1833 que dictó la Legislatura porteña permi-
tiendo el matrimonio entre católicos y protestantes, previa autorización de la autoridad
civil y de la eclesiástica.
El Código Civil de 1871 mantuvo el régimen vigente (prácticamente intacto desde la
época hispánica), en tanto aquel seguía siendo acorde a las exigencias nacionales y
coincidía con los sentimientos colectivos de la época. Por tal motivo, este cuerpo le-
gal no previó los matrimonios entre personas que no profesaran ninguna religión,
como entre aquellos cristianos y no cristianos. Sin embargo, dicha cuestión quedó
solucionada con la ley de matrimonio civil dictada en 1888. Esta norma suprimió el
carácter religioso del matrimonio, disponiendo que debía celebrarse ante el oficial
público encargado del Registro Civil. A partir de este momento, los conflictos jurídicos
vinculados al matrimonio pasaron a la jurisdicción de los tribunales civiles. En 1954,
iniciada la persecución peronista a la Iglesia Católica, se sancionaron normas modifi-
catorias del régimen matrimonial, autorizando -por ejemplo- a que la ausencia con
presunción de fallecimiento habilitara la disolución del vínculo matrimonial y el poste-
rior nuevo casamiento (lo que antes no se permitía).
En 2010, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó la ley
26.618, modificatoria del matrimonio civil, que permitió el casamiento entre dos per-
sonas del mismo sexo.
Respecto al divorcio, esto no fue admitido por el Código Civil de 1871, sino solamente
“la separación personal de los esposos”, sin que se disuelva el vínculo, lo que pasaba
únicamente con la muerte de uno de ellos. En 1954, entre las normas sancionadas
respecto a la institución matrimonial, se dispuso que un año después de la sentencia
de divorcio, cualquiera de los cónyuges podía pedir la disolución del vínculo matrimo-
nial, permitiéndose celebrar nuevas nupcias. Sin embargo, esta disposición fue deja-
da en “suspenso” por el decreto-ley 4070 de 1956 que prohibía a los jueces dar curso
a estas peticiones. En 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el Congreso Na-
cional sancionó la ley de divorcio vincular, permitiendo a los cónyuges la disolución
del vínculo matrimonial en razón de diferentes causales que establecía la ley (como
por ejemplo el adulterio, el abandono voluntario y malicioso, la tentativa de uno de los
cónyuges contra la vida del otro o de los hijos, sean o no comunes, ya como autor
principal, cómplice o instigador, entre otras).
En 2015, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, se eliminó el requi-
sito de las causales para acceder al divorcio, el que puede ser solicitado de forma
unilateral por uno de los cónyuges; lo que abrevió sorprendentemente los plazos del
Historia Constitucional Argentina | 122
juicio de divorcio. Por este motivo, se denominó a este nuevo proceso como “divorcio
exprés”.
Derecho Sucesorio: durante la etapa hispánica, el padre podía legar a uno de sus
hijos (o nietos) por testamento o por donación entre vivos un tercio de sus bienes.
Podía también, mediante licencia real, prohibir la enajenación perpetua de algún bien
y determinar el orden de la sucesión (lo que se conoció como “mayorazgos”). Del
mismo modo, las encomiendas de indios eran entregadas al hijo varón de mayor
edad tras la muerte del padre o, en su defecto, a la hija de mayor edad o, no habien-
do descendientes, a la esposa.
Los oficios y cargos públicos “vendibles” (escribanos, alguaciles, regidores de cabil-
do) también podían ser transmitidos a los descendientes.
Luego de la etapa revolucionaria, si bien se mantuvieron algunas disposiciones caste-
llanas vinculadas a las porciones legítimas de los herederos forzosos, se eliminaron
las normas de transmisión de cargos públicos y de encomiendas de indios. Por su
parte, la Asamblea de 1813 eliminó la institución del “mayorazgo”.
La ley 14.367 (1954) le otorgó participación en las herencias a los hijos nacidos fuera
del matrimonio, mientras que la ley 23.264 (1985) estableció la igualdad de los hijos
matrimoniales y extramatrimoniales. En la actualidad, concurren de forma igualitaria a
la sucesión del padre común.
8.5 EVOLUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES PENALES
Las Recopilaciones de Castilla y de Indias, y supletoriamente las partidas, contenían
un sistema confuso, inorgánico y caracterizado por la severidad de los métodos in-
quisitivos y de las penas legales. A su vez, durante la época hispánica, no era clara ni
delimitada la jurisdicción de los jueces que debían aplicar las penas. Todo esto fue
cambiando con los albores de la revolución y con la posterior organización jurídica del
país. En esta segunda etapa, se observa una constante aspiración de las nuevas
autoridades a lograr un mayor respeto por los derechos humanos del imputado y, en
especial, de las personas privadas de la libertad.
Los delitos, el proceso y las penas: durante la época hispánica la Corona, en ejer-
cicio del ius puniendi, ordenó y mandó a todas las justicias de Indias “a que averigüen
y procedan al castigo de los delitos, y especialmente, públicos, atroces y escandalo-
sos, contra los culpados, y guardando las leyes con toda precisión y cuidado, sin
omisión ni descuido, usen su jurisdicción, pues así conviene al sosiego público, quie-
tud de aquellas provincias y sus vecinos”. De este modo, el interés público se convir-
tió en el eje del sistema penal salvo en delitos de acción privada (injurias verbales,
adulterio). A su vez, ese proceso fue eminentemente inquisitivo, pues el dueño y di-
rector de la investigación era el juez, el mismo que luego juzgaba la culpabilidad y
que, finalmente, imponía una sentencia de condena o absolución. Cabe destacar que
esta obligación que tenía el juez de averiguar la verdad de lo sucedido, dejaba en sus
manos la posibilidad de recurrir a cuanto medio de prueba admitía la ley, de modo
que era posible acudir a la confesión, la que en ocasiones podía provocarse por me-
dio de la tortura.
Los delitos tipificados por entonces en la norma penal indiana se vinculaban a con-
cepciones religiosas de la vida en sociedad, llegándose a asociar en algún momento
al delito con la noción de pecado. Luego, ello fue modificándose en el Siglo XVIII con
las nuevas doctrinas que buscaban separar el derecho de la teología. En ese contex-
to, las autoridades públicas sancionaban el aborto e infanticidio, el adulterio, la here-
jía, la ilícita amistad (amancebamiento), la sodomía (homosexualidad), traición (lesa
Historia Constitucional Argentina | 123
majestad), vagancia y mal entretenimiento, entre muchos otros delitos tipificados en
las normas castellanas y de Indias.
Como penas, las leyes preveían la pena capital (la muerte) como la más grave y sólo
aplicable en ciertos casos en dónde la Corona tenía un especial interés en producir
un efecto disuasivo y controlar cierto tipo de delitos. La doctrina imperante en ese
entonces (teólogos y juristas) aceptó sin mayores dificultades la pena de muerte de-
bido a la influencia del derecho romano, el sentido absoluto de la monarquía, la legis-
lación heredada de la Baja Edad Media y las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino
favorable a su licitud. Los ilícitos considerados atroces, y por tanto pasibles de pena
capital, eran la lesa majestad divina y humana, el parricidio, la sodomía, el infantici-
dio, el homicidio, el robo con violencia, el adulterio, la violación y el incendio doloso.
Pero ello no quería decir que siempre que ocurrieran estos hechos, se aplicara la
pena de muerte. Entre la jurisprudencia, Abelardo Levaggi recuerda la condena a
muerte de Tupac Amaru dada en Cuzco el 15/5/1781 por el visitador José Antonio de
Areche o también la sentencia del alcalde de primer voto de Buenos Aires que con-
denó a un homosexual a que “fuera quemado en llamas” y sus cenizas esparcidas al
viento. Respecto a esta última condena, debe aclararse que en ocasiones la pena de
muerte no era suficiente para el acusador público, adoptándose entonces otras medi-
das post mortem, como la exposición del cadáver, la incineración y esparcimiento de
las cenizas, etc.
Otras de las penas aplicadas durante esta etapa hispánica fueron la mutilación, la
cárcel, el destierro, la infamia y las condenas pecuniarias (confiscación de bienes,
muerte civil y multas).
Las nuevas ideas del iluminismo procuraron implantar garantías penales y suprimir
los abusos que se habían verificado durante la época hispánica y la etapa embriona-
ria de la revolución. Así, en el Decreto de Seguridad Individual de 1811 se reglamentó
el habeas corpus y se previó la defensa en juicio y la inviolabilidad del domicilio. Por
su parte, la Asamblea de 1813 prohibió el “detestable uso de los tormentos en la in-
vestigación de los delitos”. El Estatuto de 1815 y el Reglamento de 1817 incluyeron
sendas declaraciones de derechos que contienen garantías penales, estableciendo
por ejemplo el principio de legalidad, esto es que “el crimen es solo la infracción a la
ley que está en entera observancia y vigor”. Las Constituciones de 1819 y 1826 inclu-
yeron también las garantías penales y procesales del decreto de 1811, ampliando y
definiendo mejor sus alcances.
Posteriormente, la Constitución Nacional de 1853 incorporó las mismas garantías
penales receptadas de los documentos jurídicos preconstitucionales, concentrándo-
las fundamentalmente en el art. 18. En la misma constitución, quedaron definidos
algunos delitos fundamentales: la compra y venta de personas (esclavitud), la sedi-
ción y la traición. A esta última quedó asimilada el otorgamiento de facultades extra-
ordinarias.
Fue quizás durante la época de Juan Manuel de Rosas el momento en el que más
vacilaron las nuevas ideas liberales y de protección de los derechos humanos, pues -
como sostiene Caimari- había un “oscurantismo punitivo rosista”. Por su parte, Ricar-
do Salvatore sostiene que “encuentra en la época rosista características propias, a
medio camino entre el antiguo modelo de espectáculo y poder real [hispánico], y el
moderno modelo de prisiones, fábricas e igualdad ante la ley [revolucionario]”. Al res-
pecto, señala que la justicia central rosista era arbitraria, oculta e impredecible”.
Respecto a las penas, durante la época patria las nuevas autoridades revolucionarias
impusieron severos castigos a quienes desconocieran o se levantaran en armas con-
tra el nuevo gobierno constituido. Se mantuvo la pena de muerte (aunque en 1853 se
la excluyó para los delitos de carácter político) y en 1886, vigente el proyecto de có-
digo penal de Tejedor en casi todas las provincias, sólo podía aplicarse ante el delito
de homicidio (cometido con alevosía o premeditación), el parricidio y el incendio dolo-
so que causara la muerte. Luego, hacia 1902 sólo estaba vigente para los crímenes
de parricidio y asesinato, pero para que se imponga debía arribarse a una certeza de
Historia Constitucional Argentina | 124
culpabilidad del imputado y debía ser confirmada por el tribunal superior de la causa,
por unanimidad.
El Código Penal de 1922 no incluyó como castigo la pena de muerte, sin embargo,
ésta persistió en el Código de Justicia Militar (hasta que este cuerpo legal fue abolido
en 2008). Cabe destacar que la pena de muerte fue reinstalada en 1970 para ciertos
secuestros y atentados con armas, a raíz del secuestro y posterior asesinato del ex
presidente Pedro Eugenio Aramburu. Dicha ley fue reemplazada por la 18.953/1971 y
luego abolida nuevamente por la ley 20.043/1972. Durante el gobierno militar de
1976, se previó que los delitos de subversión sean juzgados por consejos de guerra,
siendo pasibles -en su caso- de la pena de muerte, conforme las disposiciones del
Código de Justicia Militar. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue finalmente dero-
gada la pena de muerte para delitos comunes (ley 23.077), persistiendo para los deli-
tos militares hasta el año 2008 (ley 26.394 derogatoria).
Sin embargo, la última vez que se aplicó oficialmente este castigo fue en junio de
1956 a militares peronistas que intentaron derrocar la autodenominada “Revolución
Libertadora”, consistiendo en el fusilamiento de los militares en la Penitenciaría Na-
cional.
Instituciones de clemencia: el derecho penal castellano-indiano estableció un equi-
librio entre la necesidad de expiar los delitos cometidos y evitar los futuros, ejerciendo
en ocasiones la piedad y mesura recomendada por los moralistas y las propias leyes.
Incluso en el texto de las Partidas se establecía que “los jueces deben ser siempre
piadosos y mesurados, y más les debe placer quitar o aliviar al demandado, que con-
denarlo o agraviarlo”. Así, como primera institución de clemencia, se conoció el “per-
dón real” como manifestación de misericordia del príncipe. El perdón real podía ser
general o particular, siendo los más comunes los primeros, pues se aplicaban en fe-
chas especiales como coronaciones, bodas y nacimientos. El perdón general sólo
podía ser dispuesto por el Rey y abarcaba a todas las personas prisioneras por cual-
quier delito, salvo las excepciones establecidas en la norma que lo disponía. Por lo
demás, debe aclararse que los reos no obtenían el beneficio ipso iure, sino que era
necesaria una declaración de un tribunal de justicia de que el perdón, efectivamente,
los comprendía.
Otra de las instituciones antiguas que fueron aplicadas durante la época hispánica
fue el “asilo en sagrado” consistente en que el delincuente acudía a los estableci-
mientos de la Iglesia Católica para refugiarse en ellos, obteniendo un doble privilegio:
no podían ser extraído violentamente y, una vez juzgado, no podían ser sentenciados
a una pena de sangre como muerte o mutilación.
Luego de operada la Revolución de Mayo, el primer documento que instrumentó una
institución de clemencia fue el Estatuto Provisorio de 1815 que dispuso que el direc-
tor del Estado “tendrá la facultad de suspender las ejecuciones capitales ordenadas y
conceder perdón o conmutación en el día del aniversario de la libertad del estado o
con ocasión de algún insigne acontecimiento”. La facultad en este caso era de “sus-
pender”, “perdonar” y “conmutar”.
Así, la facultad de indultar o conmutar se extendió en todos los documentos precons-
titucionales y luego constitucionales de la historia del país, como el Reglamento de
1817, la Constitución de 1819 y la Constitución de 1826. En 1853, se dispuso en la
Constitución Nacional que el indulto y la conmutación de penas son facultades del
presidente de la Nación, mientras que la “amnistía general” es atribución del Congre-
so de la Nación.
Resulta interesante entender por qué este tipo de instituciones (propias de una con-
cepción paternalista de la monarquía) subsistieron al período revolucionario y fueron
aplicadas hasta la actualidad. Al respecto, Carlos Tejedor sostuvo que la “amnistía y
el indulto son actos políticos y una necesidad de los partidos, para echar un velo so-
bre errores pasados y no eternizar los odios”.
Historia Constitucional Argentina | 125
Cabe destacar que el país tiene una larga historia de leyes de amnistía y decretos de
indultos. Así, en la primera década de la Revolución de Mayo hubo amnistías, como
la dada a los integrantes del primer triunvirato o al presidente de la Primera Junta,
Cornelio Saavedra. En la provincia de Buenos Aires se dictó la “ley de olvido” en la
administración de Martín Rodríguez. Hubo también indultos luego de que el general
Lavalle y Rosas acordaron el fin de la guerra y también durante todo el gobierno del
Restaurador, favoreciendo a militares como Gregorio Aráoz de Lamadrid y el general
José María Paz. Luego de producida la batalla de Caseros que derrocó a Juan Ma-
nuel de Rosas, Urquiza emitió un perdón general para todos los vencidos que habían
apoyado la dictadura vitalicia del gobernador de Buenos Aires, diciendo “Ni vencedo-
res ni vencidos. Olvido general de todos los agravios, confraternidad y fusión de to-
dos los partidos políticos […] Todos somos amigos e hijos de la gran familia argenti-
na”. También hubo indultos durante las guerras civiles posteriores, como el que be-
nefició a Bartolomé Mitre luego de la revolución de 1874 o a Ricardo López Jordán y
a los participantes de las revoluciones radicales de fin del siglo XIX y de 1905. En
1958, el presidente Arturo Frondizi logró que el Congreso aprobara una amnistía (ley
14.436) que favoreció a legisladores peronistas, quienes estaban acusados de violar
el artículo 29 de la Constitución, que declara infames traidores a la patria a quienes
otorguen facultades extraordinarias al presidente. En 1973 al asumir Héctor Cámpo-
ra, se proyectó una amnistía sobre los guerrilleros que habían sido liberados, tras el
“Devotazo”, de la cárcel federal de Villa Devoto.
Luego del último gobierno militar (1976-1983), durante la presidencia de Raúl Alfon-
sín, el Congreso de la Nación sancionó las leyes de “Punto Final” y “Obediencia De-
bida” que limitaron la persecución penal contra los militares y guerrilleros (cuyos líde-
res y cabecillas ya habían sido juzgado durante el Juicio a las Juntas) que actuaron
durante el Proceso de Reorganización Nacional y la lucha armada subversiva. Por su
parte, Carlos Menem entre el 7/10/89 y diciembre de 1990 indultó a civiles y militares
por los crímenes cometidos durante toda esa etapa. Tales indultos favorecieron a
más de 1200 personas, incluyendo a los ex comandantes de las juntas militares que
se sucedieron en el país en esa época, a ex funcionarios civiles como José Alfredo
Martínez de Hoz (ministro de economía) y a líderes guerrilleros del ERP y de Monto-
neros.
Los indultos en materia de crímenes contra la humanidad fueron declarados inconsti-
tucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Mazzeo”, mien-
tras que en “Simón” el Alto Tribunal sostuvo el mismo criterio respecto a las leyes de
“Punto Final” y “Obediencia Debida” en tanto eran restrictivas de las investigaciones
sobre hechos de esta naturaleza; todo ello siguiendo la doctrina sentada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en los fallos “Barrios Altos” y “Gelman”.
La cárcel: la regulación castellana fundamental sobre cárceles se encontraba en
“Las Partidas” del Alfonso X, en su título XIX. Allí, por ejemplo en la ley n° 11, se
prescribía la pena para el carcelero que maltrata a los prisioneros. El otro conjunto de
normas generales sobre la materia lo completaban las recopilaciones castellanas: La
Nueva (1567) y la Novísima (1805). Las leyes recopiladas contemplaban la prudencia
con que los jueces deben decretar las prisiones, la necesidad de mandamiento judi-
cial y cédula del alguacil (funcionario del Cabildo) para ingresar a la cárcel, los recau-
dos que se deben tomar para nombrar carceleros, los beneficios mínimos de los que
son acreedores los presos, el buen trato que se les ha de dar, la prohibición de soltar-
los sin orden judicial, la separación por sexo, la obligación de los jueces de visitar
periódicamente las cárceles, prohibición de cárceles privadas, entre otras disposicio-
nes.
Similares normas se trasladaron luego al derecho indiano, en especial a la Recopila-
ción de Leyes de Indias de 1680, donde se dedicaron dos títulos al tema. En este
contexto normativo, debemos hacer énfasis en las obligaciones que pesaban sobre
los funcionarios indianos respecto al estado de las cárceles. En concreto, la obliga-
Historia Constitucional Argentina | 126
ción de visita, obra de misericordia que pesaba sobre los alcaldes ordinarios, jueces
superiores, gobernadores y virreyes, tendió a que conocieran directamente el estado
de las cárceles y de los presos, dieran solución a sus necesidades y desterraran los
abusos que podían padecer. La visita a la cárcel implicaba oír a los presos y atender
sus posibles quejas. Hubo visitas generales y particulares, ordinarias y extraordina-
rias. Las leyes fijaban las visitas generales para días especiales como la Navidad,
Pascuas de Resurrección y Pentecostés. Por lo demás, el cumplimiento de esas obli-
gaciones por el funcionario de que se trate era juzgado luego en el juicio de residen-
cia al terminar su mandato.
Poco después de la Revolución de Mayo comenzó a legislarse nuevamente sobre
cárceles y presos. Entre las primeras disposiciones podemos destacar: el Decreto de
Seguridad Individual de 1811; el Reglamento Provisorio de 1817 que replicó la nor-
mativa del decreto con algunas novedades como el 18 que preveía que los presos no
fueran mortificados “maliciosamente” y que en tal caso los tribunales superiores corri-
giesen la medida e indemnizasen a los agraviados y la Constitución de 1826 que exi-
gía expresamente la orden escrita y fundada de magistrado para que proceda la pri-
sión.
En 1853 se sancionó la Constitución Nacional en cuyo art. 18 se dispuso que: “Las
cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los
reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mor-
tificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.
Durante las primeras décadas del Siglo XX, hubo reformas penitenciarias sustancia-
les lideradas, primero, por el penalista Juan José O'Connor que organizó el Servicio
Penitenciario Federal como repartición estatal con la sanción de la ley 11.833 de su
autoría y, luego, por el reconocido penitenciario Roberto Pettinato quien, entre otras
reformas, eliminó los grilletes de sujeción y el traje a rayas que uniformó a los inter-
nos hasta fines de 1940.
Luego de reconocimiento jurisprudencial y legal en normas dispersas, en 1984 se
sancionó la ley “De la Rúa” (23.098) que reglamentó el habeas corpus preventivo y
correctivo, éste último como instrumento para denunciar los agravamientos ilegítimos
en las condiciones de detención de los internos. Finalmente, en 1994 la Constitución
Nacional, a más de dar jerarquía constitucional a tratados internacionales sobre la
materia (ej. Pacto de San José de Costa Rica), también incorporó en su articulado la
figura del habeas corpus, convirtiéndose desde entonces en un remedio procesal
expedito de carácter constitucional.
En diciembre de 2003, el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.875 por la que se
creó la figura del Procurador Penitenciario de la Nación con el objetivo de proteger los
derechos humanos de las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en
jurisdicción federal. Las Legislaturas provinciales también crearon, en el ámbito de las
provincias, figuras similares.
Selección de Lectura obligatoria:
- Zorraquín Becú (1979) Tomo I (págs. 165/188) y Tomo II (215/276).
ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN NO OBLIGATORIA: “EVOLUCIÓN
INSTITUCIONAL”
- Investiguen y reflexionen acerca de la evolución institucional y normativa del abor-
to como prohibición, vinculando el tema con las previsiones de la Constitución Na-
cional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Historia Constitucional Argentina | 127
- Elija una institución del derecho argentino (política, civil o penal) que sea de
su interés e investigue su evolución a largo de la historia de nuestro país, re-
flexionando sobre las causas y consecuencias de esas mutaciones.
ACTIVIDAD EN EL FORO DE DEBATE: “El Matrimonio”
- Teniendo en cuenta la evolución institucional del matrimonio, la normativa actual
sobre divorcio y los valores sociales imperantes en este momento ¿considera que
es una institución en crisis?
Glosario (Real Hacienda)
- Partidas de cargo: rentas y derechos que pertenecían a la corona; regalías. Tan-
to lo cobrado, como lo a cobrar.
- Data: debían anotarse los pagos realizados, detallando quién, en qué fecha y por
qué se pagó.
- Alcance: era la diferencia existente entre el cargo y la data, debiendo depositarse
al momento de rendir la cuenta al tribunal.
Historia Constitucional Argentina | 128
Sistema de Educación a Distancia - SEAD
Dirección de Diseño y Desarrollo Instruccional
Edición © UCASAL
Este material fue elaborado por el Lic. Andrés Warschauer y el Abg. Agustín Ulivarri Rodi en conjunto a la Dirección de Diseño y Desarrollo
Instruccional del Sistema de Educación a Distancia con exclusivos fines didácticos. Todos los derechos de uso y distribución son reservados.
Cualquier copia, edición o reducción, corrección, alquiles, intercambio o contrato, préstamo, difusión y/o emisión de exhibiciones públicas de
este material o de alguna parte del mismo sin autorización expresa, están terminantemente prohibidos y la realización de cualquiera de estas
actividades haría incurrir en responsabilidades legales y podrá dar lugar a actuaciones penales. Ley 11.723 - Régimen Legal de la Propiedad
Intelectual; Art. 172 C.P.
Historia Constitucional Argentina | 129
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5820)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (898)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (349)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Mirror Me Software v7Document54 pagesMirror Me Software v7api-406104263No ratings yet
- Denuncia Penal Abuso de AutoridadDocument5 pagesDenuncia Penal Abuso de AutoridadMarco Antonio67% (3)
- Dimensiones de la libertad religiosa en el Derecho españolFrom EverandDimensiones de la libertad religiosa en el Derecho españolNo ratings yet
- El federalismo argentino en tiempos de ajuste: Política y desarrollo en San Luis (1983-1999)From EverandEl federalismo argentino en tiempos de ajuste: Política y desarrollo en San Luis (1983-1999)No ratings yet
- Principios de derecho penal la ley y el delito: La ley del delitoFrom EverandPrincipios de derecho penal la ley y el delito: La ley del delitoNo ratings yet
- La prevención del delito en función del progreso comunitarioFrom EverandLa prevención del delito en función del progreso comunitarioNo ratings yet
- La Constitución de los Estados Unidos y su dinámica actualFrom EverandLa Constitución de los Estados Unidos y su dinámica actualNo ratings yet
- Filosofía del derecho en Cuba: Contribuciones para su historiaFrom EverandFilosofía del derecho en Cuba: Contribuciones para su historiaNo ratings yet
- Constitucionalismo latinoamericano: estados criollos entre pueblos indígenas y derechos humanosFrom EverandConstitucionalismo latinoamericano: estados criollos entre pueblos indígenas y derechos humanosNo ratings yet
- Tendencias actuales del derecho de las personas, familia y sucesionesFrom EverandTendencias actuales del derecho de las personas, familia y sucesionesNo ratings yet
- Tutela jurídica de la persona: entre cuestiones constitucionales e institucionalesFrom EverandTutela jurídica de la persona: entre cuestiones constitucionales e institucionalesNo ratings yet
- Temas de Derecho eclesiástico del Estado: La "Religión" en la comunidad política desde la libertadFrom EverandTemas de Derecho eclesiástico del Estado: La "Religión" en la comunidad política desde la libertadNo ratings yet
- Ministros y ministerios en los comienzos del Estado argentino: Composición y estabilidad de los gabinetes presidenciales (1862-1955)From EverandMinistros y ministerios en los comienzos del Estado argentino: Composición y estabilidad de los gabinetes presidenciales (1862-1955)No ratings yet
- Constitución Romana. n.° 4 de la Serie de Derecho Romano.From EverandConstitución Romana. n.° 4 de la Serie de Derecho Romano.No ratings yet
- Democracia directa en Argentina, Uruguay y Venezuela: Tres ejemplos de democracia directa en América LatinaFrom EverandDemocracia directa en Argentina, Uruguay y Venezuela: Tres ejemplos de democracia directa en América LatinaNo ratings yet
- Historia de las relaciones entre España y México, 1821-2014From EverandHistoria de las relaciones entre España y México, 1821-2014No ratings yet
- Estudios de derecho de las personas, familia, obligaciones y contratosFrom EverandEstudios de derecho de las personas, familia, obligaciones y contratosNo ratings yet
- Derecho de otras gentes: Entre genocidio y constitucionalidadFrom EverandDerecho de otras gentes: Entre genocidio y constitucionalidadNo ratings yet
- Somos lo que vamos siendo. Identidades italoargentinas en el Buenos Aires del siglo XXIFrom EverandSomos lo que vamos siendo. Identidades italoargentinas en el Buenos Aires del siglo XXINo ratings yet
- Juzgamiento del presidente de la República: Por responsabilidad punitiva y políticaFrom EverandJuzgamiento del presidente de la República: Por responsabilidad punitiva y políticaNo ratings yet
- La justicia: Doctrina de las leyes fundamentales del orden socialFrom EverandLa justicia: Doctrina de las leyes fundamentales del orden socialNo ratings yet
- El divorcio contemporáneo: Pasado, presente y perspectivas de futuroFrom EverandEl divorcio contemporáneo: Pasado, presente y perspectivas de futuroNo ratings yet
- Entre la ley y el derecho: Una aproximación a las prácticas jurídicas alternativasFrom EverandEntre la ley y el derecho: Una aproximación a las prácticas jurídicas alternativasNo ratings yet
- La eutanasia a debate: Primeras reflexiones sobre la Ley Orgánica de Regulación de la EutanasiaFrom EverandLa eutanasia a debate: Primeras reflexiones sobre la Ley Orgánica de Regulación de la EutanasiaNo ratings yet
- Tras la guerra, la tempestad: Reformismo borbónico, liberalismo doceañista y federalismo revolucionario en México (1780-1835)From EverandTras la guerra, la tempestad: Reformismo borbónico, liberalismo doceañista y federalismo revolucionario en México (1780-1835)No ratings yet
- Experiencia, doctrinas políticas y derecho público: La lectura histórico-filosófica de Juan Fernando SegoviaFrom EverandExperiencia, doctrinas políticas y derecho público: La lectura histórico-filosófica de Juan Fernando SegoviaNo ratings yet
- Responsabilidad civil y garantías reales: Estudios de derecho comparadoFrom EverandResponsabilidad civil y garantías reales: Estudios de derecho comparadoNo ratings yet
- El Parlamento en tiempos críticos: Nuevos y viejos temas del ParlamentoFrom EverandEl Parlamento en tiempos críticos: Nuevos y viejos temas del ParlamentoNo ratings yet
- Alvarez 2021Document2 pagesAlvarez 2021api-310925267No ratings yet
- Que Son Eventos Mutuamente ExcluyentesDocument1 pageQue Son Eventos Mutuamente Excluyentesfernando gonzalezNo ratings yet
- KL 5th WorldDocument14 pagesKL 5th WorldMOHD AZAMNo ratings yet
- Informe de Habilidades BlandasDocument8 pagesInforme de Habilidades BlandasANTONINA NANCY VEGA CERNANo ratings yet
- TESIS Los Laberintos de La InfancialeopoldDocument229 pagesTESIS Los Laberintos de La InfancialeopoldSofi PérezNo ratings yet
- Análisis Del Planto Del PleberioDocument5 pagesAnálisis Del Planto Del PleberioJaz JazNo ratings yet
- Abigail Salinas Control8Document5 pagesAbigail Salinas Control8Abigail SalinasNo ratings yet
- Actividad de Puntos Evaluables - Escenario 6 - Segundo Bloque-Ciencias Basicas - Virtual - Cálculo 1 - (Grupo c02) QawDocument7 pagesActividad de Puntos Evaluables - Escenario 6 - Segundo Bloque-Ciencias Basicas - Virtual - Cálculo 1 - (Grupo c02) Qawliliana maria velez velezNo ratings yet
- Tesis Yudith Andreina Hernández PDFDocument178 pagesTesis Yudith Andreina Hernández PDFOrlandoGonzálezNo ratings yet
- Personal Development: Quarter 1-Module 3 Week 3&4Document12 pagesPersonal Development: Quarter 1-Module 3 Week 3&4Nikka Irah CamaristaNo ratings yet
- CronosDocument66 pagesCronosANGELA MARIA RAMIREZ CASTILLONo ratings yet
- 8th - SURYA - English - Term II PDFDocument88 pages8th - SURYA - English - Term II PDFAnand RajaNo ratings yet
- El Conocimiento y El Actor de Conocimiento EticaDocument2 pagesEl Conocimiento y El Actor de Conocimiento EticaThais MarelliNo ratings yet
- Analysis of Financial Leverage On Profitability and RiskDocument90 pagesAnalysis of Financial Leverage On Profitability and RiskRajesh BathulaNo ratings yet
- Examen Io Modulo I 2020-IiDocument3 pagesExamen Io Modulo I 2020-Iiyefrin salazarNo ratings yet
- Citrus Peel As A Source of Functional Ingredient Cornell NotesDocument4 pagesCitrus Peel As A Source of Functional Ingredient Cornell Notesyvette garciaNo ratings yet
- Programa de Capacitacion 2022Document21 pagesPrograma de Capacitacion 2022Simon Merchan FaundezNo ratings yet
- Analisis Obra Las Mil y Una NocheDocument3 pagesAnalisis Obra Las Mil y Una NocheJuvinal Cuyán36% (11)
- Zomato Marketing StrategyDocument10 pagesZomato Marketing StrategyNyxa KatariaNo ratings yet
- Guia de AprendizajeDocument8 pagesGuia de AprendizajethoroidNo ratings yet
- 都道府県Document2 pages都道府県Susumu ArakiNo ratings yet
- Hipótesis y Objetivos de La InvestigaciónDocument6 pagesHipótesis y Objetivos de La Investigaciónosvaldo carreonNo ratings yet
- 1ºBIMESTRE-BLOCO 2-19-04-2021 A 07-05-2021 - 8º ANO BDocument64 pages1ºBIMESTRE-BLOCO 2-19-04-2021 A 07-05-2021 - 8º ANO BAndre RodriguesNo ratings yet
- El Cactus Cola de Mono Es Muy Susceptible A Los EncharcamientosDocument10 pagesEl Cactus Cola de Mono Es Muy Susceptible A Los EncharcamientosOscki AlíNo ratings yet
- H4 Proyecciones FinancierasDocument50 pagesH4 Proyecciones FinancierasSebastían Alejandro Pérez DuqueNo ratings yet
- Abc Didactica GeneralDocument15 pagesAbc Didactica GeneralMaico Ariel FeliziaNo ratings yet
- Dring Water Pump Model BHR-40 M C 08Document2 pagesDring Water Pump Model BHR-40 M C 08Nam Nguyen HuuNo ratings yet
- Game Shark CodesDocument231 pagesGame Shark CodesMarcelo ZuanonNo ratings yet