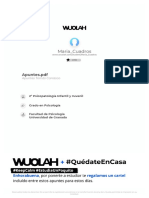Professional Documents
Culture Documents
Ribes - Un Análisis Histórico y Conceptual de Las Teorías Del Aprendizaje
Ribes - Un Análisis Histórico y Conceptual de Las Teorías Del Aprendizaje
Uploaded by
Carlos0 ratings0% found this document useful (0 votes)
32 views14 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
32 views14 pagesRibes - Un Análisis Histórico y Conceptual de Las Teorías Del Aprendizaje
Ribes - Un Análisis Histórico y Conceptual de Las Teorías Del Aprendizaje
Uploaded by
CarlosCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
You are on page 1of 14
UN ANALISIS HISTORICO Y CONCEPTUAL
DE LAS TEORIAS DEL APRENDIZAJE
Emilio Ribes lfiesta’
Universidad Nacional Auténoma de México
INTRODUCCION
La llamada psicologia del aprendizaje ha
ocupado un lugar central en la teorizacion,
investigaci6n y aplicaciones practicas de la
psicologia contemporénea, particularmente
a partir de la irrupci6n historica del conduc-
tismo como una filosoffa especial de la dis-
ciplina (Watson, 1913), Tan destacada es
esta relacién hist6rica que, erréneamente, se
ha identificado a las diversas teorias del
aprendizaje con el conductismo como for-
mulaci6n general de la psicologia.
No es nuestra intenci6n hacer una revisién
sumaria de las diversas teorfas del aprendi-
zaje y sus derivaciones contempordneas, pues
) existe excelentes obras con este propdsito
| (Estes et al., 1954; Hilgard y Bower, 1973;
\Estes, 1976). Més bien, pretendemos exa-
minar el origen y evolucién de las teorfas del
aprendizaje desde una perspectiva hist6rico-
conceptual. Centraremos nuestro andlisis en
cuatro vertientes convergentes, que aun
cuando compartieron semejanzas indudables,
respondieron histéricamente a distintos pro-
pésitos y buisquedas conceptuales. Estas co-
rrientes de pensamiente son personificadas
por Darwin y el pensamiento evolucionista
de Spencer, la tradicién reflexolégica que
culmina en Pavlov, el enfoque funcionalis-
ta representado por William James y, final-
mente, los estudios con vocacién empirica
de Thorndike sobre el aprendizaje animal y
humano.
‘Al margen de la relevancia que pueda te-
ner el seguimiento histérico retrospectivo de
los origenes conceptuales de la psicologfa del
aprendizaje, existe una raz6n fundamental
que obliga|a este escrutinio histérico-
conceptual: Ja delimitacién categorial del
concepto dejaprendizaje, como opuesto 0
contrario a Jo innato}\lo no aprendido, lo ins-
tintivo. La psicologfa del aprendizaje, sin
considerar el peso relativo que tuvieron las
diversas corricntes del pensamiento que con-
tribuyeron a conformarla, |se definié por ser
una propuesta derivada de la confrontacién
empirista a los planteamientos cartesianos del
innatismo,\ los cuales asumieron hist6rica-
mente formas tanto racionalistas como irra-
cionalistas.
Considerando que en una seccién poste-
rior examinaremos el estatuto Iégico del con-
cepto de aprendizaje, procederemos en
primera instancia a recorrer la historia de su
origen y motivos teéricos.
* Deseo agradecer los comentarios y sugerencias de Silvia Sénchez. que fueron de gran valor para mejorar
la organizacién y selecci6n finales del contenido de este manuscrito,
ANTECEDENTES HISTORICO-
CONCEPTUALES DE LA TEORIA
DEL APRENDIZAJE
La teorfa del aprendizaje, como ya lo
mencionamos, tiene como rafz comin de
sus diversos antecedentes convergentes
una premisa empirista respecto al origen
del conocimiento. |Frente al planteamiento
cartesiano de las ideas innatas y la estruc-
tura mecdnica prefigurada del movimiento
biolégico, surgen en el siglo XIX, bajo
la influencia del empirismo inglés y el ma-
terialismo francés, los gérmenes conceptua-
les del aprendizaje como categoria contra-
puesta. |
En la teorfa cartesiana de la realidad (Des-
cartes, 1980, trad. castellana) la verdad del
conocimiento, y, por consiguiente, la legi-
timacién racional de toda experiencia basa-
da en los sentidos, descansa en dos criterios:
1) la claridad evidente de una idea, intros-
pectivamente, y 2) la representacién geo-
métrica de los objetos abstrafdos de su ocu-
rrencia concreta y circunstancial. El pri-
mer criterio se justifica en la duda como evi-
dencia metédica de la substancialidad del Yo
como raz6n y, consecuentemente, de la ver-
dad incuestionable de la idea de Dios y de
la naturaleza innata de tales ideas. El segundo
criterio subraya la representacién de la
realidad material como formas abstractas a
través de la geometria. Las formas geomé-
tricas, en la medida en que son aut6nomas
de la experiencia, se ajustan a las reglas de
la raz6n y poseen por tanto un alto grado de
verdad. Su abstraccién respecto a cualquier
contenido empirico-sensible particular las po- -
ne a resguardo del engafio potencial de los
sentidos. Por ello, toda ciencia respecto de
la naturaleza debe deshacerse, paradéjica-
mente, de sus contenidos y formas sensibles,
pues tinicamente a través de la matemética,
y en particular de la geometria, se pueden
Captar sus propiedades esenciales, y por en-
de, tener acceso a un conocimiento ver-
dadero.
Quedan asf definidas dos premisas funda-
mentales:|1) todo conocimiento para ser
y
verdadero debe ‘ser racional,’y por consi-
guiente, desprenderse de sus formas sensi-
bles, y 2) el conocimiento racional es
verdadero en la medida en que se reconoce
como 0 a través de ideas innatas prefigura-
das, y que son claras y distintas por prove-
nir de Dios, como Jo ejemplifica la idea
misma de Dios. A partir de estos supuestos,
el comportamiento animal, as{ como el com-
portamiento no racional del hombre, no cons-
tituyen formas de conocimiento legitimas, y
son solo expresiones de las leyes mecénicas
que rigen a todo cuerpo natural,/La falta de
certidumbre en dichas formas de conocimien-
to proviene de que son acciones guiadas por
la sensibilidad y no por la raz6n.\Se estable-
ce, de esta manera, una delimitacién tajante
entre el comportamiento racional exclusivo
del hombre y el comportamiento no racio-
nal compartido por el hombre y los anima-
Jes en la medida en que responden con base
en a sensibilidad. Este comportamiento no
racional se explica con base en los princi-
pios generales de la mecénica (vid. El srata~
do del hombre, de Descartes) y da lugar a
dos formas fundamentales de conceptuali-
zaci6n:
a) Ladescripcién del comportamiento no
racional en términos de la acci6n directa, me-
diada por la estructura tipo maquina del or-
ganismo, de las energfas de estimulo del
ambiente.
b)_ La postulacién alternativa 0 conjunta
dé energias espectficas a la maquina biolé-
gica que regulan, activan y dirigen los me-
canismos de accién desencadenados por las
fuerzas del ambiente.
En el contexto hist6rico dispuesto por Des-
cartes respecto a la distincién tajante entre
conducta racional y conducta mecdnica es
donde cobra sentido el reclamo conceptual
del empirismo inglés cuestionando la inna-
tez de las ideas.\John Locke, en su Ensayo
sobre el entendimiento humano, plantea la al-
ternativa a la dicotomia cartesiana, argumen-
tando que toda idea es resultado de la
expériencia sensorial o de la reflexién sobre
Prat,
dicha experiencia en tiltima instancia, y que,
por consiguiente, todo conocimiento es Co-
nocimiento constituido mediante y debido a
la experiencial
En la propuesta de) Locke se establece ex-
clusivamente que, frente a la posicién inna-
tista y predeterminativa de Descartes, se
podia oponer una concepcién del conoci-
miento como contenido dependiente y obte~
nido sdlo por la experiencia.\ Ello no
representaba en este momento un rompimien-
to con la mecdnica como paradigma de las
estructuras del movimiento, ni, como err6-
neamente se ha supuesto, la postulacién de
la asociacién como proceso bisico del. co-
nocimiento. De hecho, Locke consideraba a
la asociacién de ideas como una condicién
que distorsionaba la claridad del conocimien-
to; por otra parte, es facil demostrar que el
proceso de asociacién era reductible al ejem-
plar de la contigilidad espaciotemporal que
sostenfa como principio definitorio la cau
salidad mecdnica cartesiana. El argumento
central para Locke era que la mente racic
nal, como reflexi6n de lo sensorial, s¢ co1
truja con base en la experiencia.
Sentada la alternativa al innatismo, jel pa~
pel fundamental de la experiencia en el o
gen y contenido del conocimiento constituyd
Ia primera propuesta que, bajo el influjo pos-
terior del evolucionismo y el funcionalismo,
darfa lugar a ese movimiento conceptual tan
diverso al que se denomina teorfa del apren-
dizaje_\La premisa hist6rica, cabe subrayarlo,
no descansa en una confrontacién concep-
tual entre lo mecdnico y lo no mecdnico, lo
racional y lo no racional, sino entre lo inna-
toy lo adquirido por la experiencia. Esta es
la dimensién fundamental sobre la que se
construirfa la teorfa y el concepto mismo de
aprendizaje, y, por consiguiente, no consti-
tufa una condicién incompatible con el pos-
terior surgimiento de posturas mecanicistas,
racionalistas y/o irracionalistas como formas
de expresién particular de las teorias del
aprendizaje.
La formulacién de la teorfa de la evolu-
cién por Darwin constituye el momento his-
t6rico en que se rompe conceptualmente con
Ja distincidn cartesiana entre innatez y expe-
riencia, y se tiende el puente que vincularfa
nuevamente al comportamiento humano en
su racionalidad con un proceso continuo-
discontinuo de ‘evolucién de las especies
animales.
El pensamiento evolucionista, en su con-
junto, planteaba la existencia fisica del hom-
bre-como punto terminal de un proceso de
cambio biolégico que proventa desde las for-
mas més simples de los cuerpos vivos. El de-
sarrollo de la inteiigencia, como proceso
adaptativo, no era ajeno a esta preocupacion
por el origen del hombre y de las especies
animales. Aun cuando Darwin, en El origen
de las especies, no trat6 explicitamente el
problema del origen del hombre, en sus Cua-
dernos M y N, que constituyeron libros de
notas, sefiala ya una serie de observaciones
que le plantean indudablemente la inteligen-
cia aparente de ciertas formas de comporta~
miento animal y su semejanza con algunas
pautas humanas. Para Darwin era evidente
que, al contrario de lo que establecfa el pen-
samiento cartesiano tradicional, los anima-
Jes presentaban formas de actividad mental,
opinién que manifest6 de manera més siste-
miatica en La expresién de las emociones en
el hombre y los animales y en El origen del
hombre y la seleccin en relacién al sexo.
Con ello se sostenfa una vinculacién evolu-
tiva entre el hombre y los animales, no s6lo
en lo morfoldgico sino también en lo con-
ductual.
La evolucién para Darwin se concebfa co-
mo efecto del proceso de seleccién natural
ejercido por el medio respecto a los més ap-
tos, proceso cuya gradualidad era acelerada
por la accién complementaria de Ja selecci6n
sexual y la transmisi6n hereditaria de carac-
teres adquiridos.
La interaccién inevitable del aprendizaje
y la herencia se expresaba en la indisolubi-
lidad funcional de los instintos y los habi-
tos. La seleccién natural y la herencia de los
caracteres adquiridos eran procesos que
ejemplificaban este entrelazamiento entre la
modulacién de lo dado por Ia especie a la
experiencia individual y los efectos de la ex-
3
periencia individual sobre lo que se transmi-
tia como cardcter de la especie, |El
aprendizaje, como dimensi6n individual del
cambio de la especie, se convirtié en el eje
obligado de la teorfa evolutiva,
Herbert Spencer, contempordneo de Dar-
win, formulé una concepcién psicolégica
mas precisa sobre el proceso evolutivo. Esta
formulaci6n fue desarrollada en sus Princi-
pios de psicologia. Aun cuando Spencer pro-
puso que la evoluci6n era lineal y continua,
en contraste con Darwin que pianteaba un
proceso evolutivo ramificado y discontinuo,
desde el punto de vista psicol6gico aporté tres
contribuciones de gran influencia:
1) Lo psicolégico, aunque se basa en lo
biolégico, y particularmente en los reflejos,
se mueve en una dimensi6n distinta, esen-
cialmente temporal. El reflejo es coordina-
cidn de las reacciones frente a los estimulos,
mientras que lo psicolégico es coordinacién
de las coordinaciones, y por consiguiente, de-
viene s6lo a través de la experiencia.
2) Los instintos se establecen como efecto
de la contigiiidad y la repetici6n entre un es-
timulo previo y una respuesta en una situa-
cién determinada.
3) {De acuerdo con la conceptualizacién
de Bain sobre la accidn voluntaria, Spencer
formulé el principio conocido como de
Spencer-Bain, en donde la conducta espon-
tanea aleatoria es seleccionada naturalmen-
fe por sus consecuencias, Este proceso,
lamado originalmente por Bain de ensayo y
error, se asocia con las consecuencias en Ia
forma de estados subjetivos de placer y do-
lor./Dicho principio procuraba el fundamento
psicolégico del principio de seleccién
natural.\
La influencid de Darwin y Spencer sobre
la teorfa del aprendizaje se transmitié a tra-
vés de los escritos y estudios de Spalding,
Huxley, Romanes y Morgan, entre otros
(Boakes, 1984), que sistematizaron el estu-
dio comparativo y experimental de la inteli-
gencia animal y su pertinencia para
comprender la mente humana. Es importante
sefialar, sin embargo, que'los pensadores evo-
lucionistas, ya fuera que propusieran la se-
lecciGn natural o la herencia de caracteres
adquiridos en la forma de instinto, conside-
raban a la asociacién como el mecanismo psi-
calégico bésico de estos procesos\. La
asociacién, por consiguiente, confluye en las
teorfas del aprendizaje a partir de tres ver-
tientes distintas: el evolucionismo, la teorfa
del reflejo y el funcionalismo, hecho que se-
ala, como lo hicimos notar en un principio,
su vinculacién bésica a la concepcién me~
cénica de causa eficiente privativa en la cien-
cia de la época. Desde luego, no pitede
soslayarse la influencia particular que desem-
pefiaron el pensamiento de Hume y los Mill
sobre el pensamiento evolucionista inglés en
relaci6n a la importancia del principio de aso-
ciacién en la actividad mental.
La teflexologia como forma de abordaje
total de la psicologfa fue formulada por Vla-
dimir Bechterew a principios de siglo en
Rusia, siguiendo la tradicién de la neurofi-
siologia experimental alémana y rusa) tal co-
mo fue desarrollada por Muller, Helmholtz
y Sechenov,Bechterew (1913) considers al re-
flejo como un concepto aplicable a la des-
cripeién de toda actividad psicol6gica,
incluyendo las formas més complejas del
comportamiento humano| A pesar de ello, su
influencia hist6rica fue muy limitada.
En cambio, I. P. Pavlov, quien no se plan-
te6 stricto sensu la formulacién de una teo-
rfa psicol6gica, influy6 de manera decisiva
en la teorizacién posterior del aprendizaje en
término del concepto de reflejo, debido a la
metodologia experimental de los reflejos con-
dicionales que utiliz6 en el estudio de lo que
denomin la actividad nerviosa superior. \
La tradicién reflexolégica, aunque enmar-
cada en las concepciones mecanicista y vi-
talista de Descartes y Willis (Fearing, 1930;
Canghilhem, 1955), representé un intento por
comprender los principios empiricos que a
nivel material regulaban los procesos «ps{-
quicos», y no fue sorprendente que bajo el
influjo de la teoria de la evolucién, el estu-
dio de los reflejos se transformara en el es-
tudio de los «mecanismos» de adaptacién
individual a través del sistema nervioso, y,
por consiguiente, en Ja|biisqueda de las ba-
ses materiales del aprendizaje.
Esta tendencia se puede identificar con toda
claridad en los trabajos de Ivan Sechenov
(1978, trad. castellana). Los procesos supe-
riores vinculados a la conducta voluntaria los
explicaba con base en los mecanismos de in-
hibicin y demora, que permitian, de acuerdo
a sus hallazgos experimentales, modificar la
actividad de los reflejos espinales mediante
la intervencién de centros talamicos. La po-
sibilidad de examinar el comportamiento en
términos mecénicos, pero sin suponer una si-
metrfa en los efectos del estimulo sobre la
respuesta, hacfa posible cubrir situaciones en
que las intensidades del estimulo y la respues-
ta no correspondieran, ¢ incluso, otras en que
podfa no darse respuesta observable alguna
en presencia de un estimulo externo. Surgie~
ron dos implicaciones fundamentales para la
influencia posterior de la concepcién refle-
xol6gica sobre las teorfas del aprendizaje:
1) La conducta voluntaria, y por consi-
‘guiente aprendida, que representaba un alto
porcentaje del comportamiento de los orga-
nismos superiores, podfa explicarse en tér-
minos del'reflejo, concepto que comprendia
la accién mediadora del sistema nervioso
central entre los estimulos de! ambiente y las
acciones de respuesta.
2) La presencia de procesos inhibitorios,
a nivel incluso de los batracios, permitfa
el andlisis: experimental de los fenéme-
nos psicoldgicos en animales, sin tener que
recurrir a los métodos introspectivos carac-
teristicos en aquella época de la experimen-
tacién con humanos, Se abria la posibilidad
de un estudio objetivo de los fendmenos «psi-
quicos».
Aun cuando Pavlov no puede considerar-
8 {pulo directo de Sechenov, estaba in-
fluido por la tradicién de la escuela objetiva
rusa, y de allf que a partir de sus observa-
ciones accidentales sobre las secreciones
«psiquicasr en los animales en los que estu-
diaba los procesos digestivos, pudiera reto-
mar el concepto de reflejo como eye central
de su abordaje metodoldgico.
concepto de reflejo en Pavlov (1927)
guarda dos caracteristicas importantes. En
primer lugar, no requiere de suposiciones es
pecfficas sobre el sistema nervioso central,
en la medida en que se refiere a correlacio
nes temporales sistematicas entre los estimu-
Jos externos y su accién funcional sobre la
conducta observable del organismo\ De he-
cho} se atribuyen propiedades funcionales al
sistema nervioso a partir de las covariacio-
nes estimulo-respuesta observadas,’ La acti-
vidad nerviosa superior se asunie isomérfica
a las dimensiones temporales de la relacién
entre el ambiente y la conducta del organis-
mo. En segundo lugar, acorde con la formu-
lacién de Sechenov,€l reflejo no constituye
una correspondencia rigida entre estimulo y
respuesta, sino que, por el contrario, repre-
senta un instrumento para analizar las rela-
ciones dindmicas, cambiantes, que se
establecen entre el organismo y el ambien-
te), De allf que la investigacion se dirigiera
ala indagacién sistematica de las relaciones
de condicionalidad entre las respuestas 0 re-
flejos naturales y las condiciones de estimulo
circunstanciales ante las cuales se presenta-
ban. El método de los reflejos condiciona-
les cOnstituia una herramienta empirica para
el andlisis objetivo de la influencia del am-
biente en la funcionalidad adquirida por el
comportamiento del organismo. |
Por estas razones,|el reflejo condicional se
convirti6 en el ejemplar, como lo define Kuhn
(1982), para la investigaciGn objetiva del com-
portamiento adquirido./Serfa después Skin-
ner (1935) el que integrarfa la conducta
instrumental y de solucién de problemas, des-
crita por Thorndike (I9U1), Watson (1914) y
Konorski y Miller (1937), como un fenéme-
no también analizable en términos de rela-
ciones de condicionalidad 0 contingencia. \
Si, como es nuestro propésito, tomamos
el Manifiesto conductisia y los escritos pos-
teriores por John Watson como el momento
de sintesis histérica de las diversas vertien-
tes del pensamiento que dan lugar a las teo-
rias del aprendizaje, es menester examinar
Ia influencia del funcionalismo en este pro-
ceso, y muy especialmente la contribucién
de William James.
Aun cuando)James mismo no fue un ex-
perimentalista, promovié el estudio empiri-
co y observacional de la conducta.| A pesar
de ia ambigiiedad conceptual de su posicién
te6rica general, James aports dos elementos
importantes a la futura teorfa del aprendiza-
je: a)“el interés por la accién y su modula-
cin por la contigiiidad de las situaciones en
que se manifestaba su utilidad, y bel habi-
to como unidad fundamental del comporta-
miento animal y humano) El énfasis en el
habito como producto del ejercicio y la con
tigiiidad no solo facilitd)la adopcién teérica
del ejemplar pavloviano del reflejo condicio-
nal.\sino que, ademas, en consonancia con
la postura de otros evolucionistas, reafirmé
laconciencia como un epifenémeno de la ac-
cién, como testimonié, entre otras, su expli-
caci6n de las emociones: la conocida teoria
de James-Lange. El argumento de James en
sus Principles of Psychology (1890) acerca
de la automatizacién de la acci6n en la for-
hAbito influyé indudablemente en la
posicién posterior de Watson.
Finalmente, es conveniente sefialar la im-
portancia decisiva que tuvo [Edward L.
‘Thorndike (1941) como pionero de los estu-
dios experimentales controlados sobre el
aprendizaje animal./Thorndike, al integrar
tres principios tedri¢os para describir los ha
llazgos empiricos sistematicos con varias es-
pecies animales (pollo, gatos, perros y
monos) y con seres humanos, se convirtié
de hecho en el predecesor inmediato del mo-
vimiento conductista, a la vez que fusioné
el interés por el estudio objetivo del compor-
tamiento animal y humano bajo una Gptica
tedrica comitin. \Sus observaciones del apren-
dizaje de solucién de problemas en cajas de
trucos en animales y en tareas de aprendiza-
je de palabras en humanos le condujeron a
proponer: |1) que se aprendian asociaciones
entre estimulos como situacién y acciones
motoras;/2) que dichas asociaciones, consis-
tentes en conexiones de vias aferentes y efe-
rentes nerviosas, se fortalecian con el uso y
se debilitaban con el desuso, y 3) que la co-
nexidn se establecia automaticamente como
efecto de consecuencias inmediatas a la ac-
cidn del organismo. En el caso de los efec-
tos displacenteros, la conexién se debilitaba.\
Estas tres consideraciones integraban en
una sola teorfa al asociacionismo, al apren-
dizaje por ensayo y error, a la influencia del
ejercicio en la formacién del habito y su
«abreviacién» funcional, y al principio del
placer-dolor de Bain-Spencer, que se refor-
mul6 como la ley empirica del efecto en sus
dos versiones: la fuerte y la débil. Estas con-
sideraciones constituyeron las premisas y el
objeto de discusi6n tedrica y estudio experi-
mental de las llamadas teorfas del aprendi-
zaje a partir dé los afios treinta.
El movimiento conductista tal como lo for-
miulé Watson (1916) sistematiz6 estos proble-
mas en el contexto del ejemplar de los reflejos
condicionales, criticando dos aspectos que
se consideraban cuestionables por principio:
4) la neurologizaci6n innecesaria de la ley del
efecto, como facilitacién o interferencia de
conexiones neurales, y/2) la aceptacién de
representaciones mentales subjetivas de di-
chos estados, y la afirmacién consiguiente
de una dualidad conducta-conciencia que de-
bia superarse} Quedaba de este modo prepa-
rado el escenario para la aparicién de las
teorfas del aprendizaje, que configuraron toda
una época del desarrollo de a psicologia co-
mo ciencia experimental.\
Como parte de esa herencia hist6rica, las
teorfas del aprendizaje mantuvieron, entre
otros problemas, los relativos a la interpre-
tacién del instinto, la conceptualizacién del
habito, la postulacién de la cognicién como
representacién de lo aprendido y la distin
ci6n entre conducta voluntaria e involuntaria.
3.| EL OBJETO CONCEPTUAL
DE LAS TEORIAS
DEL APRENDIZAJE
Como ya se ha sefialado, jlas teorias del
aprendizaje surgen como una necesidad con-
IZAJE
LAS TEORIAS DEL #
CEPTUAL DE
ceptual hist6rica para confrontar el proble-
ma del conocimiento innato, por un lado, y
la concepcion fijista de las diferencias filo-
genéticas) por otro. De ahi que sus proble-
mas estén determinados por dos preguntas
fundamentales: gqué se aprende? y gc6mo
se aprende?, y que de ellas se plantee la ne-
cesidad de una tercera pregunta: ,cudndo se
aprende? En muchos de los casos, las tres
preguntas —que hacen referencia a niveles
distintos de relaciones empiricas— se con-
fundieron en las argumentaciones de las
teorfas del aprendizaje. Esta confusion su-
bordiné el cdmo al qué, o.cualquiera de am-
bas preguntas al cudindo. Es nuestro propésito
analizar estas preguntas por separado con el
fin de demostrar que los problemas que han
planteado, y siguen planteando las teorias del
aprendizaje, pueden constituir en realidad
pseudoproblemas que se derivan de la con-
fusion de niveles categoriales distintos.
{Cul es la légica particular de cada una
de las tres preguntas? Para examinar esta
cuestién es necesario analizar primero el
marco légico general de las tres preguntas:
el concepto de aprendizaje.
Fee ages eC aetee
3.1. El concepto de aprendizaje
| Locke, en su Ensayo sobre el entendimien-
to humano, al exponer sus argumentos prin-
cipales contra la concepcidn de que existen
conocimientos o ideas innatas, dice «... Y
si alguien sabe de una proposicién cuyos
términos o cuyas ideas sean innatos, me gus-
tarfa mucho que me lo indicara. Es gradual-
mente como nos hacemos de ideas y de
nombres y como aprendemos las conexiones
adecuadas que hay entre ellos; después apren-
demos las que existen entre las proposiciones
formuladas en los términos cuya significa-
ci6n hemos aprendido...»(p. 35). El apren-
dizaje es sindnimo de experiencia sensible
y de experiencia reflexiva acerca de lo sen-
sible} Fl debate que sostenfa Locke era un
debate sobre la naturaleza de los eventos
psicolégicos. La existencia de ideas 0 cono-
cimientos innatos, como lo postulaba Des-
cartes, significaba transubstancializar lo
psicolégico como algo ajeno, independiente
y previo al cuerpo biolégico en el que dichos
eventos se manifestaban. Locke, por el con-
trario, asumia que en la medida en que lo psi-
col6gico sdlo existfa como operaciones de la
mente en potencia, cobraba realidad s6lo a
través de la experiencia. Por ello, su conte~
io como producto sélo podia darse tam-
bién como y a través de la experiencia. |La
metéfora de la tabula rasa subrayaba clara-
mente la naturaleza de lo psicolégico como
experiencia)
Por ello, la experiencia individual, como cre~
cimiento del conocimiento, constitufa Ja di-
mensién de lo psicolégico. En otras palabras,
experiencia individual y actividad y conte-
nido mental eran sindnimos.
Esta definicién implicita de lo psicolégi-
co formulada por Locke constituye el punto
de partida del pensamieito evolucionista.
biolégico es lo dado, lo mental es lo experi-
mentado: no puede haber proceso o fenéme-
no mental no experimentado) Lo psicolégico
se construye como experiencia a partir de lo
dado, lo innato: lo biolégico./A lo psicol6-
gico, en tanto pertinente a la dimension de
la experiencia, no le son aplicables por de-
finicién conceptos vinculados a lo innato. La
‘asociacién, la repeticién y los efectos selec-
tivos de las consecuencias fueron los princi-
pios que permitieron describir en forma
objetiva, bajo el ejemplar del reflejo, los efec~
tos de la experiencia en las acciones del or-
ganismo.\La conducta como accién por
experiencia, es decir, como interaccién del
individuo en su ontogenia con el ambiente,
se convirti6 por necesidad en el obj
tral de la nueva psicologia, y en esta medi-
da, |la experiencia como conciencia se
subordin6, cuando menos metodolégicamen-
te, ala experiencia como conducta!
\El argumento innatista resurgié de dos ma-
nefas, como ya se sefialé previamente: a) co-
mo estructura mecdnica preconstruida en la
foima de aparatos intrapsiquicos y méquinas
neurales 0 de otro tipo, y b) como energia
instintiva que impulsaba al organismo a la
accién, dirigiéndole en forma espectfica de
7
acuerdo a un mecanismo biolégico-conductual
innato.\
Parad6jicamente, la formulaci6n explicita
de teorias del aprendizaje, siguiendo la tra-
dicién evolucionista revisada de confronta-
cién al innatismo, propici6 la legitimacién
hist6rica de una problematica légicamente es-
ptirea y empiricamente estéril: la dicotomia
innato-aprendido y herencia-ambiente| La ne-
cesidad de justificar teéricamente al ‘apren-
dizaje como proceso regulador de 1o
psicol6gico, no sélo fortalecié una falsa dis-
yuncién categorial, sino que ademés intro-
dujo problemas con significacién imprecisa
© cuestionable en el quebacer tedrico de la
psicologia experimental.)
El primer problema consisti6 en distinguir
al «aprendizaje» del comportamiento propia-
mente dichoLa definicién que quizé ha te-
nido mayor aceptacién es que el aprendizaje
es «,..e1 proceso en virtud del cual una acti-
vidad se origina o se cambia a través de la
teaccién a una situaci6n encontrada, con tal
que las caracteristicas del cambio registra-
do en Ja actividad no puedan explicarse con
nto en las tendencias innatas de res-
puesta, la maduracién o estados transitorios
del organismo (p. ¢j., la fatiga, drogas, etc.)
(Hilgard y Bower, 1966, trad. castellana
1973). Varios problemas se presentan al for-
mular una definicién del-aprendizaje como
Proceso:
°a) Si el comportamiento, en tanto even-
to psicoldgico, constituye un proceso conti-
nuo de cambio en relacién con el ambiente
a partir de la reactividad biolégica inicial del
organismo, jes el aprendizaje sinénimo de
comportamiento? Si no lo es, ;cémo se dis-
tingue lo psicolégico de lo biolégico? Lo bio~
logico representa con lo que se nace, por lo
que, por definicion, todo acto posterior al na-
cimiento se considera acto por la experien-
cia. Al ser todo acto psicoldgico acto por
experiencia, ces el acto psicolégico apren-
dido?\Si el acto es interaccién del organis-
mo con sus circunstancias, por definicién es
equivalente al comportamiento psicolégico,
pero ademds, y en consecuencia, carece de
8
sentido preguntarse si un acto que se define
como acto por experiencia es o no aprendi-
do. El problema reside en igualar el resul-
tado de la experiencia —«lo aprendido»—
con los procesos mediante los cuales se es-
tructura dicha relacion en tanto que expe-
riencia.
Delimitar lo psicolégico como aprendido
© 0 aprendido constituye un error catego-
talon la medida en que lo aprendido y lo
no aprendido corresponden a niveles légico-
descriptivos diferentes: no constituyen pun-
tos antagdnicos de una misma dimensin ca-
tegorial./Pero, de igual manera, constituye
un error categorial igualar ¢! aprendizaje con
el proceso de origen y cambio del compor-
tamiento, porque por una parte confunde el
origen psicolégico con la naturaleza biolé-
gica inicial de todo acto de comportamien-
to, y por otra parte, porque iguala aprender
como resultado con experimentar y/o com-
portarse.\En el primer caso, la identificacién
violaria el significado que tiene el término
en el lenguaje ordinario, en el que no se le
emplea como «proceso» aislado, sino como
condicién recfproca del ensefiar en la medi-
da en que se dan resisltados espectficos con
secuentes a esa condicién bidireccional de
organismo y entorno. En el segundo caso) si
el aprendizaje es equivalente al comporta-
miento como experiencia en proceso, cual
es la utilidad del término? No s6lo constitu-
ye un sinénimo de significacién engaiiosa,
sino que a la vez pierde sentido su uso habi-
tual en Ja literatura psicolégica./Serfa absurdo
adjetivar un sustantivo con un sinénimo de
mismo: hablar de comportamiento apren-
dido equivaldria a hablar de aprendizaje
aprendido o de comportamiento comporta-
do) Por otra parte, hablar de comportamien-
to no aprendido tampoco tiene sentido, pues
como ya se ha sefialado anteriormente, la ca-
tegorfa de lo no aprendido no es aplicable
a la conducta psicolégica).
b) Otro problema que suscita el intento
por definir el aprendizaje se produce cuan-
do se pretende delimitar el significado del
«origen> o el «cambio» de una actividad. Ha-
blar acerca del origen de una actividad tiene
Ls
si
+
dos acepciones posibles. La primera se re-
fiere a la actividad per se, como morfologia
de accién de un organismo. La segunda tie-
ne que ver con la naturaleza de la circuns-
tancia en que dicha actividad ocurre y bajo
qué condiciones lo hace.
En la primera acepcién,(el aprendizaje, por
definicién no puede ser e proceso respon-
sable de la aparicién de «nuevas» activida-
des, pues las actividades dependen y derivan
directamente de la funcionalidad bioldgica
del organismo. De hecho, nunca puede ha-
blarse, en sentido estricto, del aprendizaje de
nuevas conductas 0 respuestas como morfo-
logfas de accién, pues toda actividad existe
ya en acto, ya en potencia, como disposicin
biolégica del organismo\ El origen aprendi-
do de una accién, como uso metafrico pa-
ra describir lo que funcionalmente «no esté
dado», es decir, «lo adquirido», sdlo es co-
rrecto cuando se aplica a la segunda acep-
cién delimitada.
{Las actividades como morfologfas no pue-
den «adquirirse».\Est4n como disposiciones
de respuesta inherentes a la estructura fin-
cional de la biologia del organismo. Son mo-
dulables y diferenciables, pero nunca
adquiribles.\Dado que el organismo, como
biologia, és la condicion necesaria de toda
conducta, de lo que el organismo carezca en
tanto tal, no hay adquisicién posible como
producto de la experiencia. No obstante, en
la segunda acepcién que nos ocupa, |es posi
ble hablar metaforicamente de la «adquis
ci6n» de una conducta o respuesta, pero debe
matizarse de modo tal que la adquisicién no
se refiera a la respuesta misma, sino a la sig-
nificaci6n funcional de su ocurrencia en de-
terminada circunstancia y bajo condiciones
espectficas.\Por ello, en rigor, deberfa hablar-
se de|adquisicién de funciones de respuesta
y no de respuestas\per se.
La segunda forma de hablar del «origen»
de Ia actividad destaca el uso metaférico de
Ja expresién, y, por consiguiente, alerta e im-
pide que seamos usados por la met4fora, en
el sentido en que lo formula Turbayne (1974).
No obstante, aun cuando es correcto plan-
tear el origen psicoldgico de una actividad
en este tltimo sentido, es ilegitimo adscri
bir la responsabilidad de dicho origen a un
proceso denominado aprendizaje, que cons
tituye el término por medio del cual se iden-
tifica y/o prescribe el resultado de dicho
proceso. El proceso responsable tiene que ver
no con una metéfora inferida del resultado
de la interacci6n entre organismo ambiente,
sino con las condiciones histéricas y actua-
les bajo las cuales tiene lugar dicha inter-
accion.
En lo que toca al «cambio» de actividad
se presentan tres cuestiones de importancia:
La primera es la identificacién del para-
metro de cambio. No sélo tiene que ver con
la molaridad-molecularidad del cambio, si-
no con los criterios de «novedad> y
transiciGn-mantenimiento del cambio. [La de-
finicién del cambio es de fundamenial im-
portancia pues en ella reside la posibilidad
te6rica y empirica de identificar la ocurren-
cia o no del aprendizaje.\ Las teorfas del
aprendizaje han utilizado criterios diferentes
para definir el «cambio aprendido». Algunas,
como la de Guthrie (1935), aun cuando con-
sidera el aprendizaje como un episodio mo-
lar: un acto, basa el criterio de cambio en
un criterio molecular: el movimiento y los
estinulos propioceptivos producidos, De ma-
era semejante, Logan (1960) en sus estudios
de callej6n con programas de reforzamiento
variado y correlacionado, adopta un criterio
molecular sobre el cambio: el organismo
aprende valores particulares de incentivo, y
su comportamiento cambia en corresponden-
cia con las correlaciones y variaciones que
establece con cambios en ios parémetros del
incentivo. En cambio, otras teorias, como las
de Hull y Tolman, adoptan criterios mola-
res.)Para Hull (1943) las variaciones locales
en la conducta son cambios de ejecucién, pe-
10 no de aprendizaje,\ Tolman (1932), de igual
manera, concibe el aprendizaje como cam-
bios molares en las relaciones entre estimu-
los y objetos con valencia. Estos ejemplos
ilustran el problema que se deriva de una de-
finicién del aprendizaje como cambio en la
actividad, dado que dependiendo del crite-
rio molar 0 molecular adoptado respecto a
9
la variacion en el comportamiento, se iden-
tificara la ocurrencia 0 no de un cambio
aprendido.
‘La segunda cuestidn se refiere a la «nove-
did» del cambio, es decir, a los aspectos nue~
yos de comportamiento, cuantitativa y
cualitativamente, que permiten identificar a
la actividad modificada como actividad
aprendida, |Esta cuestién comparte la proble-
matica recién discutida respecto a los crite-
rios molares-moleculares de identificacion
del cambio, asf como la de reconocer en cual-
quier forma de conducta un componente
«nuevo». Por ello, sdlo cabe hablar de cam-
bio en el mismo sentido en que examinamos
la legitimidad del concepto respecto al ori
gen de la actividad: en un sentido funcional)
Se puede hablar de cambio sélo en términos
de la reorganizacién funcional de la activi-
dad respecto a circunstancias determinadas,
y con la restriccién adicional, previamente
sefialada, de considerar el aprendizaje como
equivalente al cambio resultante, y no como
tun proceso supuesto que es responsable del
mismo. =
Finalmente, destaca una tercera cuestiOn
que toca de cerca el razonamiento vincula-
do a la distincién entre aprendizaje y ejecu-
cién. |El aprendizaje no s6lo constituye un
cambio en la actividad del organismo, sino
que dicho cambio debe poseer la caracteris-
tica de ser relativamente permanente o du-
radero de acuerdo con la definicién que
estamos examinando.\De otra manera,
cambio, como modificacién local de la acti-
vidad, es interpretado como un fenémeno de
ejecucién, mas no de aprendizaje./Este su-
puesto lleva a dos consideraciones adiciona-
les. Primero, la necesidad de postular
«procesos» de memoria a corto y largo pla-
zo que se identifican con el «establecimien-
to» y «reactivacién» del aprendizaje./En
segundo lugar, la postulacién de modelos
neurales o maquinistas, que puedan dar cuen-
ta de la forma cémo operan dentro del orga-
nismo dichos procesos de memoria
propuestos.\No sélo es innecesaria esta dis-
tincién, proveniente de una confusién del
aprendizaje como resultado y como proce-
my
s0, sino que, ademés, conlleva el peligro 16-
gico de postular nuevos «procesos» que
fundamenten la operacién tedrica de la dis-
tincién en una regresi6n al infinito sin limi-
te alguno.
La naturaleza légica de esta problematica
se evidencia al contrastar esta aproximacién
general a la definicién del aprendizaje con
Ja postura, por ejemplo, de B. F. Skinner,
quien no postula diferencia alguna entre
aprendizaje y ejecucién.tDe hecho, no pos
tula el concepto de aprendizaje como un tér-
mino te6ricamente pertinente, y en
consecuencia, al analizar los cambios con-
tinuos que tienen lugar en Ia actividad del
onganismo, en funcidn de diversas relacio-
nes de contingencia, no requiere de la pos
tulacién de constructos que asignen la
regulacién o causacién de dichos cambios a
procesos inferidos en el «interior» del orga-
nismo. Un andlisis como ¢l propuesto por
Skinner conduce a identificar los aspectos
funcionales del cambio del comportamiento
en términos radicalmente opuestos a las teo-
tias tradicionales del aprendizaje.\En el ca-
so que estamos examinando, los cambios
locales o transiciones, que constituyen de fac-
to los tnicos cambios reales que tienen lu-
gar en el comportamiento del organismo,
Constituyen el momento del proceso de cam-
bio en que tiene lugar el aprendizaje. Los
cambios resultantes observables como esta-
dos estables del comportamiento represen-
tan efectos de cardcter motivacional,
justamente lo contrario de lo que implica la
definicién tradicional de aprendizaje que es-
tamos valorando criticamente.
¢) Aldistinguir el aprendizaje como pro-
ceso responsable del origen y cambio en la
actividad del organismo de aquellos otros
‘cambios atribuibles a tendencias innatas de
respuesta, la maduracién bioldgica 0 estados
transitorios del organismo, se plantea una
cuestiOn de dificil solucién teérica y empi-
rica. Hay dos argumentos centrales sobre el
particular:
En primer término,} en cualquier interac-
cién de un organismo, es el organismo com-
pleto el que se relaciona con el ambiente\y,
en consecuencia, no es posible desligar un
cambio en la actividad de variaciones en los
estados transitorios del organismo, tenden-
cias reactivas y otros factores semejantes. Es
inviable suponer que puedan tener lugar cam-
bios en el comportamiento del organismo en
Jos que no participen los factores excluidos
por la definiciGn de aprendizaje bajo examen,
y, por consiguiente,)es sumamente dificil di-
‘sefiar o identificar situaciones en las que ocu-
rran cambios «puros» debidés al aprendizaje
s6lo\\en particular cuando el concepto de
aprendizaje no tiene referencia justificada a
tun proceso propiamente.| Cualquier interac+
cin de un organismo con Su ambiente invo-
lucra siempre condiciones disposicionales, en
el sentido propuesto por Kantor (1924-1926)
y Ryle (1949), las que participan como di-
jnensiones situacionales del organismo y el
ambiente con una funcién probabilizadora.|
La identificacién de cambios cualitativos y
cuantitativos con un criterio de logro bajo
ciertos valores paramétricos de las condicio-
nes excluidas por la definicién no significa
que, como constantes éptimas del cambio,
representen en la interacci6n real valores cer0
de dichas variables y condiciones. Por ello,
es cuestionable que la definicién pueda te-
ner valor practico alguno para identificar los
cambios que propone como signos de un pro-
ceso de aprendizaje.
En segundo término, existe a partir de 1955
una amplia literatura experimental que tes-
timonia no s6lo la participacién inevitable de
las condiciones orgénicas y reactivas en el
cambio de la conducta, sino el que dichas
condiciones son susceptibles de constituir 1a
dimensin funcional del cambio de compor-
tamiento, como lo ilustra el condicionamiento
ligado a estado y el aprendizaje de aversio~
nes, asi como muchos de los fenémenos
yinculados a la induccién de conductas ad-
juntivas (Garcia, Kimeldorf y Koelling, 1955;
Segal, 1972).
d) Finalmente, es conveniente examinar
el estatuto Igico del concepto de aprendi-
zaje como categorfa de proceso frente a otros
conceptos supuestamente complementarios
de la teorfa psicolégica.|Se habla de la teo-
ria del aprendizaje como si constituyern in
nivel l6gico de andlisis espectfico re
a otros procesos psicoldgicos,
destacan el pensamiento, la memoria y ta
percepcién,entre otros. Sin embargo, ¢
distintos términos tienen dimens\
goriales heterogéneas, que se rel
de relaciones no comparables) Est
s6lo conduce a la necesidad de reeonside rar
el empleo de dichos conceptos como miei
bros de una taxonomfa de procesos psicolO
gicos, sino que también pone en duda que
correspondan a un supuesto nivel de especifi
cidad empfrico como categorias de proces?
El concepto de aprendizaje, como ya lo
mencionamos antes, dificilmente puede ser
igualado con una categoria de proceso da
do que corresponde a una categoria de lo
gro, e§ decir, se refict resultado 0
producto de una accién o circunstancia, Ls
definiciones mismas del concepto no hacen
referencia a las variaciones que ocurren mie
tras se aprende o se «adquiere» una conduc
ta, sino que hacen hincapié en los criterion
para identificar los cambios, como result
do de la exclusién de ciertas condiciones, re
sultado que indica la ocurrencia d
aprendizaje. Por esta razén,\el discurso (6
rico respecto a los «mecanismos» 0 «proe’
sos» del aprendizaje se dan siempre en Wh
nivel diferente del de la observacidn de los
cambios producidos en la actividad «apron
dida» / Esta ultima, como ejecucién \inica
mente, constituye paraddjicamente UN
indicador de lo aprendido, pero no el apron
dizaje mismo,\La ocurrencia del aprendiza
je se explica a su vez en términos de otras
categorias pertenecientes a dimensiones |
gicas distintas.
El aprendizaje como tal, en tanto cambio,
se representa como cambio estructural que
puede o no manifestarse como {ndice de
cién, aun cuando su existencia como cary
bio estructural pueda inferirse exclusivamente
de la observacién de dichos cambios en 1
accién y en el efecto de las variables que tie
nen lugar cuando tales cambios ocurren, Ht
acto légico de|sransformacién se leva a C
bo identificando al aprendizaje con un
nes Cite
ren a Uipos
hecho NO
"7
bio de sustancia, que asume normalmente la
forma de una conexién neural, el estableci-
miento de una huella, 0 el establecimiento
de cambios moleculares de naturaleza bio-
quimica con base en un cédigo que interfasa
eventos psicol6gicos y eventos fisicoquimi-
cos,/De este modo, el construct de apren-
dizaje, que constituye una categoria de logro
descrita en un nivel empirico basado en la
observacién de cambios en la accién del or-
ganismo respecto a sus circunstancias, se
transforma en una categoria de proceso ads-
crita a un nive! de observacién empirico dis-
tinto, no presente en el momento en que se
identifica la ocurrencia del aprendizaje, y ba-
jo el supuesto de que ambos niveles son, si
no idénticos, cuando menos isomérficos y
unidireccionalmente reductibles.
Pero dado que se requiere de un constructo
psicolégico para entrelazar este acto de trans-
formaci6t légica, se acude a otro tipo de ca
tegorias con funciones légicas diferentes. Se
han empleado tres categorfas con suma fre-
cuencia, todas ellas intentando implicar a dis-
tintos modos de conocimiento como si fueran
equivalentes al proceso de aprendizaje pos-
tulado: jla percepcién, el pensamiento y la
memoria. Sin embargo, estas categorias, que
se emplean como categorias psicolégicas me-
diadoras de la transformacién de un concepto
de logro en un concepto de proceso repre-
sentado como logro en un nivel descriptivo
diferente (cambio en la estructura bioldgica),
no copstituyen dimensiones légicas equiva-
lentes \Cada una de ellas implica un nivel de
observaciones empiricas diferentes.
| Percibir se refiere a una forma de efecto,
de logro o de relacién, en las que particip:
la reactividad sensorial, sin limitarse a ella.\
Percibir, por consiguiente, implica acciones,
pero la percepci6n no corresponde a un tipo
especial de reaccién o accién. [La memoria
es una metéfora que refiere el efecto futuro
de un evento acaecido en el momento) Cons-
tituye una categorfa para implicar propieda-
des temporales de una accién respecto a un
evento. Recordar, evocar y retener se refie-
ren a acciones semejantes que se repiten tiem-
po después sin que existan aparentemente
12
circunstancias idénticas a las originales en
que tuvieron lugar por «vez primera» dichas
acciones. Finalmente,)pensar no constituye
una actividad en s{ misma, sino una forma
de relacién entre el organismo y los objetos
© comportamientos de otros, dado que el
pensar puede Hevarse a efecto a través de di-
versas acciones (hablandg, escribiendo, es-
cuchando, leyendo, etc.),) Estas categorias
tienen acepciones ldgicas diferentes, en el
lenguaje ordinario, de la del aprendizaje co-
mo logro, y tampoco son intercambiables en-
tre si como sucedéneos de un «proceso» de
aprendizaje que, por definicién, esté catego-
rialmente mal planteado.
Examinaremos el problema del significa-
do del concepto de aprendizaje en relaci6n
a las tres preguntas fundamentales que se han
hecho de las distintas teorfas sobre el parti-s
cular, Como se sefialé al inicio de esta sec-
cién, dichas preguntas, con frecuencia, se
han planteado confundiendo los niveles 16-
gicos de las observaciones empiricas corres-
pondientes.
ZQUE SE APRENDE?
\ Esta pregunta tuvo dos respuestas en la
\teorfa tradicional del aprendizaje: 1) se
|aprenden respuestas; 0 2) se aprenden rela-
\ciones entre estimulos. En versiones contem-
pordneas, las respuestas se han transformado
en el aprendizaje de consecuencia y de re-
Presentaciones, respectivamente.
‘Tres problemas diferentes estén implicados
en la pregunta sobre qué se aprende. Uno,
\Ja naturaleza de la accién aprendida;/otro,
la clase de interaccién aprendida; y, finalmen-
te, el rango de generalidad-especifidad situa-
cional de la interaccién aprendida.| Los
analizaremos por separado para ilustrar c6-
mo, en el establecimiento o cambio de nue-
‘yas formas de funcionalidad del comporta-
miento, se entremezclan tres dimensiones 16-
gicas diferentes, que son borradas y confun-
didas por la simple pregunta de zqué se
aprende?
Peeteg
[AS DEL APRENDIZAJE
4:1. La naturaleza de la respuesta
Examinaremos en primer lugar el proble-
ma de la naturaleza de la accién aprendida.
‘Aun cuando, quizé con la excepcién de
Guthrie, todas las teorias han identificado el
aprendizaje con un producto o efecto de un
proceso no directamente observado, la con-
traposicién entre ellas se ha dado al nivel de _
la naturaleza de lo que se aprende, |El apren
dizaje se ha medido como efecto en la for
ma de indicadores de latencia, nimero de
errores, velocidad de carrera, nuimero de res-
puestas registradas por el cierre de un mi-/
crointerruptor, amplitud de la respuesta en
términos de pulsos 0 voltimenes, etc\ No obs-
tante, la argumentaci6n te6rica sé ha concen-
trado en el tipo de comportamiento y evento
psicol6gico especifico que se aprende.
‘Aunque esquemiticamente es valido cla-
sificar las posiciones sobre el particular en
dos grandes grupos: a) los que suponen que
se aprenden relaciones entre estimulos co-
mo representaciones mentales, cognoscitivas
o neurales a nivel central, y b) los que supo-
nen que se aprenden respuestas motoras 0
glandulares a nivel periférico en conexién a
situaciones de est{mulo determinadas, Dos
son los problemas pertinentes en este respec-
to. El primero, ya esbozado anteriormente,
tiene que ver con la molaridad del cambio
aprendido. El segundo, con la conceptuali-
zacién de la categorfa misma de respuesta.
Er. relacion al primer problema, éste se
puede plantear de dos maneras, y el plantea-
miento que se realice determinard, de hecho,
i 0 noa la biisqueda
de lo aprendido en el organismo. |Si se con-
cibe el aprendizaje como un cambio en el or-
ganismo, es decir, si se acepta tdcitamente
una substancializacién organocéntrica de la
- metéfora de la adquisicién, el problema ra-
dica en identificar qué es lo que se adquiere
© cambia./Por el contrario, si se entiende que
lo que aprende el organismo es a interactuar
con el ambiente de distinta manera, el énfa-
sis se dirige a la naturaleza de la relacién y
no a la busqueda de cambio alguno en el or-
ganismo)\En esta tiltima aproximacién care
ce de sentido preguntarse
aprendizaje como un cambio en el organi
mo, independientemente de que se reconoy
ca que ocurren y participan cambios en el
organismo cuando se altera una forma de in
idn. Sin embargo, dichos cambios en
el organismo no constituyen el aprendizaje
ni se les asigna ninguna dimensién isomor
fica respecto a é1.\En contraste, cuando se
asume que el aprendizaje consiste en un cam
bio que tiene lugar en el organismo, la iden
tificacién de la naturaleza de dicho cambio
se vuelve un problema central para la teorfa
Ejemplos de esta actitud tedrica son los tra
bajos ‘de Guthrie y Horton (1946), Miller
(1969) y Rescorla y Solomon (1967). Sélo
deseamos subrayar que\los problemas son
siempre problemas dentro de una légica par
ticular, y que si esta Idgica implica categ
ras que corresponden a niveles diferentes de
observacién o relaciones empiricas, los pro
blemas asf planteados constituirin fulsos pro
blemas} sin solucién empirica en cualquiera
de los niveles de observacién implicados.
Una visi6n retrospectiva de los avances 0 lo
gros promovidos por estas formas de teori
zar muestra de manera significativa su
esterilidad conceptual y las elaboradas com
plicaciones metodoldgicas y experimentales
a las que conducen.
El segundo problema, como se habia men:
cionado, esté vinculado con la definicién del
concepto de respuesta. Este problema com
: a) el primero corres:
como
instancia singular 0 como clase o sistema;
b) el segundo tiene que ver con la categort
misma de respuesta como actividad y re
tividad, is formas de
funcionamiento bioldgico, y ¢) el tercero, que
se relaciona con el nivel de segregabilidad
de las
nes funcionales auténomas respecto a la
tividad total del organismo,
En lo que toca al primer aspecto, la tra-
duccién que hizo Anrep, en 1927, de Los re-
flejos condicionales, de Pavlov, tayo una
influencia historica imprevisible en aquel mo-
mento. Anrep tradujo condicional por con-
Fespecto al
13
dicionado. Esta traduccién tuvo efectos
desafortunados: cambié una categoria de re-
lacidn por una categoria de logro.)\A partir
de dicho momento, en la literatura especia-~
lizada anglosajona, y en aquellas otras que
adoptaron la traduccién de la obra de Pav-
lov a partir de la versién inglesa, se asumié
textualmente que los efectos del condiciona~
miento se median como efectos en una res-
puesta en el organismo. El reflejo o respuesta
adquiridos eran condicionados y no con-
dicionales, es decir, eran producto de un
procedimiento y no participantes de una re-
laciény Esta concepcién traducida, respecto
a la respuesta aprendida durante el condicio-
namiento, plante6 el problema de cudl era
la respuesta que se aprendia.
El interés se centré inicialmente en la res-
puesta salival, y después se extendi a la con-
ducta en la caja de trucos, en el Laberinto
lineal y en la caja de evitacién de Mowrer-
Miller. Zener (1937) lego a la conclusién de
que la respuesta condicional en el procedi-
miento pavloviano no era idéntica a la res-
puesta incondicional, sino que més bien
comprendfa elementos comunes pero también
aspectos diferentes (p.ej., la composicién qui
mica de la saliva)) todo ello en el contexto
de la discusién de si podfa interpretarse el
condicionamiento cldsico como un proceso
de sustitucin de estimulos.\A partir de esta
conclusién, Mowrer y Lamoreaux (1946)
postularon también que en el condiciona-
miento de evitacién lo que se aprendia era
la respuesta del miedo, que constitufa el com-
ponente desligable de la respuesta incondi-
cional de dolor ante un estimulo nocivo), Sin
embargo, en los estudios que empleaban con-
ducta motora, las conclusiones fueron dife-
rentes. |Guthrie y Horton (1946) afirmaron
que la respuesta se automatizaba, se estereo-
tipaba y se abreviaba, y sdlo en ese sentido
era diferente, mientras que Cotton (1953) al
estudiar detenidamente la conducta de la ra-
ta blanca en un callej6n, observs que no cam-
biaba Ia velocidad de recorrido de la rata
‘mientras corria/sino que lo que se elimina-
ban eran todas aquellas respuestas competi-
tivas con la de correr, como eran husmear,
4
alarse y otras mas.|Estas discrepancias
sefialan que el problema de qué se aprende
no puede dirigirse a la identificaci6n de la
respuesta elegida como instancia.) Skinner
(1931), desde sus primeros trabajos, propu-
80 como alternativa el andlisis de unidades
de covariacién de clases de estimulo y de res-
puesta. Afios después, Logan (1960) utiliza-
ria un criterio similar para el estudio de la
conducta de laberinto.
Un segundo aspecto de importancia tiene
que ver, como ya se habia apuntado, con Ia
definicin del concepto de respuesta respecto
al funcionamiento biolégico del organismo.
Como herencia de la mecdnica cartesiana y
newtoniana y su metéfora geométrica de la
6ptica, las respuestas sensoriales, ejempli-
ficadas paradigméticamente por la visién, se
consideraron mecanismos receptivos y no
reacciones del organismo. Las acciones del
onganismo se restringieron inicialmente.a los
movimientos musculares esqueléticos y lue~
go incluyeron también los de los miisculos
lisos y gléndulas. Parad6jicamente, a partir
_/ Sionamiento interoceptivo, en lugar de reco-
nocerse que la sensoriedad era una forma de
reactividad, tanto a los cambios internos co-
mo a los externos, se siguié excluyendo a los
sistemas perceptuales como formas de ac-
cién. Bajo la influencia de una l6gica dudosa,
se concibié como respuesta a los efectos de
los movimientos glandulares y de los miiscu-
los lisos. De este modo, las secreciones y los
flujos de sangre, orina y otros més entraron,
falsamente, en el catélogo de la reactividad
psicolégica del organismo.
_La tradicién mecanicista hizo una distin-
cién entre la mecénica de los cuerpos y la
mecénica de la luz.|La mecénica de los cuer-
pos concebia el movimiento como efecto en
otro cuerpo, mientras que la mecénica de la
luz se concebia como reflejo, refraccién o di-
fraccién, dependiendo de la naturaleza de la
lente afectada! Por ello, y de acuerdo con esta
linea de pensamiento establecida por Descar-
tes y Newton, el percibir, en tanto inefecti-
vo mecdnicamente, se ajustaba al modelo
Sptico de reflejo, y no al modelo mecdnico
Iss
UN ANALISIS HISTORICO Y CONCEPTUAL DE LAS TEQRIAS DEL APRENDIZAJE
del movimiento como impulso y efect
sensoriedad, que se examiné siempre bajo la
perspectiva paradigmitica de la vision, qued6
estringida a un sistema de recepcién in-
terpretacién de los estimulos, mas nunca fue
considerada como un sistema reactivo pro-
piamente dicho. En cambio, las respuestas
misculo-esqueléticas producian efectos de
desplazamiento del propio cuerpo y de otros
cuerpos, mientras que las respuestas glandu-
lares y de los miisculos lisos producfan mo-
vimientus de secreciones y fluidos. Este
ctiterio, consistente en identificar la respuesta
“como todo evento del organismo que produ-
jera un resultado mecénico, es decir, la pro-
duccién de efectos en otro cuerpo o en el
mismo cuerpo, era el que calificaba a los
cambios biolégicos como acciones, o mejor
dicho, como conducta,/En contraste, la sen-
soriedad, en la medida en que no se ajusta-
ba a dicho criterio mecdnico, pas6 a formar
parte de esa herencia sustanniet yt trascen-
dente denominada «cognicién>. |
\Los estudios de Bykov sobre el condicio-
namiento interoceptivo provenfan de la tra-
dicién pavloviana, en donde los sistemas
sensoriales eran considerados respuestas sen-
soriales. Pavlov las denominaba sistemas ana-
lizadores para describir su funcién
primordial: la reactividad diferencial del or-
ganismo a los cambios y propiedades dind-
‘micas del medio ambiente. Continuando esta
tradicién, Sokolov (1963) describis la
cepcién con base en la interaccién condi
nal que se establecfa entre las acciones
sensoriales especificas —intero y extero-
ceptivas— y las acciones inespecfficas, ori-
ginalmente descritas ya por Pavlov como el
reflejo de la investigacién u orientacién?
Habiendo aclarado que ora dé ac
cidn o respuesta incluye toda aquella reacti
vidad del organismo que esté regulada por
acciones discretas de eventos del entorno en
primera pero no en Gnica instancia —a fin
de incluir la reactividad a las consecuencias
de estimulo de la propia reactividad—, pa
semos a examinar el tercer aspecto relativo
a la definicién del concepto de respuc:
nivel de segregabilidad de la accién particu
_Jar respecto a la accién total del organismo.
\El enfoque molecular en el andlisis de la res
puesta —que en gran medida proviene de
tradicidn atomista cartesiana y su influe!
en el ejemplar del reflejo—,|se ha mani
tado ya sea en la «concentracién» de unida:
des discretas moleculares en la forma de
indices promediados —como en Ia medi
de velocidad—, o en la especificacién de uni-
dades aisladas morfolégicamente, a partir de
Tas cuales se miden propiedades temporal
intensivas 0 su ocurrencia repetida. En am~
bos casos, se posee una concepcidn técita de
que los sistemas de respuesta, desde un punto
de vista conductual, corresponden biunfvo-
camente a los sistemas morfo-fisioldgicos, y
que las respuestas singulares pueden aislar~
se fuificionalmente dentro de un sistema mor
fofisiol6gico al margen del funcionamiento
de otros sistemas morfofisiolégicos del or-
ganismo),
Un @jemplo del primer supuesto es la teo-
rfa bifactorial del aprendizaje, basada en la
distincién entre condicionamiento respon-
diente (tipo E) y condicionamiento instru-
mental u operante (tipo R), de acuerdo con
Ia supuesta correspondencia a los sistemas
2 La naturaleza reactiva de los sistemas sensorio-perceptuales no se justifica tinicamente a partir de las for-
mulaciones y estudios experimentales de la escuela soviética, sino que es evidente cuando se examinan los nive~
les de reactividad a lo largo de la filogenia. La sensoriedad y el perc
primitivas de reactividad a nivel filogenético. El tacto,
r constituyen, de hecho, las formas mas
como reactividad a lo mecénico es la modalidad mas
simple de comportamiento, y las demés formas de reactividad sensible se van desarrollando como formas de
reactividad diferenciada y especializada. Su diferenciacién, que incluye la reactividad a distancia como la forma
‘més compleja (audicidn y visién, y en parte olfato) va aparejada, evolutivamente, con el desarrollo de la reactivi-
dad motora que también posee una dimensién de difer
enciacidn y especializacién progresiva. La naturaleza de
la morfologta orgénica y de los objetos del medio son condicionantes de este proceso evolutivo. Un anilisis somo
‘el propuesto sobre la sensoriedad como reactividad permite un examen fresco de problemas tradicionales como
los del imaginar.
atari 15
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5820)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (898)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (349)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- 3 Hkyqenyzedlyc 4 HC 4 R 7 Hra 7 II 82 GG 5 LDocument6 pages3 Hkyqenyzedlyc 4 HC 4 R 7 Hra 7 II 82 GG 5 LCarlosNo ratings yet
- WARK Raving Fragmento-CajaNegraDocument11 pagesWARK Raving Fragmento-CajaNegraCarlosNo ratings yet
- Vamos - Lectura McKenzie WarkDocument3 pagesVamos - Lectura McKenzie WarkCarlosNo ratings yet
- Elisee Reclus La Anarquia y La IglesiaDocument15 pagesElisee Reclus La Anarquia y La IglesiaCarlosNo ratings yet
- DispositionsDocument190 pagesDispositionsCarlosNo ratings yet
- Atravesando El EspejoDocument9 pagesAtravesando El EspejoCarlosNo ratings yet
- Dialnet ComoPrepararseParaElFinDelMundo 6512192Document4 pagesDialnet ComoPrepararseParaElFinDelMundo 6512192CarlosNo ratings yet
- Gamer TheoryDocument219 pagesGamer TheoryCarlosNo ratings yet
- Wark McKenzie Telesthesia Communication Culture and Class 2012Document236 pagesWark McKenzie Telesthesia Communication Culture and Class 2012CarlosNo ratings yet
- SupersticiónDocument11 pagesSupersticiónCarlosNo ratings yet
- CV - Encuentro Con La Escritora McKenzie Wark - 27.02.24 - V2Document2 pagesCV - Encuentro Con La Escritora McKenzie Wark - 27.02.24 - V2CarlosNo ratings yet
- Teoria General Del Derecho Final ImprentaDocument570 pagesTeoria General Del Derecho Final ImprentaCarlosNo ratings yet
- Endnotes 3Document312 pagesEndnotes 3CarlosNo ratings yet
- TEMA 4 ImagesDocument100 pagesTEMA 4 ImagesCarlosNo ratings yet
- Bibliografía Extra Salud Mental (Cuenta de Twiter Gacela1980)Document7 pagesBibliografía Extra Salud Mental (Cuenta de Twiter Gacela1980)CarlosNo ratings yet
- TEMA 1 ImagesDocument61 pagesTEMA 1 ImagesCarlosNo ratings yet
- TEMA 2 ImagesDocument63 pagesTEMA 2 ImagesCarlosNo ratings yet
- Tema 5Document19 pagesTema 5CarlosNo ratings yet
- TEMA 3 ImagesDocument62 pagesTEMA 3 ImagesCarlosNo ratings yet
- Wuolah Free ApuntesDocument14 pagesWuolah Free ApuntesCarlosNo ratings yet